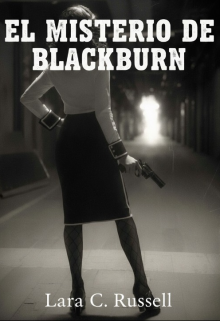El misterio de Blackburn
El segundo cuerpo
El segundo cuerpo apareció tres días después, a las 6:12 de la mañana, cuando el río aún respiraba niebla y la ciudad fingía no haber despertado del todo. Dos estibadores lo vieron primero: una silueta demasiado quieta entre los reflejos grises, una forma humana que no pertenecía al agua. Gritaron. Un silbato cortó el aire. La maquinaria se detuvo como si también ella hubiera entendido que algo estaba mal.
Cuando Evelyn Blackburn llegó al muelle, el amanecer se abría paso con dificultad entre los almacenes. El Hudson olía a metal oxidado, algas viejas y promesas rotas. Había policías por todas partes, y aun así reinaba una calma extraña, esa quietud respetuosa que aparece cuando la muerte impone sus propias reglas.
El cuerpo flotaba sujeto por cuerdas delgadas, casi elegantes, atadas con nudos simples y eficaces. No era una improvisación. La mujer llevaba un abrigo claro empapado, el cabello oscuro pegado al rostro como una máscara triste. En la muñeca izquierda, un reloj de pulsera seguía marcando la hora exacta en la que el corazón había decidido detenerse: 2:17.
—Clara Whitman —dijo el agente a cargo, leyendo de una libreta—. Secretaria. Treinta y cuatro años. Vive sola.
Evelyn observó sin prisa, con las manos escondidas en los bolsillos de su abrigo. No se acercó demasiado. No hacía falta. Había aprendido a leer los cuerpos a distancia, a escuchar lo que decían sin tocarlos.
El rostro de Clara no mostraba terror. Tampoco resignación. Era una expresión neutra, casi tranquila, como si hubiese aceptado algo segundos antes de morir.
—No luchó —murmuró Evelyn.
—¿Cómo lo sabe? —preguntó un joven detective, con el cigarro colgando de los labios.
—Las manos —respondió ella—. No hay marcas. No hay tensión. Confió.
El detective frunció el ceño, incómodo. Evelyn no explicó más. Nunca lo hacía si no era necesario.
Mientras los forenses trabajaban, Evelyn caminó unos pasos hacia el borde del muelle. Miró el agua moverse lentamente, indiferente. Pensó en el reloj detenido. Pensó en la precisión.
Dos de la mañana. El momento en que la ciudad baja la guardia.
En el trayecto de regreso a la comisaría, nadie habló demasiado. El coche avanzaba entre calles húmedas, pasando por panaderías que abrían y bares que cerraban. Evelyn miraba por la ventana, pero su mente estaba en otra parte, repasando una conversación que había tenido semanas atrás, mucho antes de que Clara Whitman se convirtiera en un nombre en un informe.
—Solo hago mi trabajo —había dicho Clara aquella noche, con voz temblorosa—. Yo no decido nada.
Evelyn había asentido entonces. Ahora, también.
En la comisaría, el ambiente era distinto al del primer caso. Había tensión. Murmullos. La palabra patrón flotaba en el aire, aunque nadie se atrevía a pronunciarla en voz alta.
—Dos cuerpos en menos de una semana —dijo el capitán Harris durante la reunión—. Esto ya no es mala suerte.
Evelyn tomó notas en silencio. Observaba a sus compañeros con una atención casi cariñosa. Sabía quién dudaba, quién fingía seguridad, quién necesitaba desesperadamente que el caso tuviera una solución sencilla.
—Las víctimas no se conocían —continuó Harris—. Diferentes barrios, diferentes trabajos.
Evelyn levantó la vista.
—Pero compartían algo —dijo con suavidad.
Todas las miradas se posaron en ella.
—¿Y qué sería eso, señorita Blackburn? —preguntó Harris, sin ironía, pero con cautela.
Evelyn dudó lo justo para parecer insegura.
—Acceso —respondió—. Ambas tenían acceso a decisiones que afectaban a otras personas.
Un silencio breve. Incómodo.
—Es una teoría —dijo Harris finalmente—. Guárdela por ahora.
Evelyn asintió. Era suficiente.
Esa noche, en su apartamento, el silencio era absoluto. El lugar estaba impecable: los muebles alineados, los platos lavados, las cortinas cerradas con precisión. Evelyn se quitó el abrigo, lo colgó con cuidado y se acercó al lavabo.
Lavó sus manos una vez. Luego otra. El agua estaba fría.
Cuando terminó, abrió su bolso y sacó la libreta que casi nunca llevaba al trabajo. Era pequeña, de tapa negra, sin marcas. La abrió con la delicadeza de quien manipula algo sagrado.
Arthur Bellows.
Clara Whitman.
Debajo del segundo nombre, escribió con letra firme:
Complicidad consciente.
Cerró la libreta y la guardó en el cajón inferior del escritorio, debajo de documentos perfectamente ordenados.
Se sentó en la cama sin encender la luz. El reloj de pared marcaba las 11:48.
Pensó en Clara. En su voz. En el temblor que había tratado de ocultar.
—No podía hacer nada —había dicho.
Evelyn cerró los ojos.
—Siempre se puede hacer algo —susurró.
A la mañana siguiente, un nuevo detalle comenzó a circular por la comisaría: un testigo. Un hombre que decía haber visto a una mujer la noche anterior al hallazgo del cuerpo, cerca del muelle.
—No la vio bien —dijo el detective Miller—. Solo una silueta.
Evelyn levantó la mirada con interés genuino.
—¿Y qué más? —preguntó.
—Que caminaba tranquila —respondió Miller—. Demasiado tranquila.
Evelyn sonrió apenas, como si el comentario no tuviera importancia.
—Tal vez solo volvía a casa —dijo.
Miller la observó un segundo más de lo necesario.
Evelyn volvió a su escritorio, consciente por primera vez de algo nuevo: el juego había cambiado. No mucho. No aún.
Pero el río había devuelto el cuerpo.
Y la ciudad había empezado a mirar.