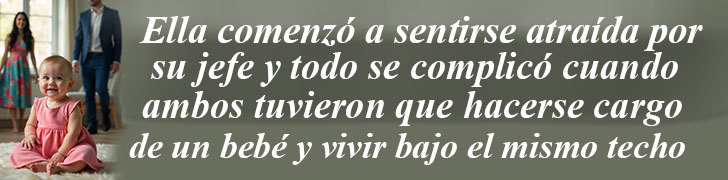El novio de mi hermana
Introducción
Hace diez años
Kristen
— ¡Nada! Solo me parece injusto que me hayan obligado a venir a este estúpido campamento cuando la que querías venir eras tú — reclamé a mi hermana que me preguntaba sobre el porqué de mi expresión de fastidio.
— Sabes que no me habrían dejado venir sola.
— Siempre haces lo que quieres, ¿cuál es la diferencia que yo esté aquí o no?
— Tú también siempre haces lo que quieres, de hecho más veces que yo.
— Y pago las consecuencias, mientras que tú sales siempre bien librada.
— Por eso es mejor que vengamos juntas, así nadie te acusará de nada. Si te quedabas seguro que hacías algo indebido.
Sentí que me ponía roja de ira, pero ya no respondí. No valía la pena. Giré el rostro hacia la ventanilla, buscando aire, y me concentré en el paisaje arbolado que pasaba velozmente delante de mí, como si los árboles también quisieran huir. Las copas verdes se desdibujaban con la velocidad del coche, y el sol que se colaba entre ellas formaba manchas de luz en movimiento, parpadeantes, como si el mundo entero quisiera distraerme de su presencia.
El año entrante ambas estudiaríamos en distintas universidades, y esa idea me resultaba casi reconfortante. Este sería el último año que la soportaría, el último en el que tendría que fingir que todo estaba bien solo porque compartíamos sangre. Karen y yo habíamos venido al mundo el mismo día y de los mismos padres, pero no podía haber dos personas tan dispares como nosotras. Era como si el destino, en un arranque de humor negro, hubiera decidido dividir en dos mitades opuestas, lo que debió ser un todo armonioso.
Ella siempre tan segura, tan hiriente sin esfuerzo, tan llena de certezas; yo, intentando mantener la calma, sosteniendo silencios que no merecían existir. No éramos rivales, ni siquiera enemigas, pero convivir era como andar sobre un campo minado: nunca sabía cuándo una palabra suya iba a estallar dentro mío.
— Casi llegamos, quita esa cara de orangután.
— Chicas, basta — dijo mamá.
Yo sostuve mi silencio y pronto el automóvil se detuvo, levantando una pequeña nube de polvo que flotó unos segundos antes de disiparse entre la arboleda. Bajé la mirada, como si pudiera dejar la discusión atrás, simplemente evitando sus ojos. No entendía qué bicho le había picado a mi hermana; a ella ni siquiera le gustaban las plantas, mucho menos estar en medio del bosque, rodeada de árboles, insectos y ese aire denso que huele a tierra húmeda y hojas secas. ¡En un estúpido campamento!
Todo esto tenía tan poco sentido. Y yo, tal vez, no debería estar tan ofuscada. Después de todo, a mí sí me gustaba la naturaleza: el murmullo de las ramas cuando el viento las acaricia, el canto errático de los pájaros, la sensación del suelo irregular bajo los pies. Pero me molestaba que me haya forzado a venir, como si mis deseos fueran un asunto menor frente a sus impulsos.
Quizá había tomado esta determinación solo porque sus amigas también estaban aquí. Una forma de seguir brillando en su pequeño universo, donde todo debía girar a su alrededor, incluso si eso significaba arrastrarme con ella. Y lo peor era que, de alguna forma, siempre lo lograba.
Observé para todos lados al bajarme, con ese impulso instintivo de buscar una cara familiar entre la multitud dispersa. Las pocas personas que reconocí eran chicos ricos que estudiaban en nuestro mismo año, con sus mochilas de marca y su aire de superioridad. Sus risas eran ligeramente más fuertes de lo necesario, como si quisieran dejar claro que, incluso allí, seguían estando por encima de todo.
Entonces, apareció Derek, y lo entendí todo. Fue como si la atmósfera cambiara, apenas lo vi. Ellas lo miraron apreciativamente, con ese brillo en los ojos que se reserva para lo prohibido, y se rieron de manera cómplice, como si compartieran un secreto que no se atrevían a confesar en voz alta. Derek Weis era el chico deseado por todas, pero al mismo tiempo ninguna de ellas quería ser vista con él en público. Era una contradicción viviente: tan pobre como atractivo, tan magnético como inconveniente para sus estándares.
Debía medir un metro noventa, con esa presencia que se notaba incluso antes de que hablara. Era deportista, y su cuerpo hablaba de fuerza sin necesidad de mostrarlo. Sus ojos: grandes, expresivos, de un color difícil de olvidar, iluminaban la noche más oscura, y su sonrisa tenía esa cualidad casi eléctrica que hacía que una parte de ti se olvidara del resto del mundo por un segundo. Completaba el conjunto con una piel dorada que parecía capturar la luz de los atardeceres, una piel que era, sin exagerar, la envidia de los dioses.
Desvié la mirada y fingí no ver nada de lo que sucedía, como si ignorarlo pudiera volverlo menos real. Me obligué a fijar los ojos en el letrero de madera tallada que colgaba entre dos troncos gruesos, donde se anunciaba, con letras toscas y descoloridas, que éramos muy bienvenidos al campamento.
El cartel tenía flores pintadas a mano en las esquinas y un dibujo de una fogata mal proporcionada que parecía sonreír. Todo en él intentaba transmitir alegría y hospitalidad, pero a mí me pareció forzado, como una sonrisa ensayada frente al espejo. Lo miré con intensidad, como si pudiera leer entre líneas algo que me salvara de ese momento incómodo, de las risas, de las miradas que no me incluían, de lo que sabía que estaba a punto de comenzar.
— Cariño, ven a abrazar a tus padres — me llamó mamá.
Yo obedecí, mientras mi gemela y sus amigas ya estaban a varios metros de nosotros.
— Trata de socializar — dijo papá.
— Lo haré —. Les sonreí y me alejé hacia el resto de los chicos que se estaban registrando, arrastrando mi bolso.
Me aposté en la fila de registro, con los brazos cruzados y el gesto neutral que usaba cuando quería parecer más tranquila de lo que me sentía. Mientras avanzaba lentamente, aproveché para estudiar el lugar con detenimiento. En medio del predio se alzaba una cabaña más grande que el resto, de madera oscura y techo a dos aguas, probablemente usada como comedor o sala común. Estaba rodeada por otras más pequeñas, dispuestas en círculo, como si formaran una pequeña aldea perdida en el tiempo.