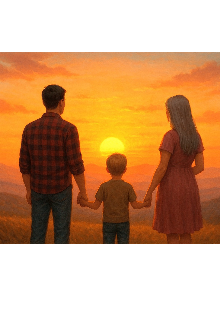El Nuevo Amor De La Humanidad (los Últimos Humanos Puros)
CAPÍTULO 9 : El Teatro Del Engaño
Capítulo 9: El Teatro del Engaño
El aire de la cabaña era denso, impregnado con el olor a madera resinosa quemándose en el hogar y el amargo regusto del miedo que secaba las gargantas. La revelación del rastreador incrustado en el brazo de Kael se expandió como una mancha de aceite tóxico, contaminando el espacio que hasta hacía minutos había sido un santuario.
Zeta observaba el diminuto dispositivo sobre la mesa de madera rugosa, iluminado por la luz anaranjada y trémula de una lámpara de aceite. Parecía un escarabajo de metal plateado y frío, un intruso que había atravesado sus defensas. A su lado, Aura y Mateo intercambiaron miradas cargadas de una comprensión sombría: la bestia no solo los había olfateado, les había implantado un ojo en el vientre mismo de su refugio.
—Si lo extraemos —concluyó Zeta, su voz un río de hielo surcando el silencio opresivo—, sabrán que lo descubrimos y vendrán con toda su furia. Pero si lo dejamos… podemos alimentar su arrogancia con mentiras envenenadas.
El color se había drenado del mundo. Los verdes vibrantes del huerto comunitario, los rojos y ocres de los murales pintados con esperanza en las paredes de adobe, los brillos dorados del trigal listo para cosechar… todo parecía haberse vuelto gris bajo la sombra de esa amenaza. Todo lo que habían construido, cada semilla plantada, cada sonrisa ganada, cada niño que había aprendido a leer a la luz de las velas, pendía de un hilo fino y quebradizo sobre un abismo.
No podían arriesgarse más. El tiempo, otrora un aliado que medían con las estaciones y el crecimiento de los cultivos, ahora se aceleraba en contra suya. Los nuevos líderes de las Smart Cities, jóvenes, hambrientos de más poder y legitimidad, no permitirían que una comunidad libre, aunque fuera pequeña, siguiera viviendo fuera del control estricto de las redes y los algoritmos. Su existencia misma era un acto de rebelión, y ahora la habían detectado.
Pero por encima de todo, flotaba un miedo aún más terrorífico, un fantasma que helaba la sangre en las venas: si descubrían a Elián, si llegaban a sospechar siquiera de su don… no habría vuelta atrás. La telepatía, la nueva forma de comunicación pura que brotaba en su hijo, sería diseccionada, explotada, militarizada o erradicada. Sería el fin de algo que ni siquiera habían terminado de entender.
Fue así como la comunidad se convirtió en un teatro al aire libre, iluminado por un sol que ahora parecía demasiado brillante, demasiado expuesto. Bajo la dirección silenciosa de Zeta, montaron una farsa meticulosa para sus invisibles espectadores. Kael, pálido y confundido, convertido en el actor principal sin conocimiento de su guion, era trasladado en una camilla cerca de lugares estratégicamente irrelevantes o falsamente vulnerables.
—¡La cerca eléctrica del sector sur falla cada noche! —exclamaba Mateo, con una voz forzadamente desesperada que resonaba cerca de la cabaña de convalecencia—. Los transformadores están hechos polvo. —Señalaba, con un gesto amplio y teatral, la sección más fortificada y letal de todo el perímetro.
Más cerca del arroyo, Aura, con las manos engrasadas de carbón vegetal, golpeaba con rabia un antiguo motor oxidado que no funcionaba desde hacía años. Su voz, cargada de una angustia perfectamente interpretada, se elevaba para que el viento la llevara: —¡El generador principal está al borde del colapso total! ¡No aguanta otra semana! ¡Sin él, el sistema de filtrado de agua colapsa!
Era un baile peligrosísimo sobre el filo de una navaja. Cada palabra pronunciada cerca de Kael era una semilla de desinformación, regada con el sudor frío de sus actores, destinada a confundir y desviar los recursos del enemigo hacia espejismos. La tensión era un zumbido constante, un segundo latido frenético en el pecho de cada habitante, un sabor metálico que se mezclaba con el de cada bocado de comida. Los olores de la comunidad —el pan horneándose, la tierra mojada, la hierba medicinal— ahora estaban enmascarados por el acre olor del estrés colectivo.
Elián, en medio del gran engaño, se convirtió en su termómetro de éxito. Su don era su antena particular.
—Papá—susurraba una noche, tirando del brazo de Zeta con sus manitas pequeñas, sus ojos enormes y oscuros reflejando la llama de la vela—. El bichito de metal… hoy está contento. Cree que tenemos miedo y que nos estamos desmoronando.
Esa confirmación, inocente y aterradoramente precisa, era su única luz en la niebla espesa. No solo estaban siendo espiados, sino que su contraespionaje rudimentario, su teatro de sombras, estaba funcionando. Cada mentira era un clavo más en el ataúd de sus perseguidores, o al menos, esa era la esperanza desesperada que los sostenía.
Masha, ajena a la verdadera y monstruosa profundidad del peligro —a la amenaza específica sobre su hijo—, sentía el peso de la tensión como un manto de plomo sobre los hombros. Observaba a Zeta durante las escasas comidas, notando las sombras violáceas y profundas bajo sus ojos, la rigidez de acero en sus hombros, la forma en que su mirada se perdía en el horizonte, más allá de las montañas protectoras. La prometida explicación de la tarde se posponía día a día, reemplazada por una sonrisa cansada que no llegaba a sus ojos y la misma frase, susurrada con los labios casi sin moverse:
—Pronto,mi amor. Confía en mí.
Y ella confiaba. Con cada fibra de su ser, confiaba en el hombre que había construido este refugio con sus propias manos. Pero mientras tanto, una inquietud silenciosa, fría como la humedad de la noche, echaba raíces en su corazón y crecía en la oscuridad, alimentada por los susurros urgentes, las miradas furtivas y los sonidos extraños cuando todos deberían estar durmiendo.