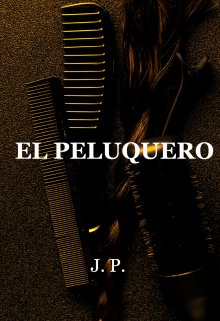El peluquero
1
Después de un largo día y pocos clientes, pocos ingresos, Leopoldo López, un peluquero de 50 años de edad, cierra la peluquería con un amargo sentimiento de decepción. Solo tuvo dos clientes. Nueve horas abierto para atender solo a dos clientes, uno más pobre que el otro y ni hablar de la calvicie. Es un trabajo solitario, pero cada tanto tiene sus buenos días. A veces solo no hay suerte, la gente tiene que esperar a que el pelo le crezca. Es un trabajo arriesgado si se busca ingresos continuos, más para un profesional que opta por los estilos clásicos, antiguos. Las modas cambian y los jóvenes se hacen viejos. Comprendía que no supo adaptarse a las nuevas modas por sus principios como persona, o, mejor dicho, por terquedad. Se mantuvo fiel a sus cortes de especialidad, que con el tiempo se los catalogó “cortes clásicos”. Si, los jóvenes se hacen viejos, pero los viejos mueren poco a poco. Sus potenciales y habituales clientes cada vez eran menos, salvo por algún joven con buenos gustos que entraba a la peluquería como si estuviera perdido en una gran ciudad. Por lo menos, se decía, pudo recaudar suficiente para la cena y el almuerzo del día siguiente. Se trabaja para poder comer y pagar las cuentas, pensaba para calmar la angustia y aceptar que los malos días solo llegan para irse y después volver. Leopoldo solía decirles a sus clientes que tiene como vecino a los malos días, que frecuentan a su puerta cada vez más seguido.
Luego de cerrar la tienda y reflexionar un poco sobre el día, apaga las luces y se va a su hogar que queda a solo una puerta de distancia. Llevaba el negocio en lo que alguna vez supo ser la chochera. Tan bien montaron el negocio que ya no quedaban vestigios de lo que fue. Era una peluquería barrial, pero en una calle muy transitada. “Peluquería Don López” era el nombre del negocio, que podía verse en un gran cartel amarillo con letras negras en el frente de la tienda, sobre las puertas y el ventanal de vidrio transparente. La fachada estaba descuidada, descolorida, pues ni los vivos ni los objetos soportan el ardor del tiempo. Solo debía darle una mano de pintura a las paredes y al cartel, pero pensar en ello lo agotaba y con el tiempo le importaba cada vez menos la apariencia de la fachada. Había cosas más importantes por las que preocuparse, no era momento de hacer ese tipo de gastos de dinero y de energía.
Eran casi las diez de la noche cuando cerró, por suerte cerca de la casa se encontraba un Quiosco que abría hasta la medianoche o cuando los dueños decidían irse a dormir. Fue a comprar un paquete de salchichas y unos huevos de gallina para hacer la cena. A penas si le sobró un poco de dinero, pero no lo suficiente para una refrescante cerveza, para una botella de Andes rubia. “Hoy duermo con la mente inquieta”, se dijo Leopoldo bromeando consigo mismo, pero a la vez lamentando la realidad de sus palabras. Volviendo a casa se cruzó con un par de amigos, casi tan viejos como él, y se saludaron con la educación de siempre. “Hola Leopoldo, ¿Como se encuentra su señora esposa?”, era la pregunta que solían hacerle en casi todos los momentos del día, cada día. Detestaba esa pregunta y detestaba aún más responderla. “Se encuentra bien, gracias por preguntar. Le diré que le mandas tus saludos”, era la respuesta automática que repetía una y otra vez. Pero no podía enojarse ni desquiciarse, pues son todos vecinos y se conocen de casi toda una vida, son preguntas inevitables y solo le queda responder agradecido de que aun nadie le dice “Lo siento mucho Leopoldo. Lo lamento Leopoldo. No estés triste Leopoldo. Búscate otra Leopoldo”. Si hay algo más aborrecible que una injusticia, sin dudas es la lastima de las personas. En momentos tristes lo mejor es el silencio, nadie quiere que le digan que lo siente, porque en realidad no lo siente, solo siente lastima por el que sufre. Eso sí que lo sienten. Pero bueno, Leopoldo tiene en claro que para andar entre la sociedad solo debe optar por un papel de robot que repite las mismas frases una y otra vez sin parar hasta el final de los tiempos.
Llego a la casa y las luces estaban apagadas. Antes de encenderlas siempre da un breve suspiro para asimilar el desorden que está a solo instantes de mostrarse. Solo arroja algún que otro objeto molesto en el suelo a la mesa, tira a la basura algún que otro papel u objeto que lo merezca y merodea en el ambiente y así sin más termina la limpieza diaria del hogar. Desde que su esposa ya no puede moverse, la casa tiene tendencia al desastre. Allí es cuando Leopoldo reconoce todo el esfuerzo y tiempo que su esposa invertía para mantener el hogar a raya, en orden y en paz. Él era incapaz, un inútil. No obstante, la inquietud de estar viviendo en un hogar desordenado y con polvo duraba pocos minutos. Ya se estaba haciendo viejo, entonces todo a su alrededor debía hacerse viejo. “Hasta la muerte y hasta siempre”, solía decir cuando no sabía que decir.
Para cenar preparó lo que suele llamarse la comida del pobre, unas salchichas con huevos y fideos. Hizo lo suficiente como para llenarse y evitar el desperdicio. No son tiempos para andar dejando sobras, para andar tirando comida a la basura. Comió solo en la cocina, en una mesa redonda de madera. Prendió la radio y el canal estaba en una estación de música folclórica, música local, de la que le gustaba. Bajó un poco el volumen y limpió los trastes sin mucho esfuerzo. La mente poco a poco comenzó a atormentarlo y se replanteó la idea de salir y buscar la cerveza para evitar el suplicio de la realidad. No fue capaz, la tormenta había comenzado y a veces solo hay que refugiarse entre cuatro paredes y un techo hasta que el clima decida que la gente ya puede salir del encierro.
Su esposa era Beatriz López, Castillo era su apellido de soltera, con dos años menos que Leopoldo. En sus mejores tiempos era una mujer hermosa, de ojos claros, nariz fina y bien formada, y lo mejor era que ostentaba una hermosa y brillante melena rubia que cuidaba más que cualquier parte de su cuerpo. Ya solo quedan recuerdos de esa mujer, el cáncer se la llevó, la fue consumiendo poco a poco. Leopoldo solo ve a una mujer delgada, ojerosa, de ojos opacos, pálida y calva. Una mujer triste que sufre cada día más y más. “Nadie es merecedor de ver tanto dolor en una persona”, repetía Leopoldo antes de tomarse un trago… el típico trago amargo. En otros tiempos ambos estaban en la peluquería, felices, a veces bailando, charlando con los clientes y haciendo lo que disfrutaban; cortar cabello, hacer peinados o lo que sea que el cliente pidiera. Eran una buena pareja y ya solo quedan vagos vestigios de esos bellos momentos. Lo único que quedaba de ella, eran los buenos recuerdos. La ve respirar, pero ya no habla, ya casi no se comunica de ninguna forma, solo es un ente medio muerto y medio vivo. No podía hacer más que esperar ese día que todos temen pero que, en ciertas circunstancias, esperan que llegue. Es la muerte o la agonía. Es la razón contra el egoísmo. Es inevitable ser un poco egoístas a veces, sobre todo cuando se pone sobre la mesa un futuro que promete soledad, y de las feas, de las que duelen en el alma.