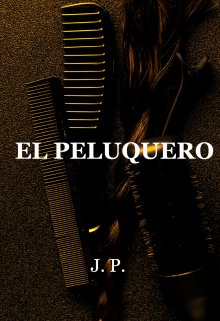El peluquero
7
Esperaba tranquilo el momento en que algún policía o vecino tocara la puerta, rompiera los vidrios o un grupo de gente indignada quemaran su hogar. La última idea no le parecía del todo horrenda. En otros tiempos, quizás más humanos y cultos, a los muertos se los quemaba en una hoguera gigante. Era más de lo que merecía, y era consciente de ello, pero lo deseaba. No tuvo dignidad en toda su vida, quería al menos sentirla antes de partir.
Entre la pasividad de su personalidad y la poca eventualidad de su existencia, salió de su comodidad y decidió realizar su último acto. Debía aceptar lo que era, en lo que se había convertido. Se preguntaba si su madre lo miraba desde alguna parte, en algún cielo o en cualquier infierno. Decidió dejar de ser creyente por un momento para quitarse la pesadez de la decepción de encima. Fue hasta la habitación matrimonial con su esposa, quien estaba sobre la cama con la misma pose de siempre, de moribunda. Muerta, fría y dura. No sabía qué hacer con ella, si llamar a la ambulancia para que la lleven a la morgue y estos la abran de un tajo sin piedad y permiso, o hacerle el favor de irse en grande, como en los tiempos de antaño.
Se acostó al lado de ella, como en un dulce y sano matrimonio, y le dio un fuerte abrazo. De pronto todo su dolor floreció, salió a flote y comenzó a llorar con todas sus fuerzas, agonizando de principio a fin. El sufrimiento es un tema que invita a reflexionar en si es necesario para crecer como persona o destruirse sin piedad hasta perder todo indicio de decencia. Al final, y como conclusión, la persona decide qué hacer con su sufrimiento. Las personas, a diferencia de las máquinas, son impredecibles, y eso encanta a quien observa e intenta contestarle a la vida infinidad de respuestas.
Las historias se suponen atractivas siempre que el morbo se encuentra presente. Poldo no quiso hacer la excepción. Sentía morbosidad por su existencia y en lo que se atrevió a hacer. Las fechorías son consecuencias del pasado que se hace presente, de vivencias, creencias y/o decisiones sobre la verdad de su humanidad. Un hombre pasivo que de pronto se cree un dios vengativo. Un hombre cobarde que se transforma en depredador. Un humano impredecible. Hizo lo que hizo y le gustó. Lo siguió haciendo por lo mismo. El placer es el botón de encendido que hace brillar al caos.
Poldo, decidido a vivir sus últimas horas y minutos, quiso encantar a la vida con un último acto de amor. Estaba junto a la única mujer que pudo amar en toda su vida, en la cama que por tantos años compartieron, donde cada mañana, al despertar, era dichoso de ver y disfrutar los ojos más hermosos y tiernos del mundo entero. Una trágica alegría incomodó su sonrisa, pues ya no iba a verla sufrir nunca más. “Hasta la muerte y hasta siempre”.
Arder. Solo quería arder. Por amor, por tristezas, por lo que sea. Arder era el final. Arder y dejarse consumir hasta desaparecer. Nadie merecía ver en lo que se había convertido su hogar, en un mal cementerio. No quería ser mal recordado. Una cosa son las historias con palabras y otras con imágenes. Era el peluquero del barrio y deseaba ser recordado como tal. Las personas, sus vecinos y amigos no merecían ver lo que su monstruosidad hizo a voluntad. Todo debía arder y desaparecer.
Sin perder el tiempo, y antes de acobardarse, empapó con todo líquido inflamable que encontró cada rincón de la casa. Todo debía arder. El amor, la piedad, la soledad y cada tristeza presente. Arder no era el fin, era el principio de la resiliencia.
Fue hasta la habitación donde estaba su esposa, quien estaba desnuda sobre la cama, y sin perder el tiempo, como si estuvieran en una luna de miel, se lanzó sobre ella e inició el último acto de amor. La amaba, decía, y agradecía cada tiempo juntos. Todo debía arder y así sucedió. Cada vida bendecida por los recuerdos se deshace en pedazos ante la muerte. Nadie a quien recordar, nadie a quien llorar. La vida arde y la muerte reclama sus cenizas.