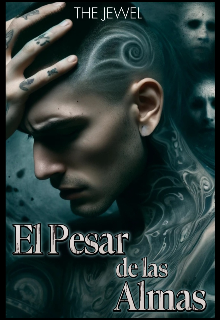El Pesar De Las Almas
Capítulo 12: Oscuridad.
Las llamas se alzaron con una rapidez aterradora, envolviendo la cabaña como si hubieran estado esperando ese momento desde hacía años. En cuestión de segundos, el fuego comenzó a reptar por las paredes exteriores, trepando con ferocidad, alimentado por la gasolina y el aire atrapado. El calor era una bestia que crecía con cada respiración. El humo se filtró por todas las rendijas a la vez, denso y oscuro, llenando la estancia como una marea negra que no podía detenerse. Lía tosió de inmediato, el ardor en la garganta era insoportable, y el picor en los ojos no le permitía ver con claridad. Se cubrió la boca con la manga de la chaqueta mientras se agachaba, intentando mantenerse por debajo del humo, justo como había leído en algún manual de primeros auxilios que ahora se le antojaba inútil.
Ed golpeaba la puerta con el hombro, jadeando, escupiendo entre cada intento. Cada impacto era un sonido hueco, desesperado, que no lograba abrir el paso. Las ventanas estaban cubiertas por tablones gruesos que no cedían, ni siquiera cuando los atacaban juntos. La habitación se volvía cada vez más pequeña, cada vez más caliente. El oxígeno empezaba a escasear, y cada inhalación era una punzada ardiente en los pulmones.
—¡Mierda, mierda, mierda! —rugió Ed, su voz rota entre la tos y el miedo, girando en círculos, buscando una salida que no existía.
Fue entonces cuando Lía levantó la vista. Entre las sombras ondulantes del humo, lo vio: un agujero oscuro en la pared, apenas perceptible detrás de una repisa caída. Una chimenea. Estrecha, sí, pero era una salida. Tal vez la única.
—¡Ed, la chimenea! —gritó, señalándola con el brazo tembloroso.
Él se volvió de inmediato y la vio. Una vieja estructura de ladrillo ennegrecido por años de hollín, estrecha, pero no imposible. Si lograban llegar al techo a través de ella, podrían escapar. No había tiempo para dudar. Corrió hacia la mesa del centro, la arrastró con fuerza hasta colocarla justo debajo de la abertura. El mueble crujió bajo sus manos, pero se mantuvo firme.
—¡Sube! —ordenó, entrecerrando los ojos por el humo que comenzaba a formar una niebla asfixiante a su alrededor.
Lía trepó con dificultad, apoyando las rodillas sobre la mesa y levantándose a duras penas. El aire le raspaba los pulmones y las lágrimas caían sin control. Alzó los brazos y metió la cabeza en la chimenea. El interior era estrecho, cubierto de hollín pegajoso, y el olor a quemado era aún más fuerte allí dentro. Tosió con fuerza mientras se impulsaba, usando las paredes de ladrillo como puntos de apoyo.
—¡Está sucio y resbaladizo! —gritó desde el interior, con la voz reverberando dentro del conducto.
—¡No te detengas! —Ed subió tras ella y entrelazó las manos para hacerle un apoyo—. Pon el pie aquí, te impulso.
Ella lo hizo sin pensar. Sintió su pie encajarse en las manos de Ed y, con un esfuerzo doloroso, se empujó hacia arriba. Usó los codos, las rodillas, la espalda, cualquier parte del cuerpo que pudiera sostenerla contra las paredes húmedas y resbalosas. A medida que ascendía, la luz del exterior comenzaba a asomar como una promesa distante, una línea de claridad entre tanta oscuridad. El humo era menos denso allí, y el aire, aunque frío, olía a vida.
—¡Estoy casi arriba! —avisó con dificultad, sintiendo la brisa nocturna rozarle la frente.
Ed la vio desaparecer entre los ladrillos ennegrecidos. El fuego ya estaba dentro. Las llamas trepaban por las paredes, envolviendo la puerta, lamiendo el techo como si quisieran alcanzarlos incluso por el conducto. Sin más opciones, saltó y se aferró con ambas manos al borde de la chimenea, enterrando los pies contra los lados interiores. El hollín le hizo resbalar varias veces, pero con un gruñido se obligó a subir, maldiciendo el peso de su cuerpo, la inestabilidad de la estructura, la tos que lo sacudía por dentro.
Desde arriba, Lía estiró el brazo.
—¡Dame la mano!
Él la alcanzó, los dedos chocaron, se deslizaron… y finalmente se aferraron. Lía tiró con todas sus fuerzas mientras Ed empujaba con las piernas. Con un último impulso, logró subir lo suficiente para aferrarse al borde exterior. Rodó por el tejado junto a ella, los dos jadeando, cubiertos de ceniza, humo y hollín. El mundo parecía girar a su alrededor, pero al menos ya no estaban dentro.
Debajo de ellos, la cabaña ardía con furia. Las llamas envolvían la estructura, chispeaban en las ventanas, rompían las paredes como si fueran papel. El calor se sentía incluso desde el tejado. Sin pensarlo, se incorporaron y corrieron hacia el extremo del tejado.
—¡Salta! —gritó Ed.
Lía no dudó. Se lanzó hacia el suelo con una caída torpe que terminó con los brazos cubiertos de barro. Ed la siguió un segundo después, aterrizando pesadamente junto a ella. El ruido de la madera crujiendo a sus espaldas les confirmó que no quedaba tiempo. La cabaña colapsó con un estruendo sordo, y una lluvia de chispas se alzó hacia el cielo.
El bosque los recibió con su oscuridad espesa. No era un refugio, pero al menos no era fuego.
Aún jadeando, se incorporaron y se internaron entre los árboles.
Estaban vivos.
Por ahora.
Siguieron corriendo sin mirar atrás, con el rugido del fuego persiguiéndolos como una bestia furiosa. Las llamas crepitaban tras ellos, lanzando chispas al cielo oscuro y tiñendo la espesura del bosque con un resplandor anaranjado, tembloroso, casi irreal. El humo les arañaba los pulmones, se pegaba a la ropa, al cabello, al alma. Cada paso era una lucha por mantenerse en pie, por no tropezar con las raíces, por no ceder al agotamiento. El calor seguía golpeándolos desde atrás, como una ola que no se detenía.
Pero entonces, para Lía, todo se quebró.
El presente se distorsionó como si el aire mismo se fragmentara. El brazo de Ed, que momentos antes la sostenía con fuerza, se volvió más delgado, más débil. Y la mano que la sujetaba ya no era la suya. Era la de Gabriel. La visión se impuso como una oleada brutal, implacable. El bosque seguía allí, pero ya no era de noche. El fuego quedaba atrás, sí, pero ahora era otro fuego. Otra huida.
Editado: 31.03.2025