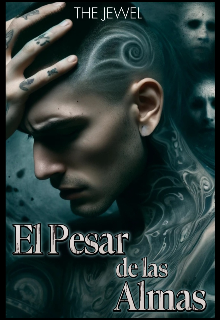El Pesar De Las Almas
Capítulo 12: Soy humano.
El Cazador observó la cabaña envuelta en llamas desde la distancia, con las manos en los bolsillos del abrigo y el rostro en completa calma. El fuego se alzaba con fiereza, devorando cada viga, cada clavo, cada sombra escondida entre las tablas viejas. Las llamas danzaban como si celebraran una ejecución largamente esperada, tiñendo la noche de un naranja vivo que se fundía con el humo, formando una columna espesa que ascendía hacia las nubes. El bosque, a su alrededor, guardaba un silencio reverencial, como si los árboles también comprendieran que algo definitivo acababa de suceder.
Debería sentirse satisfecho. Era la única emoción esperada. La única legítima.
Y sin embargo, allí, de pie entre la maleza, con los ojos clavados en el corazón del incendio, sintió algo que no esperaba. Una incomodidad sutil, pero persistente. Como una espina apenas perceptible alojada en el fondo del pecho. No era remordimiento. Tampoco duda. Era otra cosa. Un eco antiguo. Una herida que nunca terminó de cerrar del todo.
Lía Montclair.
Había pronunciado ese nombre muchas veces. En voz alta, en silencio, en medio de la noche. Lo conocía mejor de lo que se atrevía a admitir. Y aunque ahora la había visto arder junto a Edward Williams —el joven que se cruzó en su camino sin comprender del todo la magnitud de lo que cargaba— no lograba convencerse de que todo estuviera terminado. Había algo en ella, algo que no encajaba, que nunca encajó. No porque fuera una elegida. Esa palabra, esa categoría, era insuficiente para definir lo que representaba.
No lo decía en voz alta. Ni siquiera para sí. Había cosas que no se nombraban. Cosas que se enterraban y se vigilaban de lejos, como ruinas en medio de la selva, cubiertas de musgo, pero todavía vivas bajo la piedra. Lía no era lo que parecía. Nunca lo fue. Y esa certeza, tan enterrada como constante, le hacía sentir que la misión no había terminado. Que aunque el fuego lo consumiera todo, aún quedaban cenizas capaces de respirar.
Inspiró hondo, dejando que el olor de la gasolina quemada se filtrara por sus fosas nasales, como una forma de arraigarse al presente. El crujido de la estructura al derrumbarse llenó el bosque con un sonido seco, final. No debía pensar en el pasado. No ahora. No cuando todo indicaba que había cumplido su deber. Su linaje, su historia, su formación, todo estaba construido sobre la disciplina. No había lugar para vacilaciones. Los nombres, los rostros, los lazos… eran distracciones que se cortaban antes de que pudieran enraizarse.
Y aun así, seguía allí. Esperando.
Como si algo dentro de él necesitara una confirmación que no podía obtener. Permaneció de pie varios minutos, inmóvil, los ojos clavados en el centro del incendio, como si esperara ver una sombra emerger. Una silueta. Un movimiento. Pero no apareció nada. Solo fuego, humo y el desplome lento de las paredes, como un corazón al que le arrebatan los latidos.
Exhaló despacio, cerrando los ojos apenas un segundo. El viento cambió de dirección, y el humo le acarició el rostro como un recuerdo.
Entonces se dio la vuelta.
Sus pasos fueron medidos, constantes, hundiéndose levemente en la hojarasca húmeda del sendero que lo separaba del vehículo. El coche, oculto entre los árboles, esperaba en una curva de la carretera secundaria, cubierto por ramas y barro. No necesitaba luces. No necesitaba prisa. Había aprendido a moverse como una sombra incluso antes de cumplir los diez años.
Al llegar, abrió la puerta sin hacer ruido y se acomodó en el asiento con un movimiento casi ritual. Encendió el motor. No miró hacia atrás. No porque no quisiera. Sino porque no debía.
Aun así, sus ojos se desviaron un instante al espejo retrovisor. Y fue allí donde se encontró con su propio reflejo. Su rostro estaba sereno. Controlado. Pero había algo en la mirada. Un cansancio profundo. No de cuerpo. De otra cosa. De tiempo, quizás. O de historia. De esas que se arrastran durante generaciones y que, tarde o temprano, regresan para ajustarse cuentas.
Encajó las manos en el volante y se integró a la carretera sin sobresaltos.
No volvió la vista hacia la cabaña.
No era necesario.
Sabía que el fuego lo habría devorado todo.
Y sin embargo, en el fondo de su mente, algo seguía respirando.
Algo que no ardía tan fácilmente.
Su coche, un sedán negro de líneas elegantes y pintura impecable, se deslizaba por la carretera como una sombra pulida, silenciosa y controlada. Había conducido durante horas, dejando atrás los senderos de tierra, los caminos secundarios y las zonas sin señal. Cada kilómetro recorrido era una capa más que se alejaba del lugar donde el fuego lo había consumido todo. A más de seiscientos kilómetros de distancia, las montañas quedaban atrás como un recuerdo desdibujado por el retrovisor, y con ellas el olor a humo, el crujido de la madera, el resplandor del fuego devorando el pasado.
Las calles por las que ahora circulaba pertenecían a otra realidad. Eran avenidas limpias, rectas, bordeadas por casas de arquitectura armoniosa, jardines simétricos y faroles con luz cálida que derramaban una serenidad artificial sobre el vecindario. Aquí las noches olían a césped recién cortado, no a cenizas. Aquí, los vecinos saludaban desde sus porches con tazas de té en las manos, sin imaginar lo que puede esconderse tras una sonrisa discreta y un abrigo oscuro. Nadie, en ese lugar hecho de normalidad cuidadosamente estructurada, habría imaginado quién era realmente.
Detuvo el motor frente a la casa con la precisión de un ritual. La fachada era amplia, de líneas clásicas, ventanas grandes y paredes blancas que reflejaban la luz con pureza. La puerta principal, alta y de madera envejecida con barniz, se abría siempre antes de que él pudiera tocarla. Esta vez no fue distinto.
Su esposa ya lo esperaba.
Estaba allí, de pie, con una expresión que mezclaba la ternura con la comprensión silenciosa. Su sonrisa era tenue, una línea apenas esbozada, pero sus ojos hablaban más. Sabía que él no hablaba de los detalles. Nunca lo hacía. Nunca debía. Pero también sabía que, al regresar, lo que más necesitaba era algo que no podía encontrar en ninguna otra parte del mundo: el calor mudo de su hogar.
Editado: 31.03.2025