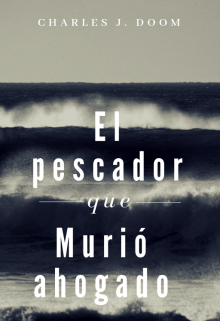El pescador que murió ahogado
VI
las lágrimas—, Pero no desasosieguen. Llevaré ante la justicia divina al responsable de esta penosa acción. Ya sea animal, hombre, mujer o niño, bestia o demonio, pagará su insolencia antes mis manos —Entrelazó sus dedos, y luego, con su índice señalo al vasto cielo. — ¡Y después ante Dios!
El silencio quedó en el olvido, el bullicio feroz reinaba bajo el árbol. Como su fe ciega, la cólera creció en sus corazones. Ahora eran bestias convertidas en hombres, mujeres, hombres y niños ávidos por sangre, la sangre del perpetrador. Sin que el hombre pronunciase palabra alguna los fanáticos enloquecidos tomaron grandes piedras y se dirigieron al pueblecito.
—¡Si, si! —Aulló con excitación el hombre— ¡Castiguen a los herejes y demuestren que nuestro mesías no dejará incólume tal atrocidad! —Su mirada se fijó en los pocos que quedaron, entre ellos, la bella de Mercedes. La excitación se unificó con su cólera, desde la puntas de los dedos de sus pies, hasta los delgados cabellos de su cabeza. Lo sentía, lo añoraba, de su corazón florecía. Ahora tenía el poder sobre los débiles, lo que tenía el buen padre lo tenían él, como un espejo lo había copiado. Era el mesías de los débiles— ¡Ustedes! ¡Levante una horca! Este pueblo renacerá hoy y el alba nunca nos abandonara —Las personas, temerosas por aquella nueva bestia quedaron inertes, pero sus piernas les traicionaron, les obligaron a correr por madera. Al ver complacido como sus recientes vasallos obedecían su mandamiento ciegamente, se arrodillo ante la pequeña tumba del padre—. No te preocupes, hermano. Se hará lo necesario para que tu muerte no sea como la de esta gentuza.
Mientras que la nueva bestia lloraba con lágrimas de aceite a su buen amigo, la muerte volvía a reinar sobre el pequeño pueblo. Los fanáticos arremetían contra cualquiera que no les proporcionasen información sobre la tragedia. Las casitas ardían, padres e hijos luchaban por la vida, la sangre volvía a teñir las bellezas calles. Los fanáticos tomaron el pueblo sin mucho esfuerzo, la mayoría de los hombres fornidos se encontraban fuera del pueblo en sus faenas matutinas. Teodoro, al ver tal muestra de ferocidad resolvió a esconderse bajo el lecho de su casita. Los vasallos improvisaron una horca, frente a la estatua del libertador, a unos pasos del hogar del joven pescador.
—Ya que no han sido de utilidad —Decía la nueva bestia, a las únicas personas que sobrevivieron al ataque de sus vasallos—. Serán castigados con la pena de muerte en este mundo, y después responderán antes Dios —Cerró el puño y lo llevó raudo a su pecho repetidas veces, como si la última entonación llegara al fondo de su alma. En su mayoría eran mujeres débiles, seguidas de niños y ancianos. Ninguno de ellos había resultado incólumes de aquella barbaridad. De distintas zonas del cuerpo brotaba sangre a cantaros, tiñendo las vestiduras de rojo carmesí.
Teodoro contemplaba como sus vecinos eran juzgados injustamente. Como el alma se les escapaba por los ojos y dejaban de agitarse luego de estar colgados unos minutos.
Las lágrimas emergían de su corazón. Dudo antes de salir de su casita, pero reunió el coraje suficiente y encaró a los fanáticos
—¡Yo estaba presente! —Vociferó Teodoro. Todos voltearon a ver de dónde provenía aquella voz. Incluso los ojos sin vida de sus vecinos—. Un cocodrilo lo arrastró a las profundidades del río.
—¡Ah, otro infiel! —Exclamó la bestia. —¿Con qué maniática afirmación viene usted? Está loco, como el resto de esta gente.
—Es cierto, lo he visto con mis propios ojos —Replicó el pescador. Introdujo su mano en su saco y saco el metal que le arrebató al difunto padre.