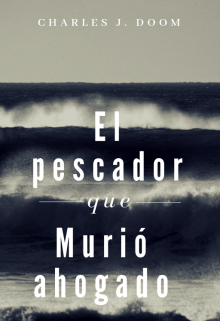El pescador que murió ahogado
VIII
Cada paso le dolía, cada paso se le desprendía el alma del pecho, la aflicción le carcomía el cuerpo. El polvo penetraba en sus ojos, como siempre lo hacía cuando se dirigía al río. Su peñero seguía allí, tal como la había dejado. Saturó sus bolsillos de parvas y grandes piedras y fue hasta su pequeño, remo hasta el centro del turbio río, ese mismo río que se había llevado al padre Benjamín. Se arrodilló y rezó las oraciones que la había enseñado su madre. Luego de un largo momento se irguió y miró al firmamento.
—Perdóname padre, perdóname madre —Dijo mirando el copioso firmamento—. Les he fallado.
Su corazón tintineaba al chocar con sus pulmones, sus manos temblaban y las lágrimas era lo único que su cuerpo producía. Saltó de su pequeño, con prisa se hundía en las frías y turbulentas aguas del río. Revoloteaba como un canario mientras más se introducía en las profundidades del agua. El agua se introducía en sus pulmones y su vista se nublo. Su piel, primero fue azul, después blanca y era más fría que el agua de aquel río. Los cocodrilos lo vieron descender como si fuera un ángel a lo más hondo de aquel río, los pececillos y demás animalitos observaron maravillados como aquel hombre tocaba la parda tierra del fondo río. Los pececillos acudieron raudos a ver aquel ángel, pero solo era un hombre feo lo que había tocado lo más profundo de aquel río.
—¡Ah! Este es el hombre feo que nos entonaba aquellas melodiosas letras, con aquella bella mujer —Dijo un pez—. Cántanos, hombre feo, cántanos.
Pero de su boca solo salían burbujas de aire y sus ojos miraban fijos la densa oscuridad.
—Este hombre ya no tiene alma —Resolvió otro pez—. Ya no sirve para cantar.
Todos los pececillos se marcharon y dejaron al pescador solo en aquellas profundas aguas.