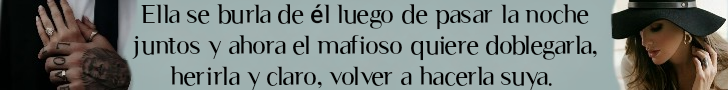El placer revelado
27.
El conductor puso la caja automática en parking, sin apagar el motor, creyendo, supongo yo, que la pasajera solo querría quedarse allí unos segundos, para decirlo de otro modo, que la señora que llevaba en la parte trasera de su auto había pedido que la llevara hasta allí para ver la arena rodando en el aire del invierno, las olas que rompían muy cerca de la orilla, su espuma alzándose y deshaciéndose en ese mismo viento que armaba, a su capricho, nuevas y delicadas dunas. Al cabo de unos momentos la mujer anunciaría una nueva dirección, y el chofer la llevaría al hotel en el que tendría hecha su reserva, donde podría quitarse la ropa del viaje, comer algo en la habitación y pararse más tarde bajo los hilos calientes de una ducha.
La señora Álvarez Jonét miró el precio que debía pagar en el aparato electrónico que marcaba el costo del viaje, buscó en su bolso de mano el dinero y se lo entregó al chofer. Bajó del taxi, cerró la puerta y se quedó inmóvil por unos segundos junto al auto; se había acostumbrado al clima artificial del interior del habitáculo y ahora le costaba adaptarse otra vez al rio, al viento que le azotaba el rostro y pretendía robarle el pañuelo que se enloquecía alrededor de su cuello. A pesar de todo, a pesar del viento y del frío, la señora Álvarez Jonét atravesó la pequeña rambla desierta y comenzó a caminar rumbo a la playa.
Bajó por unas escaleras de piedra, que eran tan solo cuatro anchos escalones, y al pisar la playa hizo equilibrio cuando los tacos de sus zapatos se hundieron en aquella suave masa de arena. Siguió adelante, se quitó el pañuelo mientras avanzaba. Lo vio volar en el viento, sin preocuparse. Se quitó, luego, el vestido. Y se arremolinó alejándose de ella. Sin detenerse, sin dejar de caminar hacia el mar, se quitó también su ropa interior. Por último, alzó un pie y también el otro, y se desprendió de sus zapatos. Desnuda, de su brazo izquierdo colgaba su bolso de mano.
La brisa helada la advirtió otra vez, e hizo que se detuviera. El estruendo del mar le ensordeció su propia voz interior, como si el mar le gritara con todas sus fuerzas que no diera un solo paso más hacia adelante. La señora Álvarez Jonét tomó el portarretratos donde llevaba la foto de Manuel. Observó su rostro, que parecía ahora mirarla también a ella. El frio y el invierno dejaron por un momento de existir. Ella tomó la foto del portarretratos, la sostuvo en sus manos y cerró los ojos. Movió los labios, quiso decir algo, el mar entonces le contestó. Dio algunos pasos más hacia la orilla, y se sintió tan liviana que por un momento temió que el viento la fuese a levantar en el aire. La espuma de las olas le tocó la punta de los pies. Un rugido le explotaba ahora en los oídos, la brisa salada y fría le envolvió por completo el cuerpo. La señora Álvarez Jonét miró a su alrededor, y vio a Manuel, desnudo también parado junto a ella.
Aquí estamos, dijo él, sin mover los labios.
Su voz llegó desde ningún lado, clara y serena.
Sonreía Manuel, del mismo modo que lo había hecho en aquellas pantallas del aeropuerto. Y al cabo de unos segundos, su imagen volvió a estar solo en la foto que la señora Álvarez Jonét apretaba contra el pecho.