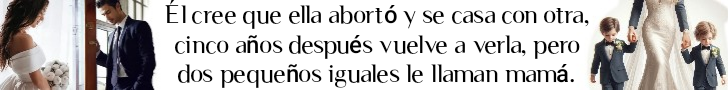El placer revelado
78
A través de la ventana abierta una última luz de ocaso entra y se aplasta contra el suelo, y muy de vez en cuando se escucha el vago rumor de algún automóvil que llega con el aire caliente que se mete adentro de este despacho. El oficial vuelve a sentarse donde estaba, Tito se mira los zapatos, y como los tiene flojos ahora sacude los pies para quedarse descalzo. Unos pasos se oyen del otro lado de la puerta, Tito no les presta atención. El oficial sabe que es el comisario, lo escucha ir y venir por los pasillos; por el modo de caminar entiende que ese hombre está nervioso. Hace rato que intenta hablar por teléfono con alguien de mayor jerarquía en la Capital, y no lo atienden. Es una voz ajada y oscura la del comisario, que parece venir como desde el interior de una cueva, pero no es su voz sino el eco que se produce cuando habla desde aquel largo pasillo. Al final hay una puerta de hierro, con una abertura pequeña a la altura de los ojos, protegida por una hilera de cuatro barrotes, que al abrirse permite pasar un plato de comida y poder echar un vistazo hacia el interior del calabozo. No hay nada allí adentro, ni siquiera un catre o alguna silla, y gracias a que le han tapiado las ventanas, permanece todo el tiempo completamente a oscuras.
Desde que lo trajeron y lo dejaron sentado allí, Tito tiene la sensación de haber estado en muchos despachos diferentes, aunque en ese rancho que usan de comisaria sólo haya dos habitaciones, el despacho del oficial y el despacho del comisario, además de una pequeña recepción con un mostrador hecho de cañas, más acorde a la recepción de un motel barato que a la de un destacamento policial. Ambos despachos se parecen, suficiente para que Tito se confunda, tienen esa misma pintura gris descascarada en las paredes y las mismas ventanas sin ornamentos de ninguna clase. A través de esas ventanas, la luz solar amenaza con desaparecer, una esfera roja muy lejos en el cielo se disuelve en lo que será la noche, aunque todavía se deja ver ese jardincito azulado de pastos secos del frente, donde unas enredaderas se abrazan al tronco del álamo que, con su fronda y por las tardes, le da sombra a la casa. Entonces Tito mira al oficial y el oficial desvía la mirada. Nunca pasa nada malo si es de día, piensa Tito, pero ya comienza a preocuparse. Hasta las ocho la carnecería donde le permiten quedarse suele estar abierta, la gente entra y sale del negocio, él merodea de un lado y del otro del mostrador y el señor Pancho que es el dueño del negocio lo deja que vaya y que venga. Todos en el pueblo ya lo conocen, y si molesta no le dan importancia. Pero está cayendo la noche ahora, y si no duerme en el sótano donde duerme siempre Tito se pregunta adónde va a dormir. Esa araña gigante que lo visita en la oscuridad del sueño y lo despierta, ¿lo encontrará también acá? Se abre la puerta del despacho, es el comisario que entra. El oficial se acomoda en la silla.
-¿Vos sabés lo que hiciste, no? le pregunta el comisario. La voz gruesa, pausada, como sucia, se disemina pesadamente en el ambiente y recae también sobre el oficial. Tito no se da por enterado. De pronto está por decir alguna cosa, pero se queda en silencio, en realidad no entiende de qué habla ese hombre que se le ha parado enfrente con los brazos en jarra. Con estas palabras del comisario el oficial intuye que este es el principio de algo que no está bien. Ahora Tito tartamudea, pero ninguno de los dos hombres comprende que ha dicho; no es que este muchacho tenga miedo, porque no tiene idea de por qué está ahí e incluso si se lo dijeran no comprendería en absoluto la complejidad de este asunto, sino por la meningitis que se contagió de niño, cuando todavía vivía en la calle. A causa de las convulsiones, alguien lo había levantado una mañana de la plaza, lo había cargado en la caja de su camioneta, lo dejó en las puertas del hospital en el pueblo vecino, y se fue antes de que pudieran hacerle una pregunta; en la guardia lo metieron bajo la ducha para bañarlo, y lo dejaron internado unos días. A las pocas semanas lo pasaron a una gran sala compartida con una docena de otros niños enfermos, donde los quejidos y las toses y los llantos se confundían en ese aire penumbroso que flotaba por sobre las camas, formando todos ellos un solo rumor, amargo y lastimoso, de a ratos insoportable. Lo único apacible era eso que se veía a través de las ventanas rectangulares de aquella sala de hospital, un campo plano y vacío que los rodeaba, y también ese camino recto y sin gracia que nacía en algún punto impreciso del paisaje, y que según decían, muchísimos kilómetros más adelante, alcanzaba hasta la Capital.