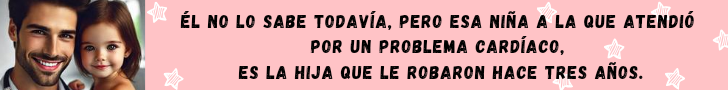El placer revelado
89
Son casi las diez de la noche ya, y el comisario nota que una oscura gota de café se desliza en el rostro de Tito por la suave ondulación del hueso que forma sus mandíbulas. El muchacho ha bebido el café que le trajeron, y todavía sostiene la tasa en la mano porque no sabe bien qué hacer con ella, si dejarla en el piso como hace con lo que le acercan para comer en el sótano de la carnicería o apoyarla otra vez junto los papeles desordenados que hay sobre el escritorio. Es una pequeña gota que se ha escapado de su boca la que ahora rueda por su rostro, como si fuese un insecto que se escapará desde la comisura de los labios hacia el filo del mentón, haciéndose cada vez más pequeña a medida que se enreda y se disuelve entre esos adolescentes pelitos rubios que tiene. Al cabo de un instante, la gota de café, o lo que queda de ella, se detiene en el borde de la cara, se acumula en sí misma y se infla de nuevo, como si el insecto que parece ser se hinchara en sus propios jugos. En la punta baja del mentón, donde no tiene más cómo sujetarse, la gota se estira ahora afinándose, hasta que cae a la altura del pecho, un poco hacia la izquierda, y al ser absorbida casi de inmediato por la tela de la camisa que Tito lleva puesta se forma allí una aureola varias veces su tamaño. El comisario observa la pequeña mancha ovoide dibujada, y sin lograr comprender del todo por qué, esto le hace pensar en las marcas que deja una herida de arma de fuego. Y de inmediato aparece en su mente la imagen borrosa de un cuerpo menudo abatido a tiros; la boca se le frunce un poco, y un poco también la nariz, como si eso que estuviera pensando le diera en el fondo mucho asco. Al mismo tiempo, con unos ojos grandes e infantiles, como si en realidad tuviera el poder, aunque tal vez lo tenga, de ver a través de ese hombre de casi cincuenta años que está sentado frente suyo, Tito mira al comisario y una idea comienza a formarse sin que sepa de donde es que le viene. Y aunque estos pensamientos se disuelvan casi de inmediato con cualquier otra pequeña cosa que llame su atención, Tito logra darse cuenta que dentro de esa comisaria corre un peligro tremendo. Algo enciende dentro suyo esta súbita sensación de pánico, la misma con las que se alimentan ciertas premoniciones; es ese aire filoso quizá, puntiagudo, que flota entre los dos, que se le mete por la nariz y por la boca y que le nubla la mirada. Cuando cierra los ojos puede ver ese mismo cuerpo desgarbado que ha imaginado el comisario, hecho un ovillo tirado en el suelo, herido de muerte.
El comisario que oye lo que Tito piensa se convence de que ya es hora de meterle cosas en la cabeza al chico. Y dice
-Escúchame bien, Tito ¿Qué porquería le hiciste a esa muchacha?
Luego inclina un poco la cabeza y mira al oficial que permanece parado junto al detenido, pero el oficial tiene su vista clavada en las líneas oblicuas y estropeadas de las baldosas que revisten el suelo. Al oficial le parece que si no mira al comisario es como si no lo hubiese escuchado, no quiere ser cómplice de esto que acaba de iniciarse con las palabras que el comisario ha dicho. En su mente aparece el calabozo ahora, ese cuarto oscuro al que le han quitado la única lámpara desnuda que colgaba del techo, al que le han agregado cuatro barrotes a esa pequeña ventana en la puerta que da al pasillo. Y desde lo profundo de este calabozo surgen unas esferas vidriosas, unos ojos turbios de animal rencoroso, los de aquella bestia sudorosa y brillante que ese hombre que vivía con su madre allí encerraba por las noches.