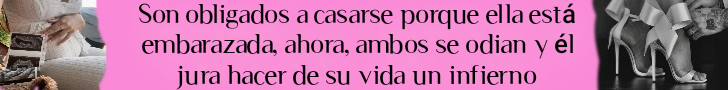El placer revelado (completo)
57
Yo no sabía bien a qué se refería, a veces me hablaba de sus ganas de regresar a Buenos Aires, y cada vez que lo hacía yo lo escuchaba acovachado dentro de mí mismo, acorralado por el miedo a volver a quedarme solo en Bruselas. Bastaban dos pasos para salir de la cocina y estar frente al sillón, así que me paré delante de ese hombre de veintisiete años, con los brazos en jarra sobre las caderas, en una pose un tanto teatral. Pero él no me miraba. Al cabo de un momento, dijo
-Es por esa danseur mature, la última. Se reía de un modo que a mí no me gustaba nada, como si burlara de todo, de mí especialmente.
Hacía sólo unos pocos meses que Carlos había llegado a Bruselas, y desde el primero momento en que lo conocí tuve la impresión de que hasta el trámite más simple, como por ejemplo sacar la tarjeta del pase del metro o alguna cosa de igual naturaleza, representaba para él toda una complicación muy difícil de superar, lo que me hacía pensar que esta práctica de encontrarse con señoras que lo doblaban por mucho en edad ya la traía desde antes –no había tenido ningún problema en relacionarse rápidamente con ellas—, y aquí, en Bruselas, sólo había tenido que adaptar un poco algunas mañas o incluso ser un poco más discreto. Por lo general, Carlos solía tomarse las dificultades que se le presentaban en estas nuevas tierras con una ironía que exasperaba, como si el que hubiera llegado a Bruselas no fuese él sino su doble, y esos problemas, que por lo general el dinero tenía mucho que ver en todo eso, no fuesen sus problemas sino los de alguien más; no lo decía, pero hacía parecer que él estaba por encima de cualquier contrariedad de índole cotidiana, gracias a cierta aura protectora de la que a veces hacía alarde, un poco en broma y un poco en serio, que le permitía, por ejemplo, resolver dichos problemas sin hacer demasiados esfuerzos, es decir lograr reunir el dinero que necesitaba para seguir pagando la pieza que ocupaba sin tener que trabajar horas de más en la terminal de micros; para eso se veía con unas señoras, mujeres mucho mayores que él, viudas, o separadas, con hijos que podrían ser nuestros amigos por la edad que tenían, y a las cuales Carlos llamaba con cierto sarcasmo danseurs matures.
Nunca me contaba qué hacía o a dónde iba con ellas, y por algún motivo no me sorprendía eso de que se encontrara con esas mujeres. Carlos tenía un modo demasiado extrovertido para relacionarse con los demás, como si conociera a todo el mundo desde antes, de alguna vida pasada aquí en Bruselas, esa forma de acercarse a los demás que a mí me parecía un tanto infantil y primitiva, pero que en definitiva había sido útil también la tarde que nos habíamos encontrado en aquel almacén donde nos vimos por primera vez: yo abría la puerta y él entró detrás de mí sin que yo me diera cuenta, y cuando me vio buscando con la mirada detrás del mostrador algún indicio de que ahí podría encontrar el paquete de yerba para el mate que tanto necesitaba, sobre todo para reemplazar algunas cenas y no irme con la panza vacía a la cama, él me tocó el hombro y yo lo escuché decir Venden tantas cosas raras acá, te las quedas viendo y no sabes si se comen o son adornos para la repisa… ¡y no saben tener un dulce de leche o una lata de batata con chocolate, a tí te parece!