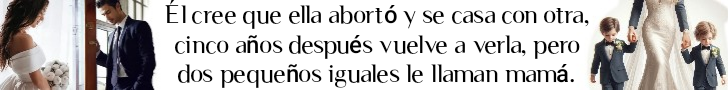El placer revelado (completo)
63
Al poco rato de andar –caminábamos sin saber a dónde ir, sin apuro también—, imaginé con envidia, ocultando tras los ojos la sombra de celos que se instalaba en mí sin que yo pudiera evitarlo, cómo se sentiría una danseur mature cuando de noche Carlos las pasaba a buscar; me hice la idea de unas anchas puertas de hierro negro, un hall revestido en placas de mármol travertino colocadas en rombo, y contenidas por una guarda negra a lo largo de todo el perímetro, una alfombra bordó, o de un marrón muy oscuro, puesta en el centro desde la puerta de hierro hasta las escaleras y los ascensores, para que amortiguara el sonido de los pasos de quienes entraban o salían de aquel edificio, y un portero gordo y somnoliento, con su traje negro, los zapatos gastados y unos guantes blancos y exagerados, acostumbrado a abrir y a cerrar esas puertas pesadas con gestos automáticos, deseando los buenos días y las buenas noches a sus habitantes, con esa distante cordialidad europea que resultaba siempre tan insoportable; en la bruma del pensamiento, ahora que doblábamos por un pasaje angosto donde no pasaban autos, y los que había estaban estacionados con dos ruedas sobre la acera, la figura de Carlos se recortaba en la fachada de ese edificio de puertas de hierro y hall elegante, tenía las manos en los bolsillos y no dejaba de mover los pies a casusa del frio y de la espera; la mujer que pronto bajaría ya era dueña de su tiempo, estar ahí parado era parte del servicio que debía prestar, a unos metros el portero que en principio habría desconfiado pero que ahora lo dejaba estar ahí, sabiendo que es uno de ellos, un latino como él queriendo ser europeo, sin decirse una sola palabra los dos, como si fuesen camaradas del mismo batallón invisible de inmigrantes sin documentos.
El pasaje por donde íbamos nos dejó en un bulevar más transitado, parecía que podíamos leernos el pensamiento, uno de nosotros bajaba un pie a la calle y el otro tomaba en silencio la decisión de doblar o de seguir de largo, y en el derrotero en el que estábamos quise cambiar de humor, pero dejar la mente quieta era un trabajo imposible. Carlos miró la hora en su reloj, dijo que el lugar al que siempre íbamos debía estar abierto todavía. Respondí que sí, un poco molesto con él por eso que venía pensando, y apuramos un poco el paso. Había perdido la noción de donde estábamos, y mis ojos buscaban algún punto de referencia, pero los troncos de esos árboles a lo largo del bulevar Du Butanique eran los árboles plantados en nuestras propias aceras, esa luz de las farolas enredada entre la fronda verde y amarilla resultaba ser el paisaje hermosamente repetido como un cuadro pintado en la memoria, las puertas de madera de estos edificios viejos y de estilo francés que aparecían ahora nos hacían recordar lo irrecordable, porque de algún modo estábamos seguros de alguna vez haber atravesado esas puertas, a pesar de no haberlas visto nunca antes, para subir al apartamento de algún amigo que vivía en el barrio de Palermo, o de Flores, o del Bajo Belgrano en Buenos Aires, y cuyo rostro se desdibujaba ya en la memoria, cada día que pasábamos en Bruselas, intuyendo con tristeza que el destierro, el olvido, era el verdadero costo de permanecer aquí. Mirábamos la ciudad en silencio, cada uno en un silencio propio, y al final dimos la vuelta a una esquina y llegamos al bar donde solíamos ir a tomar unas cervezas.