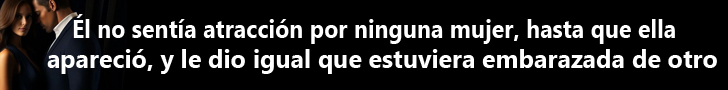El placer revelado (disponible gratis hasta el 31/12/2024)
44
Debo decir que no nos fue fácil salir adelante. Primero alquilamos una pieza sin baño en una pensión de pasajeros, cuenta mi hermana. Luego nos mudamos a otra pensión. Y después a otra. Entonces hubo que salir a trabajar para pagar las cuentas; mi hermana comenzó de ayudante en una verdulería, y yo esperaba a la madrugada el camión que traía los periódicos. Y así nació esa vida dentro de la vida que ya teníamos, ni mejor ni peor. Una vida distinta, llena de nuevos pliegues de los que hasta aquel entonces sólo observábamos antes en los gestos de otras gentes. Y si en un principio no me había dado cuenta, o no había querido hacerlo, una mañana comprendí que una luz cegadora había apagado de repente esa otra luz que había estado iluminando el camino por el que habíamos andado. Todos mis recuerdos se fueron en esa blanca oscuridad, como una niebla que inunda y borra el paisaje.
Cuando fuimos a ver a un médico, el hombre se sorprendió:
Nunca tuve un caso así.
Mirando a mi hermana, dijo:
Amnesia retrógrada.
Y mirándome a mí, agregó:
O es que en el fondo prefiere no recordar.
Han pasado ya algunos años desde que mi hermana se ha ido a vivir a otra ciudad, en otro país. No nos hablábamos seguido, de hecho, no nos hablábamos nunca. De todos modos, yo sé que ella ha alquilado una casa allá, que ha comprado un auto usado, que ha conseguido trabajo con cierta facilidad, y que pensaba quedarse en el exterior por el resto de su vida. El timbre del teléfono me despertó de un sobresalto. Lo escuché sonar una vez, dos veces, tres veces; al cuarto timbrazo decidí no atender. Miré mi reloj en la mesita de noche. Eran las tres y veinte de la mañana; había logrado dormirme hacía apenas unos pocos minutos atrás. Luego me quedé viendo el teléfono, como si de ese modo pudiera adivinar quién llamaba, y me dije que no tenía ganas de hablar con nadie, que nada bueno se escuchaba de alguien que llamaba a esas horas de la madrugada. Pero de algún modo ya sabía quién era. Prendí la luz del velador y esperé a que el teléfono volviera a sonar. Aquellos segundos fueron interminables, casi dolorosos, pero el teléfono al fin volvió a sonar y yo dejé que sonara otras cuatro veces, hasta que el aire volvió a quedarse otra vez quieto y en silencio; entonces apagué la luz e intenté volver a dormir. Sabía quién llamaba, lo sabía muy bien. Y no quería atender, ni escuchar su voz, ni lo que ella tendría para decirme. Pero sabía que volvería a hacerlo, que llamaría una tercera vez, quien toma la decisión de llamar a esa hora de la noche no se da por vencido así nomás. Miré el techo, la moldura blanca del ángulo del techo; cerré los ojos, pero el techo seguía ahí, detrás de los párpados, y ahora daba lo mismo tener los ojos abiertos o cerrados, intentar dormir o bailar un merengue en medio de la habitación. Me había desvelado. La pastilla que había tomado antes de acostarme habían hecho poco efecto, o el efecto se había evaporado con el primer timbrazo del teléfono; ya no pretendía dormirme, me conformaba con pensar en cualquier cosa, pensar en nada malo.