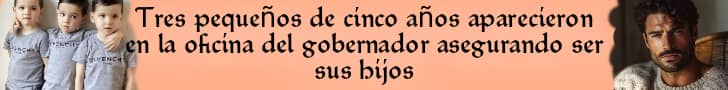El placer revelado (últimos días para leer)
86
En el otro despacho, donde el comisario ha ido a sentarse detrás de su escritorio, enrollado en los pensamientos por lo que está por suceder, ese futuro inmediato de esta noche misma, que se mezcla confusamente con los recuerdos de cuando ha pisado esta comisaria por primera vez, de golpe se escucha sonar la campanilla rota de un teléfono. Su sonido resulta furioso y amargo, y puesto que en la comisaria solo están ellos tres, y en los calabozos no hay nadie, el lugar ha quedado en silencio y el llamado se expande entonces por todo el recinto, como si no fuese exclusivo al aparato que el comisario tiene delante. Tras un intervalo de algunos segundos, la campanilla ronca vuelve a escucharse otra vez, pero ya sin la sorpresa de lo imprevisto, y quizá porque el teléfono es negro y viejo y de formas redondeadas, ahora el sonido hace pensar en el zumbido quejumbroso de un abejorro gigante. El comisario atiende, se lleva el tubo a la oreja, algo acaba de encenderse dentro de la casa con este llamado. El aire se vuelve fosforescente como una señal de auxilio: hay siete dentelladas en el rostro de una muchacha. Y quien llama por teléfono quiere, o necesita en realidad, que su asesino quede preso esta misma noche. No es Mariana, la madre de la señorita Lorena quién llama al comisario, al menos no es ella la que habla del otro lado de la línea; la madre de la señorita Lorena se encuentra maniatada de espíritu, no puede decir palabra, o no debe, gracias a las pastillas que le han dado para tranquilizarla, con eso podrá esperar unas horas a que el comisario le traiga el nombre de la bestia que atacó a su hija. La voz en el tubo del teléfono pertenece al jefe inspector, ha llegado de apuro recién al pueblo, y ya está en la casa de la madre de la víctima sentado bajo una lámpara de luz amarillenta que atrae algunas moscas, en un sillón de mimbre con un vaso de jugo en la mano. Como le corresponde a este hombre representante del estado y de la ley, el jefe inspector ha ido hasta allí para asegurarse de algunas cosas fundamentales. Por ejemplo, que la señorita Lorena sea trasladada hacia un hospital en Buenos Aires, hacia la morgue de ese hospital más específicamente, y en especial que la noticia se apague antes de que se enciendan las malas voluntades de los habitantes del pueblo. El comisario escucha las palabras del jefe inspector, lo escucha en silencio con el ceño fruncido y el puño cerrado. Entiende muy bien lo que pretenden hacerle saber, y la llamada se corta. El comisario apoya el tubo del teléfono y mira hacia al frente, o hacia la nada misma. Un pensamiento brumoso comienza a despejarse, a medida que se suceden estos segundos de silencio, luego de la conversación que ha tenido con el jefe inspector: si no tiene resuelto el caso durante esta noche el pueblo entero va a congregarse frente a la comisaria para prenderla fuego, y con ese fuego arderá también su carrera de comisario.
Todavía le da vueltas en la cabeza eso que le han dicho del otro lado de la línea. Unos pliegues horizontales se forman alrededor de sus ojos cuando aprieta los dientes, al tiempo que, con un movimiento suave que acentúa la expresión violenta de su rostro, desliza su mano alrededor del teléfono, pero sin atreverse a tocarlo, como si aquel aparato quemara, o peor aún, fuese un bicho horrendo dormido sobre su escritorio.
El oficial abre la puerta y hace pasar a Tito a su despacho.
El comisario le señala con la mirada la silla frente a su escritorio para indicarle a Tito que se siente. El oficial se queda de pie a su lado, con la mirada en el cielo raso. Los dos han visto a Tito muchas veces entrar y salir de la carnicería del señor Pancho, o quedarse a la sombra sentado en el suelo en un rincón cerca de las heladeras, enroscado sobre su propio cuerpo con la cabeza entre los brazos. También lo han escuchado hablar, por llamarlo de algún modo, por ejemplo, se pone a repetir que la carne de perro se pone verde cuando se pudre, y han visto a la gente a su alrededor fingir que no lo oyen, o interrumpirlo y señalarle alguna cosa de lo más banal que se ha dicho esa tarde en la radio. Tito arquea las cejas, tuerce un poco la cabeza porque nunca llega a comprender del todo eso que la gente le dice, las palabras de los otros siempre rebotan en su cabeza sin anclarse en nada, como hojas secas en un charco. Después desvía la mirada, se pone a imaginar sus cosas como siempre, le parece que se forman rostros humanos a su alrededor, de mujeres grandes, le parece ver la cara de su madre que ha olvidado ya, si es que alguna vez se habrá fijado en algún lugar de su memoria, sobre los azulejos blancos detrás del mostrador manchados de sangre.