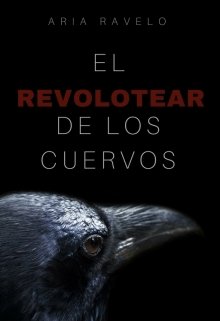El revolotear de los cuervos
I
Justine no veía la hora en la que el reloj marcara las dos de la tarde y diera fin a ese espantoso día. Escuchaba el tic-tac de las manecillas que parecían moverse cada vez más lento en el reloj de pared situado justo encima de la cabellera rubia de su profesora. Era como si aquel ruido taladrara su cerebro en un intermitente zumbido que no sabía si era peor que la voz chillona de su maestra con las tablas de multiplicar.
«Es demasiado, tiene que parar».
Los niños farfullaban desde la tabla del dos hasta la del nueve, repitiendo una y otra vez la misma letanía, a fin de memorizarla. Pronto, aquella cancioncilla de mal gusto, cuya directora de orquesta, rubia, descompasada y perezosa; comenzó a aturdirle hasta el punto de no soportarlo más. Ruido, no eran más que ruido saturando sus oídos, repicando despacio, provocando eco entre el largo túnel que eran las paredes de su subconsciente. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, y de nuevo las tablas de multiplicar. Tic-tac, tic-tac, tic-tac…
—Ma-ma-maestra Pa-paulette, ¿pu-pu-puedo ir al baño?
A pesar de tener tan solo ocho años, Justine era muy inteligente. Sabía leer, escribir, multiplicar y dividir. Era capaz de leer libros completos o realizar operaciones matemáticas complejas; aunque se mostraba tan tímida y reservada para con los demás, que ni siquiera la señorita Paulette lograba notarlo.
Por tal motivo, la mayoría de las clases le parecían por completo aburridas, a excepción de una, que esperaba con ansias cada viernes a primera hora, como lo único bueno de tener que asistir a esa escuela: la clase de dibujo.
Adoraba pintar desde que tenía memoria, por alguna razón se sentía libre al hacerlo, aunque también tenía que reconocer que en ocasiones, ni siquiera ella misma sabía lo que dibujaba. Era como si alguien más tomara el control del pincel e hiciera con sus manos manchas amorfas sobre el papel, cuyo significado era difuso y desconocido.
—¿Otra vez al baño? —preguntó Ximena, la niña que odiaba sin razón alguna a Justine desde el mismísimo primer día de clases—. Parece que estuviera enferma del estómago.
—Justine ve al baño, pero no tardes —indicó la profesora en tono meloso al regalarle una sonrisa forzada.
—Sí, debe tener vomito o diarrea, vive en un basurero, seguro que come cosas podridas ahí —añadió Luca, el mejor amigo de Ximena.
—¿Cuántas veces les tengo que decir que respeten a su compañera?
Justine se puso de pie, si había algo peor que las tablas de multiplicar eran sus compañeros y sus bromas pesadas; caminó con decisión hasta la puerta tratando ignorarlos a todos y pasar desapercibida, pero no lo consiguió.
—¡Si no hay papel, lleva hojas de tu cuaderno nuevo! —gritó Axel.
Al instante todos en el salón estallaron a carcajadas. La maestra trató de controlarlos, de controlarse a ella misma, disimulando una risita, no dejándole a Justine otra opción que salir corriendo hacia el baño.
Esas escenas se repetían constantemente en las clases, y por eso las odiaba, ella era el tipo de niña de la que podían burlarse con facilidad, un blanco fácil. Todos en la escuela sabían que su papá trabajaba recogiendo basura, todos en el salón sabían que el cuaderno que llevaba al colegio era reciclado, algunos de sus compañeros imaginaban que Justine se encerraba de vez en cuando en el baño para llorar, pero no podían evitar hacerle esas bromas. Era Justine.
«Hazlos callar a todos, hazlos callar a todos».
De nuevo esa vocecita merodeando por los pasillos de su mente le provocó un respingo.
«Deberías cortarles la lengua, solo así dejarán de hablar mal de ti».
Cerró los ojos apretando los parpados con fuerza y se tapó los oídos tras la puerta de uno de los baños; algo bastante inútil considerando que la voz que escuchaba provenía de sus adentros. Permaneció en cuclillas algunos minutos, muy quieta, con la firme intención de desdeñar aquello que creía, era producto de su desmesurada imaginación hasta que comenzó a llorar. Siempre era así, todo se repetía de manera constante en su pequeño mundo y no podía hacer nada para que todo eso acabe.
A pesar de todos sus esfuerzos, parecía que nada valía la pena. Todos los días se levantaba muy temprano para llegar a tiempo a la escuela, pues tenía que hacer el viaje caminando. Por lo general sola, pues su padre se iba a trabajar desde muy temprano en esos malolientes camiones que transitaban por todo el pueblo recolectando los desechos de la gente. Un trabajo imprescindible para la sociedad, asqueroso para muchos y mezquino para la gente pudiente, pero al final, tan digno como cualquier otro.