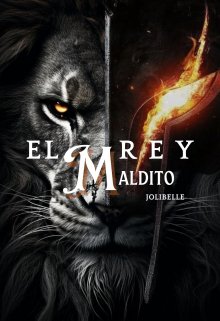El Rey Maldito
Capítulo 2
“Mas ni el Sol ni la Luna reinan por separado,
pues el uno ilumina el camino,
y el otro enseña a andar en la oscuridad.
Aquel que equilibra ambos fuegos conoce la plenitud.
Pero quien los enfrenta… perece consumido por su propia sombra.”
Del Libro de los Comienzos, Canto IV: De la Doble Llama
Desde el amanecer de los tiempos, los Vaerim fueron creados a partir de dos llamas opuestas y eternas:
la de N’Kala, la Furia del Sol, y la de Darn’Vek, el Señor de la Luna y del Instinto Oscuro.
De N’Kala provino la luz del pensamiento, el don de la razón y la conciencia.
Fue él quien otorgó al linaje leonino —la Casta Leonida— el derecho de gobernar sobre los demás, pues en ellos vio el reflejo de su propia llama: dominio, sabiduría y orden.
A través de su fuego, los Vaerim aprendieron a hablar, construir y soñar.
Él les dio el Kael, la chispa que los humanos llamarían alma.
De Darn’Vek, en cambio, nació la fuerza de la carne, la pulsión que late en toda bestia.
El dios lunar les concedió el don del cambio, la caza, la reproducción y la furia que protege.
Fue también quien hizo brotar los Frutos del Valle Nocturno o Los frutos del Vid, el alimento sagrado que mantiene el equilibrio entre razón e instinto.
Mientras los Vaerim se nutran de esos frutos, el Lunh’ar —el instinto salvaje— permanece en calma.
Pero lejos de su tierra y de la influencia de Darn’Vek, la bestia despierta hambrienta…
y si no se sacia, devora el Kael hasta volverlos Rotos, seres sin mente ni alma.
Tres años habían pasado desde que cruzaron el velo hacia las tierras de los hombres.
Varek había encontrado en el trabajo del campo algo más que sustento: una forma de equilibrio.
Arar la tierra, sembrarla y verla florecer bajo sus manos lo mantenía en paz; era como si cada semilla domara un poco del fuego que ardía dentro de él.
El niño crecía lejos del brillo del trono que lo vio nacer.
Eiran, como lo llamaban ahora, había heredado la quietud de su madre y la fuerza de su linaje, pero también algo que ningún otro antes había tenido: un equilibrio incierto entre la razón y la bestia.
Aquella noche, al cumplir tres años, el príncipe cambió por primera vez.
Bajo la luna alta, su piel —del tono profundo del bronce besado por el sol, cálida y luminosa incluso en la penumbra— se volvió sombra, y el rugido de un joven león negro estremeció el bosque.
Sus ojos, de oro líquido, parecían contener un fuego vivo que nunca dormía.
Varek lo observaba con una mezcla de orgullo y temor.
El niño no había crecido con los Frutos del Valle —la esencia que mantenía a raya el instinto de los suyos—, y por ello en su interior el Kael y el Lunh’ar coexistían sin dominio, enfrentándose, devorándose, buscándose.
Era una dualidad pura… y quizá peligrosa.
Porque el lobo sabía lo que significaba vivir sin el fruto.
Durante los primeros inviernos, el hambre de su bestia lo había atormentado como una herida abierta; más de una vez creyó que lo perdería todo, que su mente sería devorada por el rugido que lo habitaba.
Pero aprendió a cazar.
Aprendió a liberar a su bestia bajo la luna sin perder su alma.
Desde aquella noche, Varek comenzó a llevar a Eiran consigo al bosque. Le enseñó a leer el viento, a escuchar el movimiento de las hojas y a distinguir la respiración de un ciervo de la de un hombre. La caza, que es prohibida entre los Vaerim, se convirtió la razón de su equilibrio; la bestia debía correr libre si no se volvería contra ellos.
La pequeña granja donde vivían bastaba para los dos. En primavera sembraban coles y cebollas; en verano, remolachas y hierbas; en invierno, zanahorias y nabos que resistían el frío.
El comercio entre aldeanos se sostenía a base de trueques: tela por harina, pan por leña, una piel curtida por un puñado de semillas.
Varek ofrecía los vegetales que cultivaban y, a veces, carne de caza que conseguía en el bosque.
A cambio, recibía prendas tejidas por una familia numerosa del extremo norte del pueblo: la esposa era costurera y su marido tratante de pieles y lana.
Habían sido ellos quienes lo ayudaron a establecerse, vendiéndole un pequeño terreno junto al río qué ya no podían sostener, y desde entonces el lobo devolvía la amabilidad de aquella familia asegurando que nunca les faltara alimento.
Eiran crecía fuerte, de cuerpo ágil y espíritu inquieto.
Antes de su primera transformación, el niño solía ser hosco, impaciente, como si algo dentro de él buscara romper la calma. Pero tras liberar a la bestia, aquella tensión se disipó. El rugido que había estado encerrado en su pecho halló su camino, y el pequeño león negro comenzó a crecer con mayor fuerza. De cuerpo ágil y con un espíritu inquieto comenzó a mirar su mundo con mayor interés.
Durante los años siguientes, el joven león creció en libertad.
Bajo la piel del muchacho amable y servicial que todos conocían en Harlond, la región que ahora llamaban su hogar, latía el corazón de una fiera dormida.
De la mano de Varek —o su “tío”, como debía presentarlo entre los humanos—, Eiran aprendió el valor del trabajo y la paciencia. No conocía su origen, y Varek no tenía intención de revelarlo todavía.
Aún no era tiempo.
Por ahora, lo importante había sido sobrevivir a aquello que, en otro mundo, lo había marcado como maldito.
Varek observaba al muchacho con una mezcla de orgullo y temor.
A veces, al mirarlo bajo el sol, entendía las palabras del mensajero que visitó a su amada antes del parto: “Su hijo traerá el orden natural de vuelta.”
Porque en Eiran no veía oscuridad alguna, sino una fuerza serena, contenida, que despertaba respeto en todo aquel que lo rodeaba.
Los aldeanos lo consideraban un joven noble, reservado, trabajador.
Pero quienes cruzaban su mirada más de un instante decían sentir algo antiguo detrás de esos ojos: un brillo dorado que no era humano.
#3228 en Fantasía
#7854 en Novela romántica
romance fantasía acción aventuras, cambiaformas y humanos, romance destino
Editado: 16.11.2025