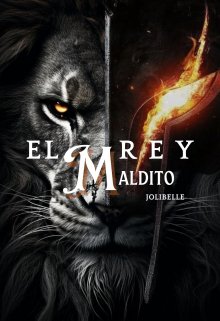El Rey Maldito
Capítulo 3
El verano había llegado a Harlond con el perfume de los campos maduros y el canto constante de las cigarras. El sol caía fuerte sobre la tierra y el aire olía a trigo, madera y agua dulce.
Eiran, ahora con quince años, había crecido alto y fuerte; sus manos, endurecidas por el trabajo en la granja, revelaban la fuerza que ocultaba bajo su aparente calma. La fuerza del león joven se reflejaba en su cuerpo: alto, sano, de porte majestuoso.
El campo le daba equilibrio. El trabajo de la tierra templaba su espíritu, lo anclaba entre surcos y raíces, entre el silencio de los amaneceres y el rumor de los ríos. Sembrar, comerciar y hablar con los aldeanos le enseñaba a entender el valor de la paciencia y el trato humano; cada jornada lo acercaba más a su parte consciente, al Kael que habitaba en él.
Pero cuando caía la noche, la balanza cambiaba. El Lunh’ar, su instinto, despertaba con la luna.
Entonces el joven león aprendía a cederle el control, a retroceder dentro de sí lo justo para observar sin miedo cómo la bestia corría libre. Cazaba en silencio, sin más testigo que el bosque.
A veces lo veían volver al amanecer, con hojas enredadas en el cabello y la respiración todavía agitada, los ojos dorados ardiendo con la intensidad de una llama recién contenida.
De personalidad reservada pero amable, Eiran despertaba curiosidad entre las jóvenes del lugar.
Su porte, firme y sereno, destacaba entre los hijos del campo, y sus ojos —de un dorado profundo, casi líquido— hacían suspirar a más de una.
Aun así, su trato siempre fue cortés y distante.
No parecía buscar compañía, ni dejarse tentar por las atenciones que su aspecto despertaba.
Había en él una dignidad natural, una nobleza silenciosa que imponía respeto incluso sin pretenderlo.
Los aldeanos, aunque sencillos, lo tenían en buena estima.
Eiran y su padre trabajaban la tierra con esfuerzo y sin vanidad; su pequeña granja prosperaba con discreta abundancia, fruto de la constancia más que de la suerte.
Esa vida sencilla bastaba para ambos.
Varek veía en el joven la misma dulzura que había amado en su reina.
Por eso lo educaba con paciencia y rigor, enseñándole que la fuerza sin compasión no era virtud, y que el poder debía medirse con humildad.
Sabía que el destino del muchacho aún no estaba escrito, pero también comprendía que algún día el rugido del león pediría su lugar entre los reyes.
Aquella tarde, mientras Varek reparaba una cerca junto al camino, el joven bajó al río. Era su costumbre después del trabajo: refrescarse, lavarse el polvo del campo y dejar que el agua le despejara la mente.
El murmullo del río lo serenaba, y el reflejo del sol sobre la corriente hacía que sus ojos de oro líquido parecieran encenderse.
Se había quitado la camisa y el calzado, y el pantalón lo llevaba arremangado hasta las pantorrillas.
El torso, desnudo, mostraba una fuerza recién formada: de complexión delgada, sus músculos definidos por el trabajo se tensaban bajo su piel oscura y cálida. Su cabello, grueso y trenzado en mechones que caían hasta los hombros, se balanceaban y colgaban como enredaderas cuando se inclinaba para mojarlo, dejando que el agua resbalara por su cuello y espalda.
Hacía un rato que había escuchado el tintinear de las campanas de las cabras subiendo al risco para pastar cuando un grito rompió la calma.
Levantó la vista justo a tiempo para ver, en lo alto de la colina, a una niña aferrada a las raíces de un árbol que había decidido crecer peligrosamente en el borde del acantilado. El tronco, inclinado casi en horizontal, sostenía a una cabra despreocupada que arrancaba y comía de sus hojas, ajena al peligro. La muchacha, en cambio, se colgaba del filo, sujeta apenas a una rama que comenzaba a ceder bajo su peso.
Eiran no lo pensó. Su cuerpo reaccionó, impulsado por la agilidad felina de su linaje escaló la pendiente condestreza, sujetándose entre raíces y piedras sueltas. Entonces la rama cedió…
Ella gritó, pero él en un salto, la alcanzó al vuelo, rodeándola por la cintura justo cuando el vacío la reclamaba. Quedó suspendido de una roca saliente, una mano aferrada al borde del risco, el pie apoyado contra la pared para sostener el peso de ambos, mientras que la muchacha colgaba en su brazo como una doncella; la muchacha colgaba en sus brazos como una doncella arrancada al abismo, el cabello revuelto por el viento, el corazón desbocado y el vestido ondeando en el aire mientras la tierra se desmoronaba bajo sus pies.
En ese instante, sus miradas se cruzaron: los ojos claros de la muchacha reflejaron el resplandor dorado de los suyos. —Tranquila… te tengo —murmuró él, con calma.
La sujetó con más fuerza por la cintura cuando sintió que ella se estremecía. La gravedad tiraba de ambos, reclamándolos, pero Eiran se mantuvo firme, aferrado al risco con fuerza.
La muchacha lo miró con asombro y miedo; su respiración entrecortada temblaba entre los labios. Había creído que moriría allí, y nunca imaginó que alguien aparecería para salvarla.
—Abrázame —le pidió él, con voz serena pero firme.
Ella lo miró, confundida, y el rubor subió de golpe a su rostro.
Por un instante, la vergüenza hace que quiera apartarlo de ella, pero él la sostuvo con más fuerza.
—Para subir —añadió con una leve sonrisa.
Solo entonces ella miró hacia abajo y comprendió la altura a la que estaban. Soltó un chillido involuntario y se aferró a él con brazos y piernas, como un animalito asustado.
Eiran soltó una breve risa divertida y, aprovechando el impulso, trepó con ella hasta la saliente, avanzando con seguridad.
Al alcanzar tierra firme, le hablo nuevamente —Ya puedes soltarme —dijo con una sonrisa tranquila, sujetando sus muñecas con suavidad— Ya estás a salvo.
La muchacha temblaba, con algunos rasguños en piernas y brazos. Su cabello —de un color dorado como las hebras del maíz recién cortado— le caía en ondas sobre los hombros. Sus ojos verdes aceituna lo miraron con recelo.
#3228 en Fantasía
#7854 en Novela romántica
romance fantasía acción aventuras, cambiaformas y humanos, romance destino
Editado: 16.11.2025