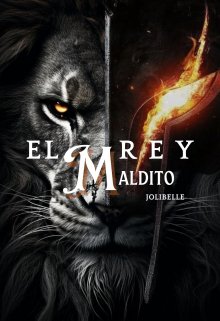El Rey Maldito
Capítulo 10
Varek reconoció la forma de Eiran al instante.
No era un homínido cualquiera.
Era la forma de un rey.
El porte de un heredero: más grande que cualquier Luphar, más imponente que un Urskar.
La melena negra como brea, los colmillos largos y curvados, el aura antigua que rodeaba a los descendientes directos de Darn’Vek.
Un orgullo salvaje se encendió en su pecho…
pero la situación no podía ser peor.
Varek intentó incorporarse.
Su cuerpo temblaba, oscilando entre el pelaje del lobo y la carne humana.
Liberó lo poco que quedaba de su maná, dejando que su forma homínida tomara el control.
—¡Aquí hay otro, milord! —gritó uno de los jinetes al verlo.
El caballero giró sobre su montura, fascinado ante la criatura de lobo erguida frente a él.
—Fascinante… —sus ojos brillaron con codicia—. Los quiero a ambos.
Los arqueros tensaron sus cuerdas.
La primera flecha voló recta hacia el lobo.
Varek aulló al sentirla atravesar su costado.
Eiran rugió en respuesta, un rugido que hizo vibrar el aire como si la montaña misma despertara.
Varek trató de alcanzarlo a través del vínculo mental.
—Eiran, contrólalo. Esta es tu forma más pura… tu forma más poderosa…
Pero solo recibió interferencia.
Era como gritar dentro de una tormenta.
Eiran ya no estaba allí.
Su parte consciente había retrocedido por completo.
El príncipe bestia avanzaba hacia Mara como si ella fuera su única ancla en el mundo.
Un vacío saltó sobre él, pero Eiran lo detuvo con una sola mano.
Sus garras se clavaron en la carne blanda del cuello de la criatura.
Un crujido seco.
El vacío cayó sin vida.
Incluso los otros vacíos dudaron.
Lo rodearon, pero no se atrevían a ser los primeros en atacar.
Los jinetes observaban maravillados.
—¡Arqueros, disparen! —ordenó el lord.
Las flechas silbaron sobre el aire helado…
y Eiran las agarró al vuelo, quebrándolas con un gruñido.
—¡No, no! ¡Aléjate! ¡Aléjate, monstruo! —gritó Mara, temblando, retrocediendo entre cadáveres y nieve sucia.
Sus ojos desorbitados iban de la bestia a los cuerpos de sus padres.
—Por favor… para…
La bestia se detuvo.
—¡Traigan a la chica! ¡Si ella viene, la bestia vendrá detrás! —ordenó el lord.
Un jinete alzó un silbato metálico.
El sonido fue agudo, insoportable, como si desgarrara el aire mismo.
Dos silbidos cortos. Uno largo.
Los vacíos reaccionaron al instante.
Se lanzaron sobre Mara.
Eiran rugió, furioso.
Dio un salto que estremeció el suelo y se interpuso entre ella y las criaturas.
Despedazó a cada una: garras, colmillos, mordidas; la nieve se tapizó de vísceras y retazos de carne.
Flechas gruesas —con puntas doradas— comenzaron a llover sobre él.
Veneno. Magia. Control.
Pero el príncipe resistía.
Mara corrió sin rumbo.
Chocó contra un caballero, quien la atrapó del brazo.
—¡Mi padre… mi hermano…! —sollozaba, histérica, llevando las manos a su cabeza—. ¡Mi madre!
Eiran la vio.
Su rugido fue un trueno.
Saltó hacia el jinete.
—¡Acércate y la mato! —gritó el hombre, colocando el filo de la espada en el cuello de Mara.
Varek, debilitado, pero aún vivo, surgió por detrás.
Lo atravesó.
Sus garras rompieron la armadura como si fuera tela.
El cuerpo del caballero cayó y Mara quedó libre, aterrorizada huyo en sentido contrario a Eren
Del bosque había emergido un Urskar vacío, enorme, más grande que los anteriores.
Sus fauces goteaban sangre ajena.
Se lanzó sobre Mara.
—¡NO! —gritó Eiran, atravesando a la bestia que era ahora, desgarrándose el alma.
…pero no hubo tiempo de salvarla.
El oso la atrapó.
La levantó por la cintura.
Y, con un solo movimiento brutal…
La partió en dos.
La sangre caliente salpicó la nieve.
Los ojos de Mara quedaron abiertos, sin entender.
El mundo de Eiran se hizo añicos.
Algo dentro de él se rompió para siempre.
Su rugido fue un lamento que ni los dioses habían escuchado desde la guerra ancestral.
Varek intentó alcanzarlo —Eiran…
El príncipe se lanzó sobre todo lo que respiraba. Caballeros, vacíos, incluso los caballos. Todo fue destrozado. Garras. Colmillos. Golpes. La nieve se volvió roja, luego negra.
Varek intentó mantener el paso, pero el veneno ya había entrado profundo en su sangre.
Su cuerpo fallaba, sus músculos no respondían. La magia de las flechas doradas era distinta: apagaba la voluntad, entorpecía el maná. —Eiran… basta… —insistió. Pero no había nadie escuchando. El león negro seguía matando.
Hasta que una flecha negra —silenciosa, traicionera— atravesó su cuello. No la vio venir. Eiran cayó en la nieve, pesadamente, como un árbol arrancado de raíz.
Varek trató de acercarse, tambaleándose…
Otra flecha.
Su cuerpo cayó junto al de su príncipe, sobre la nieve que ya comenzaba a cubrirlos.
Y entonces…
Los cielos cedieron.
No fue solo nieve:
fue un sudario divino cayendo desde lo alto,
un velo blanco que cubrió cadáveres, sangre y acero,
como si los dioses intentaran esconder aquello que ya no podían deshacer.
La tormenta estalló con furia,
apagó los gritos, borró pisadas, ahogó el olor a muerte…
y sepultó la tragedia bajo un frío que parecía eterno.
Como si el mundo mismo temblara ante lo que acababa de ocurrir.
Como si los dioses, avergonzados,
quisieran ocultar la marca de su propio error.
Porque aquella noche, mientras la nieve devoraba el campo,
la profecía tomó forma.
La maldición anunciada desde los albores —
el rey que traería muerte y destrucción,
el Rey Maldito —
despertó entre ceniza y sangre.
#3228 en Fantasía
#7854 en Novela romántica
romance fantasía acción aventuras, cambiaformas y humanos, romance destino
Editado: 16.11.2025