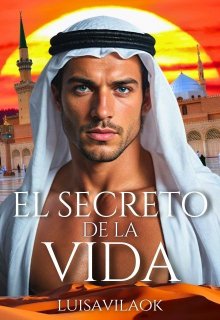El Secreto de la Vida
Capítulo 58
Narrado por VALERIA
Me visto con una lentitud que roza la parálisis. La suite del hotel es impersonalmente lujosa, un caparazón dorado que la NUPU ha considerado “seguro” y “apropiado” para una “testigo protegida de alto valor”. Un eufemismo elegante para “prisionera con buenas vistas”, aunque a ojos de alguno soy algo así como una heroína que intervino e hizo posible la revelación de El Secreto de la Vida. Cada prenda que saco de la maleta, también proporcionada, se siente ajena, como si perteneciera a una mujer que no soy, o que quizás nunca fui. Unos pantalones de lino color crema, impecables y absurdamente impecables rozan mi piel, esta no es la ropa que usaba, pero sí la que pensaba usar el día en que me convirtiese en una mujer de la alta sociedad, como si esa ambición siempre hubiese estado en el trasfondo de mi ser. Una blusa de seda que se desliza sobre mi piel con una frialdad que me recuerda a las sábanas de esta cama demasiado grande y solitaria. Me miro en el enorme espejo del baño de mármol: las ojeras bajo mis ojos son dos abismos oscuros, el testimonio mudo de noches en vela reviviendo el infierno de El Infinito, el sabor metálico del miedo, la visión de Luis cayendo, el rugido de la explosión que Kerim provocó para darnos una oportunidad… y la punzada constante de su traición, la mentira que casi nos cuesta todo. Mi cabello, rapado para aquella misión fallida, empieza a crecer de forma desigual, una huella física y antiestética de la identidad que me arrebataron y la que intentaron imponerme.
Mi tío me espera en el pequeño salón de la suite, no en un vestíbulo concurrido. La NUPU es muy estricta con mis movimientos. Rodrigo está con él, una presencia constante y silenciosa desde que logró llegar hasta aquí, atravesando un laberinto de burocracia y protocolos de seguridad gracias a la influencia de mi tío. Los dos están hablando en voz baja cuando salgo del dormitorio, y se interrumpen al verme. Mi tío me ofrece una sonrisa tensa, un intento de normalidad que se estrella contra la opulencia vigilada de nuestro entorno. Intenta actuar como si estuviéramos en unas vacaciones forzadas y no en la antesala de decisiones que podrían cambiar el curso de una guerra y, de paso, destrozar lo poco que queda de mi cordura. Rodrigo no sonríe. Su mirada es una mezcla de preocupación profunda y una tristeza que parece haberse instalado permanentemente en sus ojos oscuros. Me observa con esa atención suya tan particular, como si pudiera ver las grietas en mi fachada, las pesadillas que no cuento.
Decidimos bajar al restaurante del hotel para el desayuno, uno de los pocos lugares dentro de este complejo donde se nos permite estar “relativamente” sin supervisión directa, aunque sé que hay ojos discretos siguiéndonos. La ciudad que se extiende más allá de los ventanales panorámicos es una metrópolis moderna, vibrante y ajena a mi drama personal. Un torbellino de luces y sonidos que contrasta brutalmente con el silencio opresivo de mi suite y el recuerdo de los pasillos oscuros y peligrosos de Sefirá. Las calles están llenas de gente apresurada, de coches lujosos, de una vida que sigue su curso indiferente a las guerras lejanas y a las mujeres rotas que intentan encontrar un sentido a la supervivencia. Es un decorado deslumbrante y alienante, un recordatorio constante de lo lejos que estoy de todo lo que alguna vez conocí.
Pero incluso aquí, en este país extranjero, en este hotel de máxima seguridad, la sombra de Sefirá me alcanza. Apenas nos sentamos en una mesa apartada del restaurante, con vistas a un jardín interior impecablemente cuidado, noto las miradas. Discretas al principio, luego más insistentes. Un par de hombres de negocios en una mesa cercana cuchichean, señalándome con la cabeza. Una mujer elegante que desayuna sola levanta la vista de su periódico y sus ojos se abren con un reconocimiento que me hiela la sangre. La fama no deseada, la notoriedad de ser “la periodista que desafió al régimen”, “la superviviente de El Infinito”, se ha extendido como una plaga gracias a las filtraciones y a la propia propaganda de la NUPU, que parece interesada en construirme como un símbolo.
Rodrigo, siempre protector, intenta desviar la atención, iniciar una conversación trivial sobre el menú del desayuno, pero la tensión ya se ha instalado. Es inútil. La camarera que viene a tomar nuestro pedido me mira con una mezcla de curiosidad y casi admiración que me hace sentir como un fraude. Un niño en la mesa de al lado, absorto en una tablet, de repente levanta la cabeza y le susurra algo a su madre, señalándome. Veo mi propio rostro en la pantalla del niño, una imagen de alguna de las pocas conferencias de prensa que di desde Sefirá antes de que todo se volviera clandestino. Esa mujer de la pantalla parece fuerte, decidida, llena de una convicción que ahora mismo siento a años luz de distancia.
Mi tío suspira, resignado.
—Parece que ni aquí podemos tener un desayuno tranquilo, Valeria. Deberíamos haber pedido el servicio a la habitación.
Pero ya es tarde. Dos hombres con trajes impecables y auriculares discretos, claramente parte del contingente de seguridad asignado por la NUPU, se acercan a nuestra mesa. Su presencia es educada pero firme, lo cual da cuenta de manera constante sobre mi estatus especial y mi falta de libertad.
—Señorita Escobar, ¿todo en orden? —pregunta uno de ellos, su voz es neutra pero con un trasfondo de autoridad—. Solo queríamos asegurarnos de que se siente cómoda. Si prefiere más privacidad, podemos organizar un espacio reservado.
—No, gracias, estamos bien —respondo, intentando que mi voz suene más calmada de lo que me siento. Odio esta sensación de ser una pieza de exposición, una curiosidad. Me siento como un animal enjaulado, aunque la jaula sea de oro. O de mentiras. O de una gran casualidad porque no conseguimos robar el libro nosotros y fueron los rebeldes organizados por Hassan los que hicieron el trabajo sucio mientras nosotros hoy somos los expuestos como superhéroes.