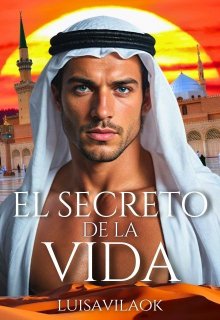El Secreto de la Vida
Capítulo 59
Narrado por VALERIA
El aire en la cafetería, antes impregnado del aroma a café recién hecho y del murmullo indiferente de otros desayunos, ahora se siente denso, cargado de una electricidad invisible que emana directamente de mí. La noticia en la pantalla, ese titular parpadeante sobre la ofensiva de Kerim en la frontera norte de Sefirá, ha detonado algo en mi interior, una mezcla caótica de pánico, ira y una urgencia desesperada que me ahoga. Siento que el suelo se abre bajo mis pies, que las paredes se cierran sobre mí ya que la gravedad del asunto puede implicar un severo señalamiento en dirección de Kerim en tanto posible culpable y eso sería catastrófico, incluso podría devenir en su ejecución y…cielos, no lo concibo. Trato de mantener la calma, de respirar, de recordar las enseñanzas del monje en aquella sinagoga que ahora parece un sueño lejano e improbable –no, espera, no hubo ningún monje, ninguna sinagoga, solo este hotel de lujo y la NUPU controlando mis días–. Pero es inútil. La imagen de Kerim, su rostro serio y desafiante en las imágenes de archivo, se superpone a todo. ¿Peligro? Por supuesto que está en peligro. Ese hombre parece tener un pacto con el peligro, una adicción a caminar por el filo de la navaja. Y yo… yo no puedo soportarlo. No así. No desde la distancia, no desde esta jaula dorada. Siento que voy a volverme loca, que mi cabeza va a estallar.
Rodrigo, siempre tan perceptivo, tan sintonizado con mis cambios de humor más sutiles, reacciona al instante. Estaba a mi lado, intentando comprender mi agitación, y ahora su rostro refleja una alarma genuina.
—Rodrigo, yo… lo siento —las palabras se escapan, atropelladas, cargadas de culpa—. Te estoy haciendo esto a ti… a ti, que has venido hasta aquí, que has movido cielo y tierra para cuidarme, para sostenerme en medio de esta pesadilla. Pero no… no puedo mentirme más. No puedo seguir tapando esto que siento. No puedo fingir que no me importa.
Mi tío reaparece con preocupación y nos observa en silencio por un instante, su expresión es una mezcla de tristeza y comprensión. Suspira profundamente, con un sonido que parece cargar con el peso de todas nuestras complicaciones. Se acerca a mí, me aparta un mechón de cabello de la frente y me besa suavemente allí, un gesto paternal lleno de un afecto que me conmueve.
—Los voy a dejar solos definitivamente por ahora—dice en voz baja, su mirada pasando de mí a Rodrigo—. Necesitan hablar. Con calma. Voy a subir a la suite. Tómense el tiempo que necesiten. Estaré esperando.
Y así, sin más, con una discreción que le agradezco infinitamente, se retira, dejándonos a Rodrigo y a mí solos en medio del murmullo del restaurante, con nuestros cafés enfriándose y nuestros corazones al descubierto. Los agentes de la NUPU nos observan desde la distancia al igual que la prensa indiscreta, pero por una vez, parecen entender la necesidad de un espacio privado, o quizás mi tío ya les ha dado alguna instrucción.
Rodrigo me ayuda a levantarme de la silla, mis piernas aún temblorosas. En silencio, con una delicadeza que me desarma, me guía fuera del restaurante, a través del vestíbulo lujoso y anónimo del hotel, y hacia la salida lateral que da a una calle más tranquila. Empezamos a caminar sin rumbo fijo, las calles de esta ciudad extranjera apenas registrándose en mi conciencia. El aire fresco de la mañana me golpea el rostro, pero no logra disipar la bruma de agitación que me envuelve. Finalmente, después de varios minutos de un silencio cargado, llegamos a una camioneta de aspecto robusto y discreto, aparcada junto a la acera. Era el vehículo que él había conseguido rentar, a través de no sé qué contactos o favores, para tener algo de movilidad controlada dentro de los límites impuestos por la NUPU. Abre la puerta del lado del pasajero y me hace una seña con la cabeza.
—Sube, Val. Vamos a un lugar donde podamos hablar tranquilos, sin ojos curiosos.
El interior del vehículo huele a cuero nuevo y a la ansiedad palpable que emana de ambos. Cerramos las puertas, y el ruido de la ciudad se amortigua, creando una burbuja íntima y tensa a nuestro alrededor. Afuera, el mundo sigue girando, indiferente a la tormenta que se libra dentro de esta camioneta.
—No… no sé cómo empezar esto, Rodrigo —le digo finalmente, mi voz apenas un susurro, mis ojos fijos en mis manos entrelazadas sobre mi regazo. Manos que tiemblan ligeramente—. No sé cómo decirte lo que tengo que decirte sin herirte más de lo que ya te he herido. Cada palabra que se me ocurre suena cruel, injusta.
Él gira ligeramente en su asiento para mirarme, su perfil recortado contra la luz de la ventanilla. Su voz, cuando habla, es baja, quebrada, cargada de una emoción que intenta controlar.
—Empieza por lo que sientes, Val. Solo eso. La verdad. Por dolorosa que sea. Creo que ambos merecemos al menos eso, ¿no?
Levanto la mirada y me encuentro con sus ojos. Y ahí está todo, como siempre ha estado. Su lealtad inquebrantable, su nobleza innata, el amor profundo y constante que siente por mí. Y junto a todo eso, reflejada en sus pupilas, mi propia culpa, mi propia confusión, mi propia incapacidad para ser la mujer que él merece.
—Rodrigo… —comienzo, y siento que las palabras van a desgarrarme al salir—. A pesar de todo. A pesar de todo el daño que me hizo, del engaño, de las mentiras que casi nos matan en Sefirá, de la guerra que nos ha destrozado a todos… todavía… todavía amo a Kerim. —La confesión sale como un torrente, liberadora y devastadora al mismo tiempo—. Lo amo. Lo amo de una forma que nunca pensé que podría amar a alguien, especialmente no en medio de tanta muerte, de tanto horror. Y eso… eso me parte en mil pedazos. Porque tú estás aquí. Porque tú eres todo lo bueno, todo lo noble, todo lo que siempre soñé. Tú me cuidas. Tú me proteges. Tú me amas con una pureza que me avergüenza. Y yo… yo no puedo corresponderte como mereces. No ahora. Quizás nunca.
Él baja la cabeza lentamente, como si mis palabras fueran un peso físico sobre sus hombros. Cierra los ojos con fuerza por un instante, y veo cómo su mandíbula se tensa. Respira hondo, una, dos veces, el sonido llenando el silencio tenso de la camioneta. Cuando vuelve a abrir los ojos, hay una tristeza infinita en ellos, una resignación que me rompe el corazón.
—Valeria… —su voz es apenas un murmullo—. Yo… yo ya lo sabía. O al menos, lo sospechaba. Desde el momento en que te vi salir corriendo de esa cafetería con los ojos clavados en la pantalla de la televisión. Desde que pronunciaste su nombre como si te hubieran arrancado algo del pecho, como si fuera la única palabra que existía en el universo. Lo vi en tus ojos. Lo sentí en tu desesperación.