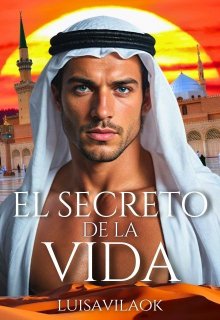El Secreto de la Vida
Capítulo 60
Narrado por VALERIA
Doy un paso. Uno solo. Y siento como si estuviera moviendo una montaña, como si cada célula de mi cuerpo estuviera luchando contra una inercia de dolor y resentimiento acumulado durante semanas, meses. El suelo de la fría sala de interrogatorios parece pegajoso bajo mis pies. Luego, doy otro paso. Y otro. Me acerco a él, a Kerim, que sigue sentado en esa silla metálica, esposado a la mesa, su mirada está fija en la mía, con una mezcla indescifrable de resignación, sorpresa y algo que se parece peligrosamente a la esperanza. Y con cada paso, siento cómo una fuerza extraña y primordial crece en mi interior, una energía contradictoria y avasalladora. Estoy hecha de furia. Una furia blanca, incandescente, por las mentiras, por la manipulación, por el dolor que me causó, por el peligro mortal en el que nos puso a todos. Pero también, y esto es lo que más me aterra y me confunde, estoy hecha de amor. Un amor terco, irracional, innegable, que ha sobrevivido a todo, que se ha negado a morir incluso cuando yo misma intenté ahogarlo en un mar de rabia y decepción.
Llego frente a él. La mesa nos separa, pero la tensión entre nosotros es tan palpable que podría cortarse con un cuchillo. Su rostro está a pocos centímetros del mío. Veo de cerca las nuevas líneas de cansancio grabadas en su piel, la sombra de la barba incipiente, el brillo febril en sus ojos oscuros luego del último tiempo en que todo se volvió tan difícil para los dos.
Y entonces, sin pensarlo, sin planearlo, mi mano se levanta. Impulsada por la furia, por el dolor, por la necesidad de una catarsis física que las palabras no pueden ofrecer.
Y lo abofeteo.
El sonido de mi palma contra su mejilla es seco, brutal, un chasquido agudo que rompe el silencio opresivo de la habitación y resuena en mis propios oídos como un disparo.
Kerim no se mueve. No se estremece. No intenta defenderse ni apartar la cara. Simplemente recibe el golpe, su cabeza gira ligeramente por el impacto. Cuando vuelve a mirarme, cierra los ojos por un instante, y en ese gesto veo una aceptación tácita, una sumisión casi dolorosa. Como si lo mereciera. Como si esa bofetada fuera el precio justo, la primera cuota de una deuda impagable por todo lo que pasó, por todo el sufrimiento que sus decisiones acarrearon.
Abro la boca para gritarle. Para soltar toda la rabia acumulada, todas las acusaciones, todas las preguntas sin respuesta que me han estado consumiendo por dentro. Quiero gritarle por su arrogancia, por su secretismo, por haberme utilizado, por haberme hecho creer en algo que quizás nunca fue real. Quiero exigirle explicaciones, quiero que se arrepienta, quiero que sienta al menos una fracción del dolor que yo he sentido.
Pero lo único que sale de mis labios es un sollozo ahogado. Un sonido desgarrador que se me escapa del pecho y rompe todas mis defensas. Las lágrimas, esas traidoras que creí haber agotado, brotan de nuevo, calientes y amargas, nublándome la vista, trazando caminos ardientes por mis mejillas. La furia se disuelve, ahogada por una ola de una emoción aún más poderosa, más visceral.
Me inclino sobre la mesa, mi cuerpo temblando. Olvido las esposas, olvido la vigilancia, olvido el rencor. Lo tomo del rostro con ambas manos, mis dedos temblorosos buscando la calidez de su piel. Su barba incipiente raspa suavemente mis palmas. Y entonces, lo beso.
Es un beso desesperado, hambriento, caótico. Un beso que lleva el peso de la muerte evitada por un hilo, de la separación forzada, de la incertidumbre agónica. Un beso que sabe a sal por mis lágrimas y quizás también por las suyas. Lo beso con la certeza visceral de que no me importa cómo diablos llegamos hasta este punto, a esta habitación fría y gris, a esta encrucijada de nuestras vidas. Solo me importa que está aquí. Que está vivo. Que puedo tocarlo, sentirlo, respirarlo. Que, a pesar de todo, hemos sobrevivido para tener este momento.
Él me devuelve el beso con la misma intensidad, con la misma desesperación. Sus labios, al principio tensos y sorprendidos, se ablandan bajo los míos, buscando, respondiendo. Siento cómo sus manos esposadas tiran inútilmente de las cadenas, un gesto de frustración, de anhelo por rodearme, por estrecharme contra él. Y entonces, siento algo húmedo en mis mejillas que no son solo mis lágrimas. Él también está llorando. No recuerdo realmente cuándo lo vi llorar si es que esa imagen pueda estar en mi mente. Ni en los peores momentos de la guerra, ni cuando enfrentaba el peligro más extremo. Siempre había sido la roca, el líder imperturbable, el estratega frío. Verlo ahora así, vulnerable, con las emociones a flor de piel, me rompe por dentro de una manera nueva y profunda. Es como si la última de sus armaduras se hubiera hecho añicos, revelando al hombre herido y atormentado que se esconde debajo.
Nos separamos apenas, solo lo suficiente para respirar, nuestras frentes tocándose, nuestros alientos mezclándose. Mantenemos los ojos cerrados, como si temiéramos que al abrirlos el mundo exterior, con todas sus complicaciones y sus juicios, fuera a irrumpir y a destruir esta burbuja frágil e irreal que hemos creado. Siento el temblor de su cuerpo contra el mío, o quizás soy yo la que tiembla. Ya no lo sé.
—Pensé… pensé que no me ibas a perdonar nunca —dice finalmente, con su voz rota, apenas un susurro áspero que rasga el silencio—. Pensé que te había perdido para siempre. Que el daño era demasiado grande.
Abro los ojos lentamente y me encuentro con los suyos, enrojecidos, brillantes por las lágrimas contenidas. La intensidad de su mirada me atraviesa, directa al alma.
—No sabía si podría hacerlo —respondo con una honestidad brutal, mi propia voz temblando—. Hubo momentos en los que te odié con cada fibra de mi ser, Kerim. Momentos en los que deseé no haberte conocido nunca. Pero… —hago una pausa, buscando las palabras correctas, las que puedan expresar la complejidad de lo que siento—. Pero te perdono. Y no es porque seas inocente, porque no lo eres. Te perdono porque yo también fui parte de esto. Porque yo también tomé decisiones, yo también me equivoqué. Porque yo también mentí, aunque fuera por omisión, o para protegerme. Porque yo también luché, a tu lado, y esa lucha nos unió de una forma que va más allá del bien y del mal.