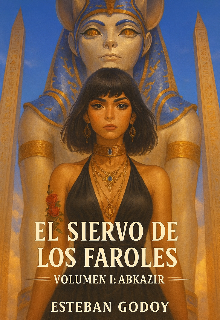El Siervo de los Faroles/vol I: Abkazir
Capítulo 21: Las cuatro puertas de Abkazir
Abkazir, Estancias del Vizir de la Noche,
Al amanecer, cinco días después de la noche en la Laguna de los Faroles,
El amanecer aún no había roto del todo sobre Abkazir cuando Hugo decidió que necesitaba ver la ciudad entera en una sola mesa. No bastaban los pergaminos oficiales ni los planos cuidadosamente entintados por los arquitectos del Canal; esos mostraban lo que la ciudad pretendía ser. Él, en cambio, necesitaba ver lo que era.
Fue así que mandó despejar la gran mesa central de la sala de trabajo: fuera los rollos con decretos, fuera las tablillas secundarias de multas menores, fuera hasta los tinteros que Pamenes insistía en dejar a mano “por si hubiera que corregir algo de inmediato”. Quería superficie desnuda, madera lisa. Cuando la mesa quedó limpia, se acercó al rincón donde los albañiles del palacio guardaban, en un saco de lino grueso, el polvo de ladrillo que usaban para sellar grietas o reforzar argamasas en las zonas más castigadas por la humedad del Canal. Lo tomó con las manos, lo sintió entre los dedos —granulado, áspero, un rojo apagado que se pegaba a la piel como si reclamara pertenecer siempre a alguna pared— y lo llevó de vuelta a la mesa.
—¿Va a reparar algo, mi señor? —Preguntó uno de los escribas de guardia, confundido.
—Sí —respondió Hugo, sin levantar la vista—. Las paredes de la ciudad, pero por dentro.
Extendió el polvo sobre la superficie, primero en pequeños montones, luego en líneas. Dibujó un óvalo irregular: la silueta aproximada de Abkazir. No pretendía exactitud de arquitecto; lo que buscaba era estructura. Norte, Sur, Este y Oeste. Cuatro gargantas por donde respiraba la capital. Las llamó así, “gargantas”, porque, mientras trazaba, no podía evitar pensar que por esas bocas entraba y salía todo lo que mantenía viva a Abkazir: grano, sal, noticias, soldados y rumores. Si se obstruía una, la ciudad se ahogaría en un lado; si se obstruían dos, la presión estallaría en los otros.
Fue en ese instante, cuando llegaron los rumores antes que el sol. No hicieron falta pregoneros ni edictos escritos. Bastaron las voces bajas de los servidores, la forma en que los guardias de relevo evitaban mirarse unos a otros, las frases cortas entre escribas que habitualmente se permitían algún chiste a esas horas. Todo olía distinto.
Sahruk se presentó sin anuncio, lo que, en él, ya era anuncio suficiente. El capitán de la guardia no era Omenki de irrumpir en la sala del Vizir sin previo aviso; medía sus entradas como medía el peso de una lanza.
—Merkhut se ha movido antes que nosotros —dijo, sin rodeos—. Ha ocupado la Calle de la Sal y el del Ciprés.
Hugo siguió trazando con el dedo una línea en el polvo, marcando el sector norte.
—¿Ocupado cómo? —Preguntó—. ¿Con hombres, con deudas o con promesas?
Sahruk dudó un instante. Era una buena distinción. Al final, optó por la precisión que Hugo esperaba.
—Con las tres —respondió—. Ha comprado a media guarnición del Norte. No ha hecho falta que mueva tropas propias. Basta con que algunos de los nuestros miren a otro lado en los turnos de almena y cobren dos veces por abrir una puerta.
La “guarnición del Norte” no era solo un término administrativo. Designaba al conjunto de hombres encargados de las rondas en los muros y del control en las casetas de las puertas de ese sector. Si la mitad de ellos estaba en manos de Merkhut, el enemigo no necesitaba escaleras ni arietes: le bastaban tablillas de exención, guiños a la hora de contar sacos y un par de firmas acomodadas. Así pues, Hugo dejó de trazar por un momento y se volvió hacia la ventana. El cielo, al oriente, apenas empezaba a clarear. Las azoteas más altas recogían la primera luz, pero las calles seguían en penumbra. Era la hora en que las decisiones importantes podían tomarse sin que la ciudad se diera cuenta… todavía.
—Dime los cambios en las rondas —pidió, volviendo a la mesa—. Con detalle.
Sahruk sacó de su cinturón una tablilla con marcas hechas a toda prisa durante la noche.
—En el Norte han adelantado media hora el relevo de la segunda vigilia —explicó—. Eso no sería grave, si no fuera porque esa media hora coincide con el paso de las barcas cargadas de sal que vienen del Canal Alto. Además, han reducido a uno los vigías en la torre de la Puerta del Ciprés cuando deberían ser dos. Y el único que queda allí es un hombre que, casualmente, ha salido de sus deudas con los prestamistas del barrio en menos de dos meses.
Hugo escuchó sin interrumpir. No era solo la información lo que le interesaba, sino la manera en que Sahruk la ordenaba. El capitán era diestro en leer el terreno, no las cuentas. Para las cuentas, necesitaba otra clase de ojos.
—Tráeme las tablillas de peaje de los últimos diez días —ordenó—. Todas. Sur, Este, Oeste y, sobre todo, Norte. Y que alguien despierte a Pamenes. No quiero que se entere por terceros de que estamos mirando números.
Los escribas se movieron con rapidez. En pocos minutos, la mesa que había sido croquis improvisado empezó a llenarse de tablillas de arcilla con columnas de cifras, nombres de barqueros, tipos de carga y sellos de paso. Hugo apartó un poco el polvo de ladrillo para no mancharlas más de lo necesario. Levantó la primera del Canal Norte, luego otra, luego una tercera.
Fue así que vio la curva. No en un dibujo, sino en la forma en que se repetían ciertas anotaciones: tres días seguidos con el mismo número de barcas “retrasadas por niebla” cuando no había constancia de niebla alguna; dos jornadas con una caída sospechosa en los tributos declarados, seguida de un repunte brusco que compensaba cifras… pero no sellos. Era un patrón que un abogado de Lima habría reconocido en cualquier expediente de aduanas: la irregularidad que se camufla precisamente donde todos están acostumbrados a que haya ruido.
—Aquí —murmuró, señalando un tramo de la tablilla—. Esta “curva” no es meteorológica, es moral.