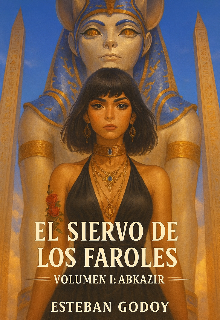El Siervo de los Faroles/vol I: Abkazir
Capítulo 23: Nudos en la arena
Abkazir,
Zoco del Cordel y de la Sal,
mediodía, día decimotercero tras el apagón ritual,
El bochorno del mediodía se pegaba a la piedra como una película de aceite viejo. El sol caía recto sobre los techos de adobe, y las lonas tensadas sobre los zocos —esos mercados largos, de pasillos estrechos y puestos encadenados unos a otros,— filtraban la luz en franjas amarillentas que no refrescaban nada. Era una hora en la que, en teoría, el comercio debía aletargarse; sin embargo, Abkazir parecía haber aprendido a vivir precisamente en la incomodidad: las voces bajaban de tono, pero no se apagaban, y las sombras, lejos de aliviar, parecían engrosar el aire. En el zoco del cordel y de la sal, los cordeleros trabajaban como siempre. Ataban, desataban, medían con manos curtidas por el cáñamo. Cuerdas enrolladas en grandes madejas colgaban de vigas horizontales; otras, más finas, se vendían por brazadas. Un hombre probaba la resistencia tirando con el peso de su cuerpo; otro quemaba la punta de un cabo para cerrarla. Esas tareas, repetidas desde hacía generaciones, parecían inocentes, pero Hugo ya había aprendido que Abkazir no tenía oficios inocentes: todo oficio tenía, además de su función evidente, una sombra. Fue así que, entre el olor a fibra mojada y a sudor, cruzó el pasillo un niño de la cadena de mensajeros de Hugo. La “cadena” no era más que un grupo de chicos del puerto y de los barrios bajos que se habían convertido, a fuerza de práctica, en un sistema de correos humano: cada uno conocía un tramo de la ciudad y un conjunto de signos que sólo ellos y Hugo podían interpretar. Para muchos eran simples recaderos; para él, una red tan valiosa como cualquier tablilla.
El niño avanzó entre los puestos con esa mezcla de agilidad y respeto que sólo tienen quienes saben que un codazo mal dado puede costarles un mercado entero. Llevaba, en una mano, un saco pequeño de tela áspera que había sido, hasta hacía poco, un saco de dátiles. En la otra, sostenía algo más extraño: una cuerda corta, de apenas dos palmos, con nudos.
Se detuvo junto a Pamenes, que examinaba una balanza de pesas nuevas con la atención de quien mira no el objeto, sino las mentiras posibles.
—De parte de Berek, el pelirrojo del Muelle de Lumbres —anunció el niño—. Dice que esto no venía con los dátiles. Estaba escondido en el fondo.
Le tendió el saco y la cuerda. Berek era uno de los barqueros de confianza que, desde hacía meses, trabajaba para Hugo sin dejar de pertenecer al gremio de barqueros del Oeste, esos hombres que cruzaban el Canal Mayor desde la orilla occidental hacia el corazón de la ciudad. Su doble lealtad convertía cada mensaje suyo en algo que valía la pena escuchar.
Pamenes dejó las pesas sobre la mesa. Tomó la cuerda con los dedos, la elevó a la altura de los ojos. No parecía gran cosa: un trozo de cabo de barca, un poco más limpio de lo habitual, con tres nudos iguales en la parte central y, hacia uno de los extremos, dos nudos distintos: uno claramente corredizo, que podía ajustarse a voluntad, y otro ciego, fijo, que ni la paciencia ni el esfuerzo harían moverse.
—Tres nudos iguales, uno corredizo, uno ciego… —murmuró Pamenes—. Esto no sujeta nada. No es amarre de carga.
El niño, que conocía al menos los nudos básicos de su barrio, frunció el ceño.
—No sirve para atar un saco —añadió—. Si tiras de aquí, se afloja.
Hugo, que había permanecido unos pasos más atrás para observar el flujo general del zoco, se acercó. El calor le pesaba en la nuca, la túnica se le pegaba a la espalda, pero su mente, acostumbrada a ver patrones donde otros veían accidentes, se despejó con la rapidez de un predador que huele un caso.
—Déjamela —pidió.
El niño se la entregó sin ceremonia. Hugo la sostuvo como si fuera un documento. Para él, lo era. Tres nudos iguales en el centro, espaciados con una regularidad casi geométrica; luego, el nudo corredizo cerca de un extremo, y el nudo ciego, firme, en el otro. El cabo, en sí, estaba cortado con un cuidado extraño: no se veían deshilachados, como si alguien hubiera tenido tiempo y calma para preparar aquel “mensaje” sin prisa, para que sobreviviera al viaje dentro de un saco de dátiles.
—¿En tu Callé?—Preguntó, mirando al niño—, ¿usan nudos para marcar cosas?
—Sólo para saber qué red es de quién —respondió el chico—. Mi padre hace dos nudos grandes en la esquina de las redes. Los Peskal hacen tres. Nada más.
Pamenes intervino.
—Los barqueros del Oeste… —dijo—. Ellos sí usan secuencias.
Los “barqueros del Oeste” formaban un gremio aparte. Navegaban en aguas menos vigiladas, conocían brazos secundarios del Canal, pequeñas entradas donde la guardia apenas se asomaba. Su oficio era transportar carga y personas, pero, como todo gremio cercano al agua, habían desarrollado un lenguaje propio: golpes de remo sobre madera, silbidos breves en la noche, nudos en lugares visibles sólo para quien sabía dónde mirar.
—¿Secuencias? —repitió Hugo.
—Tres nudos iguales suelen marcar “ruta larga” —explicó Pamenes, acercando la cuerda a su nariz como si el olor pudiera darle más información—. Un nudo corredizo indica variación: precio, riesgo o cita. El ciego, al final, es cierre. Punto sin regreso. No se enseña a cualquiera. Es un código de oficios.
Hugo asintió. No se sorprendía de que los oficios tuvieran códigos; le habría sorprendido que no los tuvieran.
Fue en ese instante, cuando la memoria le tiró hacia atrás, a otra ciudad, otro bochorno diferente. No era el calor denso de Abkazir, pesado de sal y canal, sino el calor pegajoso de Lima en un viernes de tráfico, con cristales empañados y humo de combi vieja entrando por las ventanas. Recordó, con precisión absurda, un caso en el que, años atrás, había defendido en Lima a un conductor de buses acusados de amañar recorridos para robar pasajeros a otra empresa. El truco no estaba en cambiar las rutas, sino en las contraseñas escondidas en los horarios. Ciertos números, marcados en rojo en pizarras viejas, indicaban a qué hora exacta debían pasar por un paradero para recoger a quienes les pagaban un “extra”. No era ilegal el horario; ilegal era el acuerdo detrás. Las contraseñas no estaban en palabras, estaban en combinaciones de minutos, en secuencias aparentemente anodinas que sólo los iniciados sabían leer.