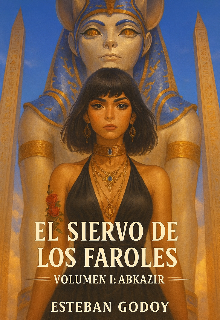El Siervo de los Faroles/vol I: Abkazir
Capítulo 24: La noche de las lámparas apagadas
Abkazir,
Patio de Lotos,
tarde del día del Rito del Silencio de las Lámparas,
El rito del Silencio de las Lámparas no era una invención reciente. Llevaba siglos en el calendario de Abkazir. Una vez al año, en luna nueva, la ciudad apagaba todo fuego visible: faroles, braseros, antorchas, lámparas de aceite. Se decía que así “recordaba el primer río”, el tiempo en que no había murallas ni muelles, sólo agua y oscuridad. Para los templos era una noche de humildad ritual. Para Merkhut, esa noche se había convertido en otra cosa: una excusa perfecta para mover gente y cosas sin ser visto.
Hugo, mejor conocido como Kharu, en toda Abkazir, lo había comprendido en cuanto revisó los edictos del rito. El texto antiguo hablaba de “una noche sin llama para que los ojos descansen y los oídos recuerden su oficio”. Los añadidos recientes, firmados por escribas dóciles al Sumo Sacerdote, introducían matices: permisos especiales, “traslados imprescindibles”, procesiones autorizadas por pasillos interiores. La oscuridad, regulada por el templo, no era sólo devoción; era infraestructura. Por eso estaba allí, en el Patio de Lotos, horas antes de que la concha de bronce del templo diera la señal de apagar las lámparas. El Patio era el corazón abierto del palacio: un rectángulo amplio, pavimentado con losas de basalto, rodeado por columnas y galerías. En el centro, una alberca poco profunda albergaba los lotos blancos que le daban nombre. No era jardinera ornamental; era símbolo de la corona: “flor que abre donde el agua manda”. A su alrededor se reunían guardias, escribas y mensajeros cuando Nephertary necesitaba coordinar sin subir al salón del trono. Ese día, el Patio parecía un campo de instrucción más que un patio palaciego. Sí, los lotos seguían ahí, quietos, pero el espacio en torno a ellos era un tablero humano. Sahruk había distribuido a los hombres en pequeños grupos, marcando trayectorias imaginarias con la precisión de alguien acostumbrado a trazar líneas de avance en arena y pergamino. Pamenes se había instalado bajo una de las galerías, con una mesa baja cubierta de tablillas y edictos. Los niños del puerto, que en cualquier otra tarde serían echados a patadas, se movían como si el Patio fuera prolongación natural de sus muelles.
Hugo, en medio, daba instrucciones que no dependían de tinta ni de firmas.
—Otra vez —dijo—. Dos inhalaciones cortas y una larga. No quiero escuchar bocas. Quiero escuchar pulmones.
Se llevó la mano al pecho como si marcara compás y exhaló fuerte, para que todos lo oyeran. Luego, sin palabras, tomó aire dos veces en golpes breves, seguidos de una inhalación más profunda. El aire entró con un sonido apenas audible, como tres raspones diminutos en la garganta.
—Eso es “amigo” —explicó—. No porque la palabra importe, sino porque el cuerpo la recuerde. Dos cortas, una larga. Si en mitad de la noche alguien se os pega al hombro y respira así, no le clavéis el cuchillo.
Un soldado joven, con la piel brillante de sudor, levantó la mano.
—¿Y si está nervioso y se equivoca? —preguntó—. Hay gente que, cuando tiene miedo, respira mal aunque sea de los nuestros.
Hugo no se molestó por la objeción. Le gustaban esas preguntas porque obligaban a precisar.
—Por eso no dependemos sólo de un signo —respondió—. Respeto el miedo, pero no mando un cuerpo a un corredor oscuro con un solo gesto aprendido. Tenéis tres claves, no una. Respiración, mano y ceja. Si falla una, las otras dos pueden salvaros.
Alzó la palma derecha y la posó abierta sobre la clavícula izquierda, cruzando el pecho.
—Esto es “alto” —continuó—. No “para siempre”, no “te detengo”, sino “quieto un momento”. Si os tocan así, no avancéis ni medio paso. Ni aunque os diga vuestra propia madre que el camino está libre. El cuerpo aprende antes que la cabeza.
Después, con el pulgar de la mano derecha, rozó su propia ceja derecha, un toque seco, breve.
—Y esto —dijo— es “peligro”. No “estoy asustado”, no “me parece que”, sino peligro concreto. Si sentís esto en la ceja, respondéis con dos cortas y una larga: “te oigo”. Y luego os movéis como si en la oscuridad hubiera un pozo abierto delante, aunque no sepáis dónde está.
No era teatro.
Hugo hablaba como quien redacta un artículo de código civil. Su antigua formación en Lima, entre trámites, instrucciones y formularios, se filtraba en cada explicación. Para él, esos gestos eran como artículos bien numerados: si se aplicaban mal, no era culpa de la ley, sino del funcionario.
Sahruk supervisaba desde una esquina del Patio, los brazos cruzados, el rostro serio. Le costaba renunciar al gusto por la orden verbal clara, por el grito bien lanzado que ordenaba una carga. Pero conocía otra verdad: en una noche sin lámparas, un grito era un blanco.
—No estás mandando guerreros y Omenki novatos en campo abierto —le había dicho Hugo la víspera—, sino hombres tuyos en pasillos estrechos donde una voz basta para delatar un corredor entero. Hoy el que hable pierde ventaja.
El capitán había aceptado, pero a su manera.
—Entonces les haré repetir los gestos hasta que los hagan dormidos —había respondido—. Un soldado que necesita pensarlo ya está tarde.
Ahora, en el Patio, cumplía esa promesa. Hacía formar a pequeños grupos, les vendaba los ojos con tiras de tela y los hacía caminar en círculos, chocando adrede unos contra otros. De cuando en cuando, se acercaba por detrás y les tocaba la clavícula o la ceja. El que reaccionaba con retraso, recibía un golpe ligero en el hombro.
—Demasiado lento —indicaba—. En un corredor estrecho, ese segundo de duda es una garganta cortada. Otra vez.
Los hombres resoplaban, algunos mascullaban insultos entre dientes, pero repetían. La repetición convertía el gesto en reflejo. Eso buscaba Sahruk. En su cabeza, el “despliegue a tientas” —así llamaba a la disposición táctica que deberían adoptar cuando todo se apagara— no era poesía: eran distancias medidas a pasos, esquinas contadas, recodos memorizados. Sabía que Merkhut aprovecharía la noche ritual para intentar aislar a Nephertary, tal vez incluso para escenificar una “protección piadosa” de la corona que, en realidad, sería un secuestro con incienso.