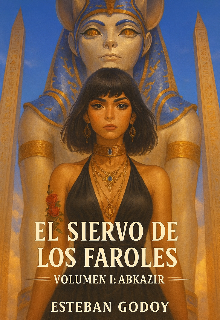El Siervo de los Faroles/vol I: Abkazir
Capítulo 25: El espejo del cocodrilo
Abkazir,
Explanada de Sobekh,
Al amanecer del día siguiente al Silencio de las Lámparas,
Al amanecer, la Explanada de Sobekh no era todavía el hervidero compacto que solía formarse en las grandes fiestas del templo, pero ya estaba llena de guardias y de pueblo en una proporción suficiente como para que cualquier paso en falso quedara grabado en demasiados ojos. La explanada era la gran plaza abierta frente al santuario del dios-cocodrilo, Sobekh, protector del río y, según la doctrina oficial, guardián de las fronteras invisibles entre verdad y engaño. Allí se celebraban juramentos solemnes: pactos de aguas, tratados con las caravanas y reconciliaciones entre clanes. Nadie ignoraba que lo que se decía al pie de Sobekh no se podía desdecir sin precio. En el centro de la explanada, ligeramente hundido respecto al nivel de las baldosas de basalto, se abría el espacio reservado al “espejo del cocodrilo”: una lámina circular de bronce ennegrecido, vieja de generaciones, incrustada en el centro de una pila baja de piedra que contenía agua del río. No era un objeto decorativo ni un simple instrumento ritual. Se había construido, en origen, como herramienta de juicio: la lámina estaba pulida hasta el exceso y el agua, cuando permanecía quieta, duplicaba cualquier gesto. De allí procedía el dicho popular, repetido una y otra vez por los sacerdotes menores y por las madres en los patios: “el que miente se ve doble”. Era menos teología que pedagogía: quien temblaba al jurar veía su temblor multiplicado, y eso bastaba para quebrar muchas confianzas.
Fue en torno a ese círculo, tan modesto en apariencia, donde Sahruk comenzó a trazar, con la lógica de un oficial acostumbrado a campañas y motines, el anillo de seguridad que separaría el juicio inminente de la masa expectante. Ordenó un “anillo de lanzas cortas y cuerdas de contención”. Las lanzas cortas eran armas pensadas para el control cercano, no para grandes choques de líneas: astiles de madera dura, puntas de hierro poco más largas que la palma de una mano, fáciles de girar y de trabar sin matar. Las cuerdas de contención, gruesas y teñidas con franjas de color, se fijaban entre postes clavados en la piedra de la explanada y servían para marcar un límite físico que el pueblo entendía sin necesidad de gritos; no eran murallas, pero quien se atrevía a cruzarlas sabía que lo hacía contra una orden clara.
—Las puntas hacia adentro, no hacia el pueblo —indicó Sahruk, revisando él mismo la disposición de sus Omenki y hombre—. Hoy no defendemos el espejo de ellos; defendemos a la ciudad de un empujón mal dado.
Los capitanes asintieron.
Así pues, fue levantándose un primer círculo de guardias con lanzas cortas, rodilla ligeramente flexionada, escudos pegados a la cadera más que al pecho: postura de aguante, no de carga. Detrás, otros soldados fijaban las cuerdas de contención, ajustando la altura de los nudos para que un adulto dudara antes de saltarlos y un niño no pudiera reptar por debajo sin ser visto. Más allá del anillo, se agrupaban los distintos sectores del pueblo como siempre lo hacían, casi por inercia de oficio: los mercaderes cerca de los accesos laterales, los artesanos junto a la columnata oriental, las mujeres de los barrios altos protegidas bajo parasoles discretos y los niños del puerto arrimados a cualquier esquina que les permitiera ver entre piernas y escudos. Ellos, los niños, habían sido la noche anterior mensajeros silenciosos del orden de Hugo/Kharu; hoy escuchaban, sin comprender aún del todo, que algo de lo que se decidiría allí influiría también en el precio del pan y en el número de cuencos que podrían cargar mañana.
En un lateral, sobre un paño de lino extendido sobre una mesa baja, Pamenes había comenzado su propio despliegue, de aspecto mucho menos teatral pero igual de decisivo. El paño, elegido sin bordados ni colores que distrajeran, servía de fondo neutro para las tablillas y sellos que iba colocando con una precisión que no buscaba impresionar a nadie, sino evitar confusiones posteriores. Había tablillas de peajes, donde constaban las tasas cobradas a las caravanas y embarcaciones; tablillas de turnos, en las que se anotaban las guardias de puertas y pasadizos en la noche del rito; y tablillas de dotes y préstamos, que registraban cómo el oro del templo, que a su vez, se entrelazaba con las casas principales de la ciudad. Junto a ellas, colocó una pequeña caja con sellos oficiales: el de la Phaeron, el de la guardia y el del templo. Cada sello, en la mentalidad de Pamenes, era un peso en la balanza de lo que esa mañana se diría.
—No mires al centro —se recordó a sí mismo, al notar que los ojos se le iban hacia el espejo—. Tu guerra está en las cifras.
Fue así que, mientras el sol ascendía lo justo para desprender del basalto la humedad de la noche, la explanada adoptó la forma de un tablero donde cada pieza conocía su lugar. Sólo faltaba que las piezas principales se movieran.
Merkhut llegó desde el lado del templo, como correspondía a su rango. No vestía las ropas más suntuosas que había usado en otras ceremonias —no había coronas de plumas ni grandes collares de oro—, pero sí traía la estola de lino marcada con los símbolos de Sobekh, y eso bastaba para recordar a todos que seguía siendo, en el papel, el Sumo Sacerdote del dios-cocodrilo y representante de otros Dioses, aunque si prominencia no era de gran calado en cada uno de los Templo, dado los tiempos que corrían. Avanzó entre una doble fila de acólitos con lámparas apagadas en las manos, como si quisiera dejar claro que el rito del Silencio de las Lámparas seguía, a su modo y bajo su control. Sus ojos se clavaron de inmediato en los estandartes. Frente al templo se alzaban tres: el del río, con la serpiente acuática bordada en azul oscuro; el de la corona, con el halcón y la doble diadema; y el de Sobekh, con el cocodrilo dorado sobre fondo verde oscuro. Era ante esos estandartes donde, según los usos, debían pronunciarse los discursos oficiales.