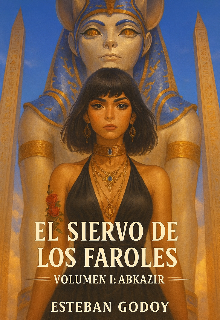El Siervo de los Faroles/vol I: Abkazir
Capítulo 27: El retorno del agua
Abkazir,
Muelle del Sur,
quinto día tras el Juicio de los Dos Pesos,
Hora Cuarta,
El Muelle del Sur no había sido construido para ser tribunal, pero desde hacía años hacía de plaza y de balanza a la vez. Allí llegaban las barcazas de grano, los carros de las caravanas y las quejas de los barrios del río. Aquel día, además, llegaba la ley a cielo abierto. Fue en ese lugar, que, sobre una tarima de tablas húmedas, levantada a pocos pasos del borde del canal, el escriba Pamenes se colocó con la espalda recta y el rollo de edicto en las manos. Las tablas rezumaban humedad antigua; entre las rendijas se veía el reflejo turbio del agua. A ambos lados de la tarima se habían dispuesto bancos bajos donde se sentaban los llamados jurados ribereños: hombres y mujeres elegidos por los barrios del agua —barqueros veteranos, dueñas de almacén y un viejo carpintero de barcas— que tenían la función de escuchar, ver pesar y dar su asentimiento o su protesta. No eran jueces en sentido estricto, pero su presencia obligaba a que nada se decidiera sin que el río, representado por ellos, hubiera estado mirando.
—Por orden de la Phaeron de Abkazir —leyó Pamenes con una voz que ya estaba educada para atravesar mercados—, se abre hoy el Muelle del Sur como Sala del Peso Público. Todo mercader, capitán de caravana o barquero que desee verificar sus medidas lo hará a la vista de pueblo y jurados. La Mesa del Fiel queda expuesta y el patrón de pesas, mostrado sin reserva. Quien se niegue a medir aquí, medirá en adelante como forastero.
La Mesa del Fiel no era un concepto abstracto. Estaba allí mismo, un mueble robusto de madera de palma, con patas reforzadas por abrazaderas de bronce. En su centro, anclada, se alzaba una balanza de brazos cortos, con un fiel finísimo que culminaba en una aguja. No era la balanza ritual de plumas de amatista, sino su equivalente práctico: el instrumento en el que se montaban las pesas oficiales, las que definían cuánto era un sato de grano, un jarr de aceite o una pieza de cobre. En esa mesa se probaban los cuños, se pesaban las jarras selladas y se decidía si un patrón estaba recto o torcido.
Hugo acompañaba la escena de pie, a menos de un brazo de Pamenes, con Sahruk a su sombra. El capitán de los Ardarik, no había querido dejar que el escriba quedara a merced de la multitud sin una espada visible cerca. A espaldas de ambos, una hilera de guardias cerraba el acceso a la tarima; delante, el muelle estaba denso de gente: ribereños con las piernas aún húmedas, mujeres con pañuelos atados a la cabeza, comerciantes de telas que no perdían de vista sus propios fardos.
En las esclusas superiores, más allá de la curva del canal, los capitanes de las caravanas seguían atrincherados. Habían atravesado sus carros en los pasos estrechos y encadenado barcazas a las compuertas. Esa concentración de fuerza se traducía ahora en emisarios.
Fue en ese momento, cuando apareció el primero. Un hombre de mediana edad, túnica rica pero sin joyas —una forma de decir “tengo con qué pagar, pero hoy no vengo a comprar”—, cruzó la explanada con paso medido y se detuvo al pie de la tarima. No necesitó presentarse; muchos lo conocían como representante de las caravanas del Alto Canal.
—Vengo en nombre de los capitanes que sostienen las esclusas —dijo, mirando más al Vizir de la Noche, mas que a Pamenes—. Exigen que Nemtah, Gran Tesorero, sea puesto bajo su custodia como rehén del honor. Si no se cumple a la hora del último farol, el grano dejará de bajar por el río. No entrará un solo saco en la ciudad hasta que el nombre del tesorero esté limpio por nuestra palabra, no sólo por la vuestra.
La fórmula era clara. “Rehén del honor” significaba, en la tradición de las caravanas, tomar a alguien de alto rango como prenda. No para matarlo —al menos no de entrada—, sino para tenerlo sentado en sus tiendas mientras se revisaban acusaciones. Era un modo de decir: o nos devolvéis lo que creemos nuestro, o devolvemos dañado lo que ahora es vuestro.
Hugo/Kharu/Vizir de la Noche, escuchó sin parpadear. Había previsto aquella exigencia desde el momento en que el mensajero del día anterior pronunció esas mismas palabras ante Nephertary. Lo que no podía prever era la reacción exacta de la multitud que ahora oía el ultimátum en directo. Había hambre de justicia, pero también miedo al hambre literal.
—El Gran Tesorero —respondió, con una calma que le costó— está bajo custodia de la Phaeron. Responderá ante la ley de Abkazir, no ante lanzas que cierren esclusas. La ciudad está aquí. Las caravanas, en su sitio. Hoy se pesa, no se negocia rehenes.
Hubo un murmullo. Algunos asentían. Otros apretaban la mandíbula. Hugo percibió que una parte del muelle habría preferido entregar a Nemtah en ese mismo instante con tal de asegurarse que las barcazas siguieran bajando sin interrupción. Era la reacción comprensible de quienes no podían comerse un edicto, pero sí un pan.
Así pues, decidió que no bastaba con responder al emisario. Había que poner algo en la mesa, literalmente.
—Pamenes —dijo, inclinándose apenas—. Abramos la Mesa del Fiel.
El gesto fue sencillo y, a la vez, cargado de sentido. Pamenes dejó el rollo en un atril y se acercó al mueble. Retiró la tela que cubría las pesas y los patrones. Mostró primero una jarra sellada: arcilla cocida, cuello estrecho y símbolo de halcón grabado junto a la marca del Tesoro. La levantó para que todos la vieran.
—Jarra de grano de la última remesa que bajó del Alto Canal —explicó—. Sello del Tesoro vigente hasta el Juicio de los Dos Pesos.
A su lado, un ayudante colocó otra jarra casi idéntica, pero marcada con un cuño más reciente: la serpiente enroscada mirando hacia la derecha, según el edicto de rectificación.
—Y esta otra jarra —añadió Hugo—, sellada ayer con patrón corregido.