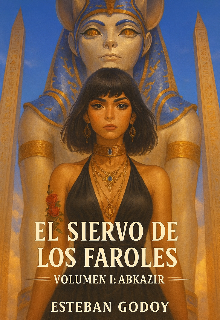El Siervo de los Faroles/vol I: Abkazir
Capítulo 29: El nombre verdadero de la sucesión
Abkazir,
Palacio Alto. Cámara del Cetro,
Segunda hora de la mañana,
Al día siguiente del Juicio en Agua Abierta,
La Cámara del Cetro no era la sala más grande del palacio, pero sí la más decisiva. No se celebraban banquetes allí, ni audiencias solemnes. Era un recinto profundo, sin ventanas, excavado casi en el corazón de la roca bajo el Palacio Alto. Tres lámparas colgantes bastaban para iluminar los muros lisos, apenas decorados con una franja de jeroglíficos que repetían, hasta el cansancio, los nombres de los Phaerones anteriores. En el centro, sobre un pedestal de basalto, descansaba el cofre de las insinias: el cetro, la diadema, los sellos mayores. Y más abajo, en un nivel que sólo conocían escribas mayores, tesoreros y comandantes, se guardaban los documentos que podían torcer —o enderezar— una sucesión.
Allí esperaban, aquella mañana, cuatro personas. La Phaeron de pie, sin tomar asiento; Sahruk, inmóvil a su lado, con el chalikar ceñido pero desenvainado sólo en su pensamiento; Pamenes, que no sabía qué hacer con las manos y se las frotaba una contra otra como si tuviera frío, aunque el aire era denso; y Hugo, apoyado ligeramente en el borde de la mesa de piedra, con el gesto de quien ha aprendido que los reinos pueden cambiar de rumbo por una sola línea bien leída.
—Repetid el procedimiento —ordenó la Phaeron, más para sí misma que para los otros—. No quiero que luego digan que forzamos nada.
Pamenes asintió con un respeto nervioso. El procedimiento era claro, pero no por ello menos pesado. La “Cámara del Cetro” era el lugar donde se custodiaba el testamento del Phaeron difunto; para acceder al cofre correspondiente había que romper tres sellos de arcilla y uno de sal. Los sellos de arcilla, impresos con el cilindro real y con el de los sacerdotes del Canal, garantizaban que la tapa no se había levantado. El sello de sal, una costumbre más antigua aún, servía de prueba contra manipulaciones más sutiles: la sal, mezclada con agua del Canal y comprimida en una pequeña pastilla, se cuarteaba y deshacía con la mínima humedad extra o el calor indebido. Si alguien había intentado recalentar el cofre, abrirlo a escondidas o cambiar su contenido, la sal lo habría delatado antes que cualquier escriba.
Pamenes tomó entre los dedos el primer sello de arcilla. Mostró el relieve del halcón coronado —el emblema de la casa real— a la Phaeron y a Hugo/Kharu, luego a Sahruk. Cada uno asintió. Lo partió con un movimiento seco. Hizo lo mismo con los otros dos, marcados con el signo del Canal y con el de la Tesorería. El sonido de la arcilla al quebrarse resonó demasiado fuerte en la sala silenciosa, como si alguien golpeara una campana amortiguada.
Quedaba el sello de sal.
A simple vista era sólo un pequeño disco blanquecino pegado al borde del cofre, pero para quienes conocían la costumbre tenía más peso que la arcilla. Pamenes acercó una lámpara, lo examinó con el ceño fruncido. No había grietas anómalas, sólo las hendiduras propias del secado. Lo rozó con la uña del pulgar; la pastilla se desmoronó en granos finos, secos, sin rastro de humedad. Aquello significaba que nadie había manipulado el cofre desde su cierre.
—Intacto —susurró, más tranquilo, como si la sal le hubiera respondido personalmente.
Sahruk no dijo nada, pero sintió un alivio discreto. Como capitan de diversas escuadras, sabía que la existencia de un testamento discutible podía ser tan peligrosa como un ejército enemigo. Si el cofre aparecía alterado, cada facción habría interpretado el hecho a su conveniencia y las espadas habrían hablado antes que los escribas.
Pamenes levantó la tapa con cuidado. Dentro, envuelto en lino sencillo, reposaba el pliego que ya conocían: el testamento oficial, leído y registrado tras la muerte del faraón, aquél en el que se nombraba a Nephertary como heredera y se establecían disposiciones generales sobre templos, tributos y funerales. Nada nuevo. Nada que explicara la sensación de hueco legal que Kharu/Hugo había presentido al revisar las tablillas de sucesión.
El escriba lo desenrolló, lo ojeó con rapidez profesional.
—Es el mismo texto, mi Phaeron —informó—. Las mismas líneas, los mismos testigos, la misma fórmula de cierre.
—Y sin embargo —intervino Hugo con esa calma que sacaba dequicio a algunos nobles—, la sucesión se ha visto cuestionada desde el primer día. Hay algo que no está donde debería estar, o que no vemos como deberíamos verlo.
Fue entonces cuando Pamenes reparó en el detalle que cambiaría el curso de la mañana. En la base del cofre había un pequeño compartimento, casi invisible, señalado sólo por una leve diferencia en la veta de la madera. Nada de mecanismos complicados; sólo la artesanía discreta de los carpinteros del palacio. Introdujo la uña en la línea, probó a tirar con cuidado. Una tablilla fina cedió, dejando al descubierto un cofrecillo interior, casi del tamaño de una mano. Sobre la tapa, en lugar de un nuevo sello, se veía una marca simple, trazada con tinta desvaída: una línea ondulada que imitaba el curso del Canal.
—Ésta es la llave —dijo Pamenes en voz baja, como si le hablara al cofre—. No es de metal… es de agua.
La Phaeron lo miró.
Ese tipo de frases, en boca de poetas, solía irritarla; en boca de un escriba práctico como Pamenes, la inquietaba. Que aquello estuviese ahí, escondido, no era una metáfora; era un gesto deliberado del antiguo Phaeron, padre de Nephertary difunto.
—Abrid —ordenó.
El cofrecillo no tenía cerradura visible. Sólo aquella línea ondulada. Pamenes dudó un instante, luego acercó una de las lámparas para ver mejor. Kharu/Hugo, que no confiaba en la luz amarillenta de las lámparas de aceite grueso, dio un paso al frente.
—Traed el farol de la laguna —pidió.
El “farol de la laguna” no era un objeto sagrado, pero casi había adquirido ese rango. Era la pequeña lámpara de vidrio fino que se alimentaba con aceite depurado de la Laguna de los Faroles, aquel estanque interior conectado al Canal donde el agua se mantenía más clara y estable. La luz que producía no parpadeaba como las otras, sino que se proyectaba de manera uniforme, casi líquida. Para los escribas, era la herramienta preferida para leer tintas viejas; para la Phaeron, era un recuerdo de noches largas sobre mapas y cuentas. Un guardia subió con rapidez las escaleras y volvió con el farol entre las manos, sosteniéndolo como se sostiene un niño pequeño al cruzar un umbral estrecho. Hugo lo tomó, no sin una leve reverencia al objeto: no por devoción, sino por gratitud profesional.