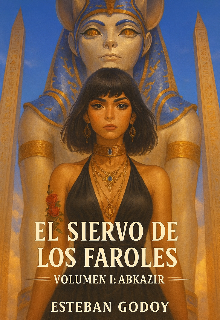El Siervo de los Faroles/vol I: Abkazir
Capítulo 30 — El farol que queda encendido.
Explanada de los Muelles,
Orilla oriental de la Laguna de los Faroles,
Tercera hora de la mañana,
La explanada olía a brea recién aplicada, a madera húmeda y a multitud reunida demasiado pronto. Las tablas nuevas del estrado crujían a cada leve cambio de peso como si recordaran que, hasta la víspera, habían sido sólo troncos apilados junto a los almacenes. Ahora formaban una plataforma rectangular, alzada tres peldaños sobre el suelo de tierra apisonada, con cuatro postes alquitranados en las esquinas y cuerdas tensas a modo de baranda. En el centro, un elemento dominaba la vista de los presentes: la balanza nueva, de brazos largos y metal aún sin manchas, marcada en el travesaño con dos símbolos que todos podían reconocer incluso desde lejos: el halcón de Abkazir, tallado a buril, y el pequeño signo de ángulo curvado que los escribas habían bautizado como el Codo del Río, la medida oficial que, a partir de aquel día, debía unificar pesas y medidas en todos los muelles.
Sobre la mesa colocada a la derecha de la balanza descansaban la tablilla única —el texto del Edicto del Canal, grabado en caracteres firmes por mano de Pamenes— y el sello azul, una pieza de arcilla templada con la marca de la Casa del Cetro. Ese sello, todas las miradas lo sabían, convertía cualquier decisión tomada allí en acto de ley. Detrás del estrado, la lámina de la laguna se extendía hasta tocar las primeras pirámides, que asomaban al fondo como triángulos inmóviles, alineados contra un cielo sin nubes. Bajo la superficie del agua, los faroles sumergidos latían en destellos verdes y dorados, apenas perceptibles con la luz del día, pero suficientes para recordar a todos los presentes que aquella ciudad, Abkazir, vivía sometida al ritmo de esa laguna, de sus cauces y de sus faroles.
Delante del estrado, la multitud formaba un semicírculo apretado. Hombro con hombro, hombres de los carros, barqueros, pescadoras, mercaderes de especias, niñas con manos manchadas de arcilla, viejos con bastones de bambú pulido, curiosos recién llegados de los barrios altos. Algunos habían acudido por el puro atractivo de un juicio público, otros por el rumor de que se aplicaría por primera vez la Ley del Canal —ese conjunto de normas que, decían, pretendería convertir en regla lo que hasta ahora se decidía a base de favores y sobornos—, y unos cuantos, los menos, con un interés más preciso: ver al antiguo Señor de las Pesas enfrentarse a aquello que él mismo había despreciado durante años.
En el lateral izquierdo del estrado, sobre un pequeño podio adicional, Nephertary se había colocado de pie, sin trono, envuelta en un manto sencillo de lino oscuro que desmentía el oro fino de los brazaletes de sus muñecas. No llevaba corona. Había decidido que aquel día la autoridad se vería mejor sin metales escalonados sobre la cabeza. A su lado, un paso por detrás, Sahruk permanecía con los brazos cruzados, el pecho cubierto por la coraza militar, la mirada más atenta al borde de la multitud que al acusado. Su oficio le decía que el verdadero peligro en un juicio no estaba en el hombre que subía al estrado, sino en la reacción colectiva de quienes lo miraban. En la parte derecha, con las manos apoyadas en el pergamino de cargos que descansaba sobre un atril, estaba Hugo. Llevaba la túnica abkazirí que le habían cosido en la Casa de los Tejedores, pero debajo, pegada a la piel, aún sentía la memoria de camisas de otro mundo. Lo acompañaba el ligero sudor que siempre le había provocado leer en voz alta en una sala judicial; con la diferencia de que ahora la sala no tenía techo, el público no cabía en una lista y las palabras que iba a pronunciar no pertenecían a ningún código antiguo redactado por otros, sino a una ley que, en buena parte, había tenido que explicar y modular él mismo en largas noches con Pamenes.
—¿Preparado? —Susurró, sin mirarlo, Nephertary.
Hugo no respondió de inmediato. Repasó con la vista el pergamino: los caracteres curvilíneos de Ab’Ahzir, sus propias notas latinas en los márgenes, pequeños signos de respiración y pausas que nadie más, excepto quizás Pamenes, habría sabido descifrar.
—Lo suficiente —dijo al fin—. Lo demás lo decidirá esta gente.
Nephertary asintió una sola vez. No era una cortesía. Era un reconocimiento de que, por primera vez, necesitada de verdad o no, la multitud presentaba la apariencia de ser algo más que ruido.
Cuando Merkhut subió al estrado, el murmullo que recorría la explanada se ordenó en un silencio irregular. Lo habían visto muchas veces en el puerto, bajando de sus carros con gesto de dueño, entregando órdenes a gritos, ajustándose anillos de oro en manos gruesas y acostumbradas a contar. Ese hombre no era exactamente el mismo que avanzaba ahora entre los guardias ardarik. La túnica estaba seca, sí, pero la orla aún mostraba manchas de limo oscuro. El cuero de las sandalias, resquebrajado por el contacto prolongado con el agua de la laguna. Y, sobre todo, al cuello, la cuerda de sal: un cabo trenzado donde se habían enhebrado cristales de sal gruesa, brillantes, irregularmente cortantes.
La cuerda de sal, todos lo sabían, no era un adorno. Era un símbolo reservado para quienes habían sido hallados culpables de desviar agua o grano en cantidad tal que hubiera provocado sequía o hambre. No era un castigo en sí mismo —la sal dolía, pero no mataba—, sino una declaración visible. Era, por así decirlo, la confesión que la ley imponía al cuerpo incluso cuando la boca se obstinaba en negar.
Merkhut la sentía clavarse en la piel cada vez que tragaba saliva. Había intentado, en las horas previas, ignorar ese ardor, concentrarse en las grietas de la pared de la celda, recitar mentalmente los nombres de los funcionarios a los que aún podría recurrir. Había elaborado, como tantas otras veces en la vida, un inventario: guardias comprados, escribas agradecidos, comerciantes endeudados con él. A medida que el amanecer avanzaba, el inventario se había ido vaciando. Muchos de esos nombres se habían vuelto, de pronto, inciertos. Otros habían desaparecido de su memoria práctica con la misma rapidez con que habían acudido a sus banquetes en tiempos mejores. Al poner el pie descalzo sobre la primera tabla del estrado, la sal se le clavó con más fuerza en la nuca. Los cristales, rozados por el cordel, cayeron en pequeños fragmentos al suelo. Quedó sobre las tablas un rastro blanco, línea intermitente que marcaba su avance desde los peldaños hasta el espacio central. Más tarde, habría quien diría que aquella línea era la imagen exacta del agua desviada y de la lluvia que nunca llegó a los campos de los pobres.