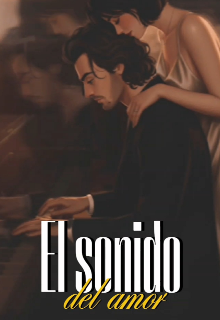El sonido del amor
3
Descubrí pronto que el tiempo funcionaba distinto en su casa. Las horas no avanzaban; se acumulaban. Cada día parecía superponerse al anterior con una densidad incómoda, como si nadie se atreviera a moverlos por miedo a que todo se viniera abajo.
Julian empezó a desaparecer sin avisar. No salidas largas, no aún. Se iba a una habitación y cerraba la puerta. A veces durante minutos. A veces durante horas. Yo aprendí a no tocar, a no preguntar, a escuchar desde lejos el ritmo irregular de la casa: el crujido del piso, el agua corriendo, el silencio demasiado prolongado que me obligaba a contar respiraciones que no eran mías.
Cuando reaparecía, lo hacía con una energía distinta. Más filosa. Más irritable.
—No me sigas —me dijo una mañana en la que apenas había cruzado el pasillo detrás de él.
—No lo estaba haciendo.
—Siempre lo haces.
Me detuve. No porque tuviera razón, sino porque entendí algo esencial: para él, ser acompañado era una forma de persecución. Y yo no podía permitirme ser vista como una amenaza.
Esa tarde salimos por primera vez. No fue una decisión. Fue una consecuencia. Julian necesitaba cigarrillos. Yo necesitaba aire. Londres nos recibió con su habitual indiferencia. Caminamos sin hablar, manteniendo una distancia exacta, casi coreografiada. Dos cuerpos compartiendo acera sin tocarse.
En una esquina, alguien lo reconoció. Fue un gesto mínimo: una mirada prolongada, una pausa, un nombre pronunciado en voz baja. Julian se tensó de inmediato. Bajó la cabeza, aceleró el paso. Yo no hice nada. No lo miré. No lo defendí. Solo caminé a su lado, como si ser invisibles fuera una decisión compartida.
Cuando entramos al local, sus manos temblaban.
—Odio esto —murmuró.
—No tenemos que quedarnos —dije.
—No —respondió—. Ya empezó.
No supe a qué se refería hasta que lo vi beber. Rápido. Sin placer. Como si el acto fuera una necesidad mecánica, no una elección. Me senté frente a él, con un vaso de agua intacto. El ruido del bar me golpeó de lleno. Pensé en la radio apagada de la casa. Pensé en lo frágil que era ese equilibrio que estábamos construyendo sin nombrarlo.
—No me mires así —dijo de nuevo.
—No estoy haciendo nada.
—Eso es lo que haces. Nada. Y aun así pesa.
Tragué saliva.
—No vine a juzgarte.
—Todos juzgan —respondió—. Algunos solo tardan más.
Volvimos en silencio. En el trayecto, la ciudad parecía demasiado viva para ambos. Luces, risas, música escapándose de lugares donde nadie estaba roto de la manera correcta. Cuando entramos en la casa, Julian se dejó caer en el sillón. Cerró los ojos.
—Elliot odiaba este lugar —dijo de pronto.
Me tensé. Era la primera vez que lo nombraba.
—¿Sí?
—Decía que era una casa triste —añadió—. Que no se debía componer música donde nadie se reía.
No respondí. Había aprendido que algunas frases solo necesitaban existir.
—Murió aquí cerca —continuó—. No en esta casa. Pero cerca. Como si la ciudad se hubiera empeñado en recordármelo.
Se levantó de golpe y subió las escaleras. Escuché una puerta cerrarse. No con violencia. Con agotamiento.
Me quedé sola en la sala, rodeada de objetos que no me pertenecían. Pensé en irme. Pensé en quedarme. Pensé en lo fácil que sería fingir que esto era solo un trabajo más.
Pero cuando lo escuché toser detrás de la pared, supe que no lo era.
Esa noche escribí en mi cuaderno algo que no tenía intención de traducir nunca: Acompañar tambi
én es resistir.
No sabía todavía cuánto iba a costarme.