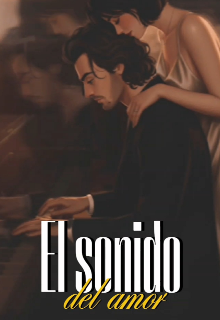El sonido del amor
4
La mañana siguiente llegó sin concesiones. El cielo estaba bajo, opaco, como si alguien hubiese olvidado subirlo del todo. Encontré a Julian en la cocina, apoyado contra la encimera, con una taza de café que no había probado. Parecía no haber dormido. O tal vez había dormido demasiado.
—Hoy no vengas —dijo sin preámbulos.
Me detuve en seco.
—¿Por qué?
—Porque no —respondió, y luego, como si eso no bastara—. No necesito que me veas así.
No pregunté a qué se refería ese así. Había demasiadas versiones posibles.
—Puedo quedarme en otra habitación —ofrecí—. No tienes que hablar conmigo.
—Ese es el problema —dijo—. Siempre te quedas.
Lo dijo sin dureza. Eso fue lo que más me inquietó.
Recogí mi abrigo despacio. No por obediencia, sino porque entendí que había momentos en los que insistir no era una prueba de compromiso, sino una forma de violencia. Aun así, antes de irme, dejé una nota sobre la mesa. Nada importante. Solo una dirección escrita a mano. Un café pequeño, tranquilo, donde nadie preguntaba demasiado.
Por si necesitas un lugar donde no quedarse, añadí.
No supe si la leería.
Pasé el día caminando. Londres tiene esa cualidad cruel de hacerte sentir acompañada incluso cuando estás sola. Me senté junto al río, observé a desconocidos vivir vidas completas en fragmentos de segundos. Pensé en Elliot sin haberlo conocido. Pensé en Julian encerrado con recuerdos que no sabían quedarse quietos.
Cuando volví al atardecer, la casa estaba a oscuras. Dudé antes de entrar. El silencio no era el habitual. Era más denso. Encontré a Julian en el suelo del salón, apoyado contra el sillón, con la guitarra otra vez cerca. No la tocaba. Nunca la tocaba. Pero esta vez había afinado una cuerda. Solo una.
—No dijiste que volverías —murmuró.
—No dijiste que no lo hiciera —respondí.
No discutió. Cerró los ojos.
—Fui al café.
Sentí un alivio inmediato, absurdo.
—¿Y?
—No me quedé —dijo—. Pero estuve.
Asentí. Era suficiente.
Nos quedamos así, compartiendo el espacio sin ocuparlo del todo. Afuera empezó a llover, finalmente. El sonido era suave, constante, casi una respiración ajena. Julian pasó los dedos por la cuerda afinada. Un sonido breve, imperfecto, llenó la habitación y murió enseguida.
—No suena igual —dijo.
—Nada lo hace —respondí—. Pero suena.
Me miró, cansado.
—No quiero volver a lo de antes.
—No tienes que hacerlo.
—Y si no hay un después —insistió—. Y si esto es todo.
Pensé en mis propias caídas, en los lugares donde me había quedado cuando lo más fácil habría sido huir.
—Entonces habrá que aprender a vivir aquí —dije—. Aunque sea incómodo.
Julian apoyó la cabeza contra el sillón.
—No eres como los otros.
—No me conoces —repliqué.
—Por eso.
Esa noche no hablamos más. Pero cuando subí para irme, escuché otra cuerda afinarse. Luego otra. No era música. No todavía. Era algo más frágil. Un intento.
Y supe, con una certeza que me asustó, que empezábamos a entrar en el territorio peligroso: ese donde quedarse ya no era solo una decisión profesional, sino una forma de implicarse.
Donde el silencio empezaba, muy despacio, a aprender otro idioma.