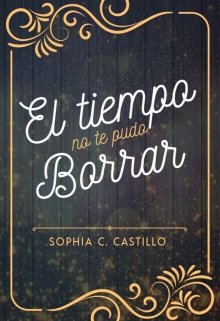El tiempo no te pudo borrar
El tiempo no te pudo borrar
Dame un beso, y empieza a contar; luego dame veinte, y luego cien más.
Villa Cripte – Afueras de Gran Bretaña 1773
Lady Evangeline volvió a releer aquellas últimas líneas de su diario, y al percatarse de que las lágrimas comenzaron a recorrer sus mejillas, optó por cerrarlo de golpe. Un leve quejido escapó de sus labios; su mano, que estaba envuelta por un fino guante de seda, se dirigió al secretero de su faldón mostaza, sujetó el pañuelo que traía sus iniciales bordadas, y limpió aquel rastro húmedo que se había formado.
Cada vez que releía aquel cuaderno que escribió hace ya tanto tiempo volvía a llorar. Siempre volvía al mismo punto, cuando evocaba el recuerdo de aquel amor que partió hace mucho, un enorme vacío se formaba dentro de si. El tiempo no había curado sus heridas.
El sexto día del décimo mes siempre era difícil, ya que simbolizaba el aniversario de su pérdida.
Habían pasado catorce años desde que su prometido partió a la guerra. William Pitt, el primer gran ministro de Gran Bretaña, optó por atacar las colonias francesas de: Senegal, Martinica y Nueva Francia, y eso implicó que gran parte de los hombres, entre nobles y campesinos, fueran enviados a esa guerra sin sentido.
El recibir a los tenientes en su domicilio fue difícil, aún hoy recordaba a flor de piel el miedo que sintió dentro de si. La última noche que estuvieron juntos, cuando intercambiaron caricias en su lecho, él le juró que volvería, prometió darle la boda con la que siempre había soñado. Pero eso jamás pasó.
Las horas pasaron, los días se hicieron meses, y estos finalmente se volvieron años. Sus cabellos, antes negros comenzaron a aclararse, algunas arrugas comenzaron a formarse, pero él jamás volvió.
Nunca obtuvo una carta informando su fallecimiento, jamás obtuvo la visita de algún oficial. El cruel silencio y la fría indiferencia de la sociedad era lo único que recibió a cambio. Quedó devastada, jamás logró reponerse, jamás volvió a amar a alguien con la misma intensidad.
Lady Evangeline quedó sola, con un hijo en el vientre. Con los sueños deshechos y las esperanzas destruidas. Y esto provocó que fuera apodada la desdichada de villa Cripte, el pequeño pueblo alejado de Gran Bretaña donde vivía.
Su mansión fue la herencia que dejaron los padres de su prometido, el Sr y la Sra Botemhard fueron personas muy buenas con ella, amaban a su nieto como si fuera su propio hijo. Pero un padre nunca olvida, y con el pasar de los años, la salud de ambos se fue deteriorando. Sin señales de su pequeño, la vida había perdido todo sentido para ellos. La primera en partir fue Lady Botemhard, y pocos meses después, su esposo la acompañó a la cripta familiar.
La casa era un pequeño santuario para ella, durante todos esos años procuró no hacer demasiados cambios en la estructura, los muebles se habían mantenido tal y como los padres de su prometido lo dejaron, la platería, los candelabros, e incluso los trabajadores se mantuvieron igual. Se negaba a soltar el pasado, y eso le terminaba jugando en contra en más de una ocasión.
Sé quedó quieta, tratando de calmarse. Observó al frente, y su vista se detuvo en el movimiento ondeante de la vela que era provocada por su respiración.
Podía jurar que lo vía allí. Su amado la observaba y le sonreía como antes. Escuchaba que la llamaba, ella le respondía, pero él no podía escucharla.
Sus dedos se acercaron de forma peligrosa a la flama, pero antes de que lograra quemarse, unos golpeteos en la puerta la sacaron de su ensoñación, inmediatamente, volvió a observar el cuaderno de tapa roja y lo escondió en su cajón, sujetó la llave que reposaba a su lado izquierdo, y tras asegurarse de que este se encontrara a salvo, habló.
—¿Quién es? —preguntó luego de aclararse la garganta.
—Lady Evangeline, lamento interrumpirla, pero el señor me indica que ya partirán al festival.
—Bajo enseguida —respondió con voz queda mientras se ponía de pie.
Caminó hasta el espejo de fina madera y ornamentas de oro, observó su reflejo de forma atenta; sus ojos estaban algo hinchados producto del llanto, pero lograría disimularlos con una capa de maquillaje.
Abrió la polvorera y sujetó la mota pomposa, bastó con pasar levemente aquel objeto para que el color se impregnase en la superficie, dio unos leves golpeteos justo en sus pómulos, y retirándose los guantes, esparció la fina capa hasta que se uniformizó con su piel. Cuando se aseguró que todo estuviera en orden, salió de su habitación, y una vez allí, una voz en particular llamó su atención.
—Madre, él ya nos espera en la entrada—su hijo, quien ahora era un muchacho de trece años, se acercó con prisa y le extendió su sombrero negro.
Se había casado hace tres años, Lord Julian Raflt accedió a desposarla luego de enviudar. Sus padres se habían opuesto desde luego, una dama soltera con un hijo a cuestas era un escándalo. Pero él prefería desposar a alguien centrada e inteligente, alguien que estuviera completamente alejada del arquetipo que a su madre le gustaba seleccionar.
Ella, por su parte, lo aceptó sin dudar, su hijo necesitaba una figura paterna, era consciente de que pese a que ella se esforzaba por desempeñar ese rol de forma adecuada, había cosas que un muchacho no podía conversar con su madre.
Al presentarlos, ambos se llevaron bien, pero no era lo mismo. David, su pequeño, era un muchacho muy reservado, y si bien había aceptado de buena manera el compromiso de su madre, no sentía demasiada afinidad con la nueva pareja.