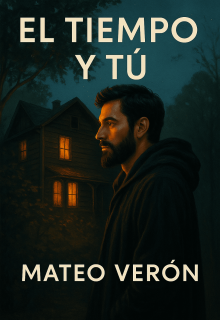El tiempo y tú
Episodio 3
Se llamaba Guillermo. Tal vez desde que nació.
Se llamaba Guillermo. Tal vez desde que nació.
Amaba las velas. Le gustaba verlas arder... y, al mismo tiempo, le entristecía verlas derretirse, como si lloraran por los que ya no están. Esa mezcla de emociones era precisamente lo que lo atraía. Se dejaba envolver por el llanto silencioso de las personas-velas, por las lágrimas de cera que dejaban cicatrices en sus cuerpos blandos. Ardían con una luz apagada… y sufrían largamente.
Cartas. Era extraño que un mago escribiera cartas, pero en eso encontraba a un oyente imaginario. Tal vez incluso a toda una sala de admiradores. Sobre el papel, Guillermo dibujaba una figura y le preguntaba: “¿Quién eres tú?” Y esa figura respondía: “…¡Tú mismo!” Y así el Demiurgo reconocía su propio nombre. Porque no sería un verdadero creador si no naciera algo entre sus manos.
Aunque…
—Maestro, ¿qué palabra debo escribir mil veces?
—Paciencia. Así te acercarás a la eternidad.
Guillermo escribía, y la Noche, cerrando obedientemente el abismo de sus ojos, se enrollaba en un nudo tenso a sus pies. La casa escuchaba el latido del corazón dentro de sí misma y se llenaba de un gozo salvaje, como si se probara todas esas emociones de las que era capaz.
Guillermo escribía...
El Demiurgo era él mismo...
“Escucha, porque está dicho:
Si perdonas y acoges un alma, al menos una, en vida, no serás alimento de los gritos de la soledad. Pero comprométete a encontrar dentro de ti un lugar para los adornos ajenos.”
“Escucha, porque está dicho:
Ámate a ti misma, primero. Porque cuando seas amada y te fundas con otro, no podrás recibirlo dentro de ti... si antes no valoraste tus propios tesoros.”
El amor es la capacidad de dar. Solo así. De ninguna otra forma. Porque lo que tomas… algún día se va. Pero lo que das… se vuelve eterno.
¿Has oído alguna vez que el sol haya querido quitar el calor que regaló a los hombres?
¿Has oído que el agua, al bañar tu cuerpo, se queje o exija que la ames de vuelta?
¿Has oído hablar de un fuego que sienta celos de otro fuego?
¿Has oído hablar de personas que, al separarse, deseen maldecirse y recuperar todo lo que dieron?
¿Lo has oído tú…?
Una y otra vez se interrumpía. Los pensamientos se quedaban en silencio, se enfriaban.
Guillermo cerraba la puerta de su corazón y, con una vela en la mano, bajaba a la cocina.
Los escalones crujían bajo sus pies, como si intentaran iniciar una torpe conversación.
Pero no había palabras. Ni de él… ni de la casa misma, que lo amaba en silencio. De manera torpe, sí, pero con una lealtad eterna. Como si dijera: “¿Y quién soy yo sin ti?”
Y el Demiurgo le respondía con lo mismo. No solo porque ya no tenía a quién más entregar su corazón cuidadosamente amurallado… sino porque, en el fondo, realmente quería hacerlo.
En la cocina, Guillermo preparaba una infusión hecha con un montón de hierbas. Se metía un panecillo en la boca, otros cuantos en la mano izquierda junto con la vela y, con la derecha, sosteniendo la taza tibia, regresaba arriba. Volver a ser el Demiurgo. Volver a calmar los gritos de la soledad.
“Perdona y acoge…
Pero no te atrevas a decir que lo sientes, porque del ‘lo siento’ no se cruza al amor.
Si quieres — primero ódiame. No me perdones, no me acojas. Pero así sabré que te importo.
Y no me escuches por Dios — nadie puede realmente escuchar.
Pero intenta entenderme.
Porque esto… esto no ha sido dicho así. Aunque mil veces haya sido dicho.
Aunque miles de veces se haya pronunciado… siempre con otras palabras, siempre con otros labios.”
“Pero yo quiero decirlo a mi manera.
Con mi voz.
Quiero cicatrizarlo en mi propio corazón.
Que no quede solo el grito.
Que no quede solo la soledad.
Aunque aúlle como un lobo bajo la luna, no sea rugido, sino canción.
Porque es el alma la que grita.
Y si le das palabra, aunque sea solo una…
ella irá siempre hacia lo mismo.
No importa qué forma le pongas: siempre buscará lo mismo.
Porque no ha aprendido a medir los rostros…
ni de arriba abajo ni de lado.”
Las palabras no dicen más que los ojos.
Siéntate. Calla. Quédate en silencio y… da o toma lo que quieras.
No me duelen los adornos ni el espacio.
Y ni siquiera me atrevo a sentir lástima.
Solo quiero que estés.
Aquí, allá, en algún lugar.
Que estés.
No importa dónde: yo, como un niño, te prometeré la eternidad.
Las velas se consumían, la noche se derretía… y solo quedaba el cansancio en todo su cuerpo.
Con lentitud, fue apagando los restos. La cera tibia, blanda, tenía la suavidad de un cuerpo vivo. Guardó los candelabros en un armario que crujía, tendió la cama con cuidado, se desvistió… y lo último que hacía cada noche era guardar sus cartas en el cajón de la mesita. La pila de confesiones escritas crecía, hasta que un día desapareció. Y en su lugar… apareció algo más.
Y entonces todo cambió. Aunque quizá… así tenía que ser.
#1229 en Fantasía
#194 en Magia
realismo mágico contemporáneo, historias de amor y destino, romance con magia y vértigo
Editado: 11.09.2025