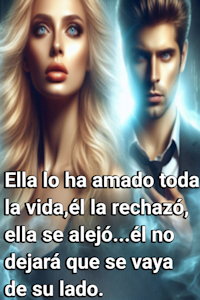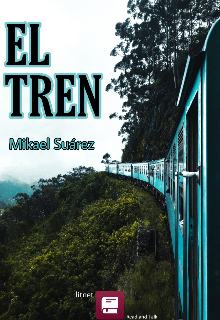El Tren
III
Pasaron los meses y Miguel ya manejaba de forma fluida el idioma inglés. Estaba a seis meses de cumplir los veintiún años. Nunca le había llamado especialmente la atención aquello que se conoció (sobre todo hace un par de años) como el «sueño americano». Aquel sueño dejó de ser la gran cosa en Argentina hace muchísimos años e, incluso, en Estados Unidos ya no provocaba gran interés… o al menos no en Miguel.
¿Qué podría hacer en un país como ese? Sin familia, amigos o conocidos, emigrar a un país significa lanzarse a la suerte, jugar a la ruleta rusa; a la ruleta rusa que juegan los cuerdos, claro está, no a la que juegan los dementes. Es decir, a la ruleta rusa del revolver y la bala.
Se imaginaba allá en ese país, con su gente, su idioma, sus instituciones y, lo más importante, el gran problema que significaba obtener los documentos necesarios. Sabía que era difícil y, si bien estaba decidido a preocuparse por cosas grandes en la vida como su educación y ser una buena fuente de dinero, veía ridícula la idea de buscar un sueño que no tenía en un país que le daba igual y en el que no sabría qué hacer o por dónde empezar a construir su nueva vida.
De momento estaba algo feliz, cómodo y pensando siempre en las cosas grandes del futuro para no concentrarse en cosas pequeñas; la mirada de una chica, el significado de un singular sueño, el café saliendo de la máquina expendedora, la mirada triste y enferma de su madre y de nuevo las miradas; preguntarse porqué tenía ganas de estar con alguien, de sentirse deseado y querido por otro ser humano y a la vez no entender qué se lo impedía. Era como un muro invisible que se ponía frente a él y no le dejaba hacer gran cosa. Cuando su mirada se cruzaba con la de una chica, sentía esa rarísima culpa en su espalda que no comprendía de dónde venía.
Con el tiempo las miradas se iban perdiendo; ya no era como antes. Ya no las veía tan seguido. Su forma de mirar y caminar talvez influyó en aquello. Siempre miraba inseguro, caminaba sin rumbo ni equilibrio y las chicas que antes se interesaban en él notaban ese caminar, ese mirar, esa inseguridad extraña y patética de alguien que está perdido y nunca sabe qué decir o cómo actuar. El nivel de soledad, entonces, había aumentado. Pero, ¿Qué importaba todo eso? Llevaba ya un tiempo considerable huyendo de esas miradas, de esas conversaciones, de la posibilidad de tener una amistad o una relación. Escapaba de aquello mientras, en el fondo de su alma, tenía ganas de perseguirlo.
Un domingo en la casa decidió pensar un rato sobre algunas cosas y escribir. Su hermana había salido con su sobrino al parque, no dijo si iba con alguien más, pero Miguel lo sospechaba. Durante esos últimos días su hermana, a la cual siempre llamaba por su nombre: Laura, había estado más feliz que de costumbre. Caminaba por ahí con la típica sonrisa extraña que se formaba en ella cuando conocía a un hombre y empezaba a relacionarse con él. A Miguel le daba igual que su hermana hiciera tales cosas, si ella era feliz incluso eso le daba un poco de tranquilidad, aunque no dejaba de preocuparle el hecho de que cuando las relaciones de su hermana salían mal ella pasaba un tiempo considerable de muy mal humor y, en muchas ocasiones, incluso con tristeza.
Su madre estaba con su padre. Él no sabía dónde ni haciendo qué, pero prefería actuar con desdén ante ese pequeño problema que al menos solucionaba el problema mayor que era ver a su madre sentada o acostada, como perdiendo la vida con cada suspiro o cada mirada floja que echaba al televisor de vez en cuando.
Juan Miguel abrió su diario y, aprovechando el silencio y la tranquilidad intranquila del domingo, empezó a plasmar sus pensamientos:
“Ya no hay miradas. Ya no hay murmullos.
“Los ruidos han muerto y cada vez se apaga más lo poco que me queda.
“Estuve pensando en todas las chicas que me miraban, que cuchicheaban entre ellas mientras me observaban con gran curiosidad. En qué pudieron convertirse esas miradas. Algunas personas incluso llegaron a acercarse a mí buscando no sé qué cosa. Siempre actuaba a la defensiva, me escabullía como podía de todo eso y me alejaba de las personas que se insinuaban ante mí con invitaciones de amistades o de algo más.
“Ahora, con una tranquilidad estúpida por no tener que lidiar más con esas miradas y esa culpa que las convertía en miradas oscuras como ventanas que venían de algún infierno, siento demasiada curiosa por saber qué pudo haber pasado si no sintiera todo esto. Si no sintiera que no puedo alcanzar esas miradas, que hay una carga muy pesada en mi espalda que siento no me pertenece. Talvez ya no sabré que pudo haber pasado, pero al menos sé que puedo seguir con mi vida, centrándome en cosas más grandes, sí, la carrera, el trabajo, el dinero, la estabilidad… todo eso le dará sentido a mi vida. ¿A quien le importan las miradas, la compañía o ser amado? ¿Por qué debería seguir pensando en eso? ¿Es tan importante, acaso? ¿debería seguir preocupándome por cosas estúpidas como una culpa, una mirada, mi sensación de estar cada vez más solo, el sueño del tren?... El sueño”.
Miguel cerró el diario y, como era normal, falló en su intento de dejar las cosas triviales a un lado y dar prioridad a las grandes e importantes. Es comprensible viniendo del alma más solitaria y vacía o de la persona más feliz y satisfecha. Es de suponer que la vida está hecha de pequeñas cosas que, lentamente, van construyendo las más grandes. Así que, en un instante de incomoda lucidez, Miguel pensó en el sueño, pensó en el tren.