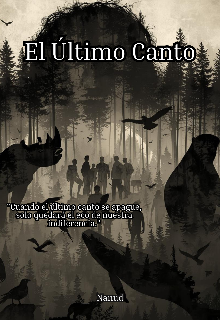El Último Canto
Capítulo 3: El Latido del Océano que se Apaga
El Epílogo no era un barco, era un ataúd de acero surcando un cementerio líquido. En su cubierta, la capitana Alina Montenegro escrutaba un horizonte que ya no prometía nada. El frío azul hierro del Pacífico norte era el mismo de siempre, pero ahora era un velo sobre una ausencia. Su misión, financiada por una ONG a base de migajas y desesperación, ya no era la "conservación". Era la "vigilancia de la extinción". El notariado del fin.
Su objetivo: la vaquita marina, Phocoena sinus. "La pequeña vaca del mar". Quedaban menos de diez. En los monitores del sónar, aparecían como fantasmas: manchas difusas y pálidas que se materializaban unos segundos y luego se desvanecían en la estática, como ecos de un sueño que el mar estaba olvidando.
Alina había nacido en estas aguas. Hija y nieta de pescadores de altura, conocía el lenguaje del oleaje y el olor de la captura fresca. Pero las redes de enmalle, esas "cortinas de la muerte" ilegales pero omnipresentes, tejidas con monofilamento casi invisible, no tenían memoria ni piedad. Buscaban la vejiga natatoria de la totoaba, el "oro blanco" del mercado negro, y en su avaricia ciega, ahogaban a las vaquitas. Cetáceos tímidos, endémicos, con manchas negras alrededor de los ojos que siempre le habían parecido a Alina máscaras de luto perpetuo.
—Capitana —la voz del primer oficial, Ruiz, sonó tensa en el intercomunicador—. Tenemos un contacto. Sólido. A trescientos metros. No es un patrón de cardumen. Es… único.
Una chispa de algo prohibido —¿esperanza?— le recorrió la espina dorsal. Dio la orden de aproximación lenta, los motores apenas un susurro. Durante horas, el Epílogo siguió al tenue eco, un corazón solitario latiendo en el azul profundo. La tripulación, hombres y mujeres endurecidos por el mar, guardaba un silencio religioso, los ojos clavados en las pantallas.
Cuando finalmente rompió la superficie, el aire se contuvo en todos los pulmones. Era una hembra. Su lomo gris perla brilló bajo la luz mortecina. Y no nadaba sola. Su movimiento era extraño, laborioso. Empujaba algo delante de ella, con el hocico, con la cabeza, con una persistencia que helaba la sangre.
Alina cogió los prismáticos con manos que, por primera vez en años, temblaban. El mundo se redujo al círculo de aumento. Vio el cuerpo pequeño, rígido, de una cría. Enredado en un lío grotesco de hilos de nailon azul y verde: red fantasma. El plástico abandonado que, como un espectro vengativo, seguía matando décadas después de ser desechado. La madre, identificada en sus archivos como "V-7", la última hembra reproductora confirmada con vida, no abandonaba el cadáver. Lo empujaba hacia una costa que no existía, en un rito de duelo instintivo, obstinado y absolutamente fútil.
—Dios tenga misericordia —jadeó Ruiz a su lado. El hombre, cuya cara era un mapa de cicatrices de viento y sal, tenía ahora el rostro surcado por dos limpios ríos de lágrimas silenciosas.
Y entonces, llegó el sonido. A través de los hidrófonos, amplificado en la cabina silenciosa, irrumpió no el habitual crepitar de ecolocalización, sino una serie de chillidos. No eran funcionales. Eran agudos, estridentes, desgarrados en su frecuencia. Una llamada constante, modulada, que subía y bajaba en un patrón de angustia pura. Una canción de pérdida entonada en un lenguaje de clicks y silbidos. Era el sonido de un vínculo roto, del instinto materno arañando un vacío sin respuesta. Era, comprendió Alina con un dolor físico en el pecho, el sonido de un corazón marino rompiéndose.
—Prepare la zodiac —ordenó, y su voz sonó metálica, ajena—. Con herramientas de corte. Suavecito. Como si fueran de cristal.
La operación fue un martirio lento. Desde la pequeña embarcación, vieron de cerca la devastación. La cría, hinchada, descolorida. La madre, demacrada, sus costillas marcándose bajo la piel. Sus ojos negros, detrás de esas manchas de luto, reflejaban sólo un agotamiento abisal. Intentaron, con infinita delicadeza, separarla. Pero cuando los cortadores de acero finalmente liberaron el pequeño cuerpo y este comenzó a hundirse en la fría penumbra, V-7 simplemente… se rindió.
Dejó de forcejear. Dejó de emitir esos chillidos desesperados. Un último, tenue chorro de aire y vapor salió de su espiráculo. Luego, como si el cable que la unía a la vida se hubiera cortado junto al nailon, se dejó hundir. No con un movimiento brusco, sino con una lentitud solemne, siguiendo el descenso de su cría hacia las profundidades, donde ningún sónar podría ya distinguir el polvo de sus huesos del polvo del océano.
El regreso a puerto fue un viaje en el infierno. El Epílogo navegó mecánicamente, gobernado por autopilotos y por el silencio más denso que Alina había conocido. No era la ausencia de sonido, era la presencia de un vacío que lo absorbía todo.
Al desembarcar en el muelle sucio y lleno de botes turísticos chirriantes, Alina se detuvo. Se quitó la gorra de capitán, la misma que había heredado de su padre. La miró un instante, el oro de la insignia empañado. Luego, con un gesto que no era de rabia, sino de renuncia definitiva, la arrojó a las aguas oscuras y viscosas del puerto. Observó cómo se hundía sin ceremonias. No volvería a comandar un barco para presenciar lo imposible: la nada haciéndose tangible.
Esa noche, en la taberna del puerto, rechazó el ron. Bebió agua, sintiendo su insipidez como un castigo. En la televisión colgada en un rincón, un presentador sonriente hablaba de la última colección de lujo "inspirada en la fauna exótica". Cambió de canal con el mando. Un político vociferaba sobre el "precio prohibitivo" de la transición energética y los empleos que peligraban. El mundo, ruidoso, seguía girando sobre el axis de su propia indiferencia. Apagó la tele. El zumbido del aparato en blanco se mezcló con la bulla de la calle.