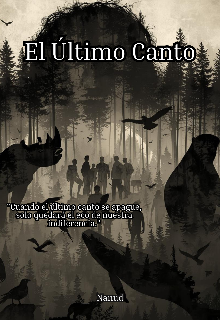El Último Canto
Capítulo 4: El Último Ataúd de Hielo
El viento en el Alto Ártico no soplaba; aullaba. Era un lamento ancestral que tallaba la nieve y esculpía los témpanos. Pero ahora arrastraba un nuevo mensaje en su gélida respiración: el olor salobre y húmedo de mar abierto, un invasor en el reino del silencio blanco. Sven Inuktipak, cuyo nombre significaba "fuerte como la roca", ya no se sentía fuerte. Sentía el suelo, su suelo, desmoronarse bajo sus pies.
Su trineo, una extensión de su cuerpo durante décadas, se arrastraba con pesadez sobre una llanura de hielo podrido. No era la plataforma compacta y eterna de su juventud, sino un mosaico de láminas delgadas y quebradizas, témpanos flotantes que crujían con un sonido de huesos rotos bajo su peso. Eran lápidas móviles para un mundo que se estaba hundiendo.
Detrás de él, la documentalista Lena seguía con dificultad, su cámara –un ojo de cristal y metal– temblando en sus manos enguantadas. Había viajado desde Barcelona para captar la vida en el límite del mundo, la épica resistencia. En cambio, se encontraba filmando una elegía. Un obituario en tiempo real.
—Aquí —la voz de Sven cortó el viento como un cuchillo de hielo. No señaló con el dedo, sino con un leve movimiento de cabeza. Hablaba el lenguaje de quien conoce cada grieta, cada sombra.
En medio del blanco deslumbrante, una mancha oscura. Un montículo irregular. Al acercarse, la forma se hizo clara, y con ella, una opresión en el pecho que le robó el aire a Lena. Un oso polar. O la caricatura espectral de uno. No era el coloso de fuerza y grasa de las historias que Sven le había contado junto a la estufa. Era un armazón derrumbado, un esqueleto apenas disimulado por un pelaje amarillento, sucio y sin brillo, que colgaba en jirones. Las costillas se marcaban como los nervaduras de un barco naufragado. Había muerto a más de doscientos kilómetros de cualquier banquisa de caza sólida, rodeado por un océano traicionero que se negaba a congelarse lo suficiente para retener a sus presas.
Lena bajó la cámara, un nudo en la garganta. El animal no yacía en una pose violenta. Tenía la enorme cabeza, ahora liviana, apoyada con delicadeza sobre sus patas delanteras, como si se hubiera acurrucado para un sueño del que ya no despertaría, esperando pacientemente un hielo que era sólo un recuerdo. A su lado, flotando en un charco de agua de deshielo teñida de un verde turbio, un objeto obsceno brillaba bajo la luz pálida: el tapón blanco de un bidón de combustible. La firma de la civilización que lo había condenado.
Sven no lloró. Se arrodilló, no por reverencia, sino porque las piernas le fallaron. El peso de siglos de equilibrio roto cayó sobre sus hombros.
—Mi bisabuelo —comenzó a decir, su voz un susurro áspero que el viento trató de llevarse— los llamaba Nanuk. El Gran Espíritu del Hielo. No era solo un animal. Era el dueño de este mundo, el guardián. A nosotros nos enseñaron: respeto, distancia, gratitud. Éramos sus huéspedes. —Su mano enguantada tocó, no el cuerpo del oso, sino el hielo que se derretía bajo él, blando y tibio como la piel de un animal enfermo—. Pero el nuevo depredador… el que vino del sur… no tiene cara. No tiene hambre de carne. Tiene hambre de todo. Le robó el suelo a Nanuk. Le robó su reino de nieve. Y le dejó… esto. Un fantasma en su propio palacio derretido.
Lena, con lágrimas que se congelaban al instante en sus pestañas, encendió la cámara. El zoom se acercó a los ojos del oso, antes brillantes y negros como el azabache del mar profundo. Ahora estaban opacos, cubiertos por una película lechosa. No había rastro de la fiereza legendaria, ni de la aguda inteligencia para la supervivencia. Solo un vacío absoluto, un abismo de hielo que reflejaba la nada que lo había vencido.
La marcha continuó, una procesión fúnebre. Unas millas más allá, en el borde de un canal de agua negra que se abría como una herida en el paisaje, encontraron a una osa con su cachorro. La osa, visiblemente demacrada, olfateaba con ansiedad desesperada alrededor de un agujero de respiración, pero el hielo era tan delgado y frágil que crujía y se hundía bajo sus propias patas, negándole el acceso. El cachorro, pequeño y débil, se aferraba a su lomo. Abrió el hocico y emitió un sonido. No era el gruñido ronco de un oso. Era un maullido agudo, lastimero, el sonido de un gatito perdido en la tormenta. Un sonido que no pertenecía allí, en la inmensidad blanca.
Sven cerró los ojos, apretándolos con fuerza, como si pudiera bloquear la imagen, la evidencia.
—Ese cachorro —dijo, cada palabra un cubo de hielo escupido— no verá el próximo invierno. La madre no tiene grasa para hacer leche. Solo tiene hambre y desesperación. —Hizo una pausa, el rostro tallado en una máscara de dolor—. Yo, Sven Inuktipak, he visto hoy el rostro del fin de mi mundo. Y no llega con fuego, Lena. Llega con un suspiro cálido. Llega con gigantes que se ahogan de cansancio por nadar en busca de un hogera que ya no existe. Ellos… —su mirada barrió el horizonte quebrado— ellos son el último ataúd de hielo. Y nosotros, los de lejos, los que encendemos las chimeneas, somos quienes lo estamos derritiendo.
Las imágenes dieron la vuelta al mundo: el esqueleto sobre el hielo aguado, el cachorro llorón junto a su madre derrotada. Durante cuarenta y ocho horas, fueron un icono del dolor, un "me duele" digital que se compartió entre memes y debates estériles, antes de que el algoritmo, indiferente, desplazara la tragedia con un video de un perro bailando. El planeta había entrado en la era de la extinción viral: intensa, efímera y sin consecuencias.
Pero en el corazón helado de Lena y en el espíritu quebrantado de Sven, esas imágenes no fueron un clic. Fueron una cicatriz de congelación en el alma. No habían documentado la muerte de un animal, sino el derrumbe de un pilar de la Tierra, el colapso silencioso de un mundo entero. Sven regresó a su comunidad sabiendo que el lenguaje de sus ancestros, lleno de palabras para la nieve dura, el hielo seguro y la caza respetuosa, se estaba convirtiendo en un diccionario de cosas perdidas. Y Lena apagó su cámara, preguntándose si algún ojo, en el futuro caliente y ruidoso, sería capaz de entender lo que ella había visto: no un oso muerto, sino un planeta empezando a sangrar por sus polos.