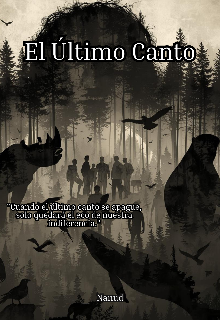El Último Canto
Capítulo 5 : La Danza del Delfín Rosado
El río Amazonas cerca de Iquitos no fluía; respiraba. Un aliento lento, poderoso, cargado del humus de un continente entero descomponiéndose y renaciendo en cada curva. Yara, bióloga titulada por la universidad de Lima pero con el alma moldeada por las historias de su gente Cocama-Cocamilla, dejaba que ese ritmo ancestral meciera su canoa de madera claveteada. Su búsqueda no era solo científica. Era una vigilia. Buscaba al bufeo colorado, al delfín rosado del Amazonas. Para los forasteros, una curiosidad zoológica. Para su pueblo, eran los Yacuruna: guerreros y chamanes de tiempos antiguos que, tras grandes batallas o profundos aprendizajes, fueron transformados por los espíritus del río. No habitaban el agua; eran la conciencia del agua. Sus avistamientos no eran casuales; eran mensajes, advertencias, bendiciones. Cada lomo rosado que emergía era un guiño del mundo espiritual.
Pero los mensajes se estaban volviendo susurros, y los susurros, silencios.
Su tío, Tupac, el anciano chamán de la comunidad, remaba en la proa con una fuerza que desmentía sus ochenta y tantos años. No usaba binoculares. Sus ojos, del color del agua profunda donde se hunde la luz del sol, escaneaban la superficie leyendo arrugas, burbujas, sombras. —Antes —murmuró, su voz tan áspera y granulada como la corteza del lupuna—, sus lomos rompían el agua como flores de loto que bailaran. Eran las sonrisas del río. El río reía con ellas. Ahora… —hizo un gesto leve con la cabeza— ahora el río tiene pocas sonrisas. Tiene más bien… el ceño fruncido del que lleva un veneno dentro.
Yara asintió, un nudo de impotencia en la garganta. Sus cuadernos de campo, sus gráficas en la laptop precaria de su choza, lo confirmaban con fría elocuencia. En la última década, los avistamientos en este tramo del río habían descendido más de un setenta por ciento. No era la pesca de su gente, que lanzaba sus redes con cantos de gratitud y tomaba solo lo necesario. La amenaza venía de río arriba, de donde el río nacía enfermo: la minería ilegal de oro que destripaba las entrañas de la tierra y vomitaba mercurio a raudales, un veneno que se colaba en las branquias de los peces; la deforestación que desangraba las riberas, su sedimentación enturbiando el agua hasta cegar el sónar natural de los delfines; el calentamiento global que trastornaba los ciclos de lluvia, secando los canales laterales donde los bufeos cazaban en aguas bajas y ricas.
Un susurro de seda rosada rompió la superficie del café con leche del río. Una madre con su cría. El alivio inicial de Yara se congeló al instante. Algo andaba mal, profundamente mal. La cría, de un rosado pálido casi translúcido, nadaba de forma torpe, descoordinada, como si sus aletas no obedecieran a un cerebro nublado. La madre, de un color rosa intenso salpicado de cicatrices grises de viejas peleas o hélices, la empujaba incansablemente con su largo hocico, hacia arriba, una y otra vez, un recordatorio urgente y amoroso: "Respira. Respira."
Yara enfocó los binoculares. La cría tenía temblores. Pequeños espasmos musculares que recorrían su cuerpo. Un escalofrío de muerte.
—Mercurio —susurró Yara, y la palabra cayó en la canoa como una losa. El metal pesado, indestructible, ascendía por la cadena alimenticia: algas, peces pequeños, peces grandes, delfines. Y en las madres, el veneno se concentraba en la grasa y se destilaba en su leche. Era un envenenamiento generacional, lento, heredado. Un legado de codicia que los Yacuruna recibían en su primera comida.
Tupac no pronunció una palabra técnica. Extendió su mano hacia el agua, los dedos arrugados y fuertes apuntando hacia el par de delfines. Y entonces, comenzó a cantar. No era un canto fuerte. Era una melodía grave y gutural, de notas que parecían surgir del propio lodo del río, un canto icaro para fortalecer el espíritu, para guiar al perdido, para limpiar la sangre envenenada. Era un puente sonoro tendido entre dos mundos que se creían separados.
La madre delfín se detuvo. Dejó de empujar a su cría. Giró lentamente la cabeza. Su ojo pequeño, oscuro y brillante como una semilla de caoba húmeda, se fijó en el anciano. Se estableció un contacto que trascendía la especie: el chamán, la científica y la guardiana transformada del río, unidos por un hilo frágil y potentísimo de sonido ancestral y desesperación compartida.
La cría dio un último espasmo, más violento, un arqueo total de su cuerpecito. Luego, se quedó quieta, flácida. Flotó boca arriba, su rosado fantasmal brillando de manera obscena bajo el sol feroz que se filtraba entre las copas. La madre emitió un sonido. No fue el chasquido habitual de ecolocalización. Fue un chillido agudo, desgarrado, un grito que perforó el rumor constante de la jungla y se clavó en el corazón de Yara. Luego, con una ternura infinita que destrozó a quien la observaba, rodeó con su hocico el cuerpo inerte y, con un empujón suave y definitivo, lo hundió en las aguas café oscuro. Un entierro fluvial. Un regreso al vientre del río que no pudo protegerlo.
Pero no fue ese momento, por desgarrador que fuera, el que quebró por completo a Yara. Fue lo que vino después.
De las profundidades turbias, emergió un macho. Enorme, de un rosado tan intenso que parecía reflejar los atardeceres más sangrientos, su cuerpo surcado por cicatrices plateadas que contaban una vida de batallas. Nadó directamente hacia el lugar donde la cría había desaparecido. Se detuvo. Y entonces, comenzó a danzar.
No era el salto alegre y alto que a veces se veía. Era una coreografía precisa, repetitiva, cargada de una intención abrumadora. Círculos lentos y tensos alrededor del punto. Luego, saltos bajos y cortantes, como cuchilladas en el aire. Dos, tres, cuatro. Un golpe de cola contra la superficie que resonó ¡crac! como un latigazo de dolor. Un giro completo sobre su eje en el aire, un remolino de color y desesperación. Y volvía a empezar. Círculos, saltos, latigazo, giro. Una y otra vez. No era exhibición. No era juego. Era un patrón. Un mensaje codificado en el movimiento, un lenguaje de duelo coreografiado por la pérdida más absoluta.