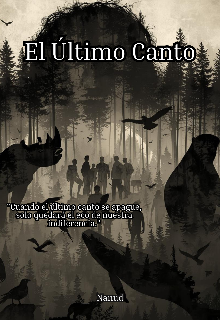El Último Canto
Capítulo 6: La Balada de la Gigante que Olvidó Cantar
En la inmensidad líquida del Pacífico sur, donde la luz muere y la presión aplasta el alma, el buque oceanográfico Melodía se deslizaba como una aguja en el costurero de Dios. No buscaba vida; buscaba una voz. O más bien, la desviación en una voz que era un patrimonio de la Tierra.
El doctor Argo Silens (un apellido que él consideraba una cruel ironía del destino) era un bioacústico. Sus oídos, amplificados por auriculares que valían una hipoteca, escuchaban el latido oculto del planeta. Durante quince años, su obsesión, su musa, había sido Valentina. No era solo una ballena azul, Balaenoptera musculus; era un archivo natante, una cantora cuyas melodías de ultra baja frecuencia –gemidos profundos que resonaban a 188 decibelios, más fuertes que un reactor a reacción– podían viajar a través de cuencas oceánicas enteras, tejiendo una red de sonido que era el GPS y la biblioteca de su especie. Valentina no cantaba; emitía geografías, contaba historias de corrientes cálidas y bancos de krill, repetía las cadencias que su madre le enseñó, que a su vez las había aprendido de la suya. Era un eslabón en una cadena sonora de milenios.
Pero la sinfonía se estaba corrompiendo.
—Escucha —dijo Argo, su rostro iluminado por el tenue resplandor de los monitores, pasándole los auriculares a Noa, su estudiante de doctorado.
La joven, cuya pasión por las ballenas venía de un libro infantil ya descolorido, ajustó los auriculares. Lo que escuchó le heló la sangre. Reconoció el patrón de Valentina: la serie de gemidos ascendentes, el gruñido final. Pero la calidad era fantasmal. El sonido, normalmente claro y resonante como un órgano en una catedral submarina, llegaba apagado, distorsionado, como si cantara desde el fondo de un barril de alquitrán. Y debajo, una constante, omnipresente cacofonía: el rugido sordo y lejano de los motores de los superpetroleros (el equivalente acuático del tráfico de una autopista), el estallido percusivo y siniestro de las pistolas de aire comprimido usadas en la prospección sísmica para petróleo y gas, un sonido que podía reventar los tímpanos de un cetáceo a cincuenta kilómetros de distancia. El océano, el gran silencioso, se había convertido en un infierno de reverberación acústica.
—No está cantando —murmuró Noa, una lágrima caliente surcando su mejilla—. Está gritando. Como si tratara de contarle un secreto a gritos a alguien en el centro de un club nocturno.
La localización final fue un triunfo agridulce. Valentina emergió a la superficie con una pesadez que no era propia de su majestuosidad. Su soplo, una nube de vapor y mucosidad, fue bajo y corto. Su lomo, un paisaje de piel arrugada surcado por cicatrices blancas y cruzadas –el garabato de hélices de barcos que nunca la vieron– parecía más hundido, menos vital. La siguieron durante días, y su canto –cuando lograba emitirlo– se volvió errático, entrecortado, como un disco rayado saltando pistas. Una tarde, mientras Valentina se sumergía en una lenta y laboriosa zambullida, Noa observó algo en el agua a la luz del sol cenital. No era el brillo dorado del plancton.
—¡Argo! ¡Mira! —gritó, señalando con un dedo tembloroso.
Era una nube lechosa, una neblina de mil partículas iridiscentes que ondeaba en la estela de la gigante. Noa tomó una muestra con un recipiente estéril. Bajo el microscopio del laboratorio húmedo, el horror se hizo tangible: microplásticos. Fragmentos minúsculos de botellas, fibras de ropa sintética, restos de pintura. El océano estaba convertido en una sopa tóxica. Valentina, que filtraba cuatro toneladas de agua por hora para alimentarse de krill, estaba ingiriendo diariamente el equivalente a una tarjeta de crédito de plástico. Su cuerpo colosal, el más grande que ha existido en la historia del planeta, estaba siendo minado por la basura más insignificante.
La mañana del tercer día, el silencio cayó sobre el Melodía.
El espectrómetro de sonido, que durante años había danzado con los picos y valles de la sinfonía de Valentina, mostró una línea plana, muerta, recta. Sólo el rugido de fondo del ruido humano persistía, insolente.
La encontraron flotando, inertemente, en un mar extrañamente calmado, como si el océano mismo contuviera la respiración. Su ojo, del tamaño de un plato de comida, estaba semicerrado. En su reflejo opaco ya no había cielo, ni curiosidad, ni la sabiduría ancestral de su especie. Sólo el vacío.
La necropsia, realizada en alta mar con una solemnidad fúnebre, fue la crónica de una muerte anunciada por mil agresiones:
El estómago, un órgano del tamaño de un automóvil pequeño, no contenía krill, sino una masa plástica de bolsas de supermercado, fragmentos de redes, tapas de botellas.
El sistema auditivo, dañado irreversiblemente por la contaminación acústica constante, había convertido su mundo en un torbellino de ecos dolorosos e incomprensibles.
Su grasa corporal, delgada y carente de nutrientes, hablaba de un océano donde el krill, base de toda la cadena, huía del calor y la acidificación.
Esa noche, Argo no salió a cubierta. Se quedó en el laboratorio, frente a la pantalla que mostraba la línea recta del silencio. No lloró. Había gastado sus lágrimas años atrás, con la primera ballena jorobada que encontró enredada.
—Ella no era solo un animal —dijo, su voz era el sonido de la arena bajo una puerta—. Era una biblioteca andante. Su canto era un volumen de la Enciclopedia del Océano. Contenía las rutas de las grandes migraciones, los cambios en las corrientes del último siglo, las canciones de amor que su abuela cantó. Era la memoria viva del mar. Y nosotros… —hizo un gesto vago hacia las paredes del barco, hacia el mundo— lo hemos llenado de tanto ruido y tanta basura que la hemos vuelto analfabeta. Hemos ahogado la sabiduría del mundo en nuestro propio estrépito.