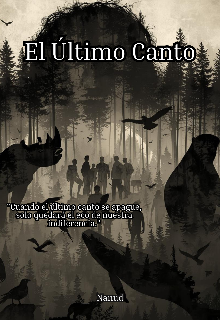El Último Canto
Capítulo 7: La Extinción Silenciosa
El laboratorio de Henrik Vangen, enclavado en un fiordo noruego donde el aire debería vibrar con la vida diminuta, olía a naftalina, alcohol etílico y a la desesperanza meticulosa de la taxonomía. Aquí no había espectáculo. En los estantes de acero blanco, bajo la luz fría de tubos fluorescentes, no descansaban osos disecados ni cuernos majestuosos. Había miles de pequeños viales de vidrio, cada uno un sarcófago de cristal para un universo en miniatura: escarabajos con armaduras de ébano y joya, mariposas con alas de vitral polvoriento, avispas con tórax segmentado como maquinaria de relojería. Era el arca de los olvidados, la cripta de los cimientos.
Su asistente, Lise, una joven cuya pasión por los entomólogos clásicos chocaba cada día con la evidencia de su fracaso, clasificaba el último envío de trampas Malaise. Sus dedos, enguantados de látex fino, manipulaban los especímenes con una reverencia fúnebre.
—Colección número 247 —anunció, su voz un hilo tenso sobre el abismo—. Nueve especies de escarabajos peloteros del género Onthophagus. Ninguna nueva para el catálogo. —Pasó a la siguiente bandeja—. Polinizadores: abejas solitarias, sírfidos… estimación preliminar: un cuarenta por ciento menos de individuos que en la misma red, misma ubicación, misma semana del año pasado.
Henrik asintió, un gesto lento que parecía requerir un enorme esfuerzo. Se pasó una mano por el rostro, surcado por las arrugas de quien ha pasado décadas mirando lo demasiado pequeño para que a la mayoría le importe. Con la otra mano, señaló un gráfico enmarcado en la pared, un artefacto tan famoso en su pequeño círculo como un cuadro de Van Gogh en un museo. Era la "Curva del Parabrisas".
—Mi padre —dijo Henrik, su noruego salpicado de un acento británico adquirido en Oxford—, cuando me llevaba de niño por las carreteras secundarias en los años setenta, tenía que parar cada hora, a veces menos, para limpiar el parabrisas. Era un chapoteo constante de vida: mosquitos, polillas, tábanos, abejas. Una lluvia de proteínas y propósito. —Señaló la línea del gráfico, que en los 70 era una meseta alta y rugosa, y a partir de los 90 iniciaba un descenso en picado, suave al principio, luego vertiginoso, hacia el vacío del eje X—. Ahora puedes conducir de Oslo a Bergen, de sur a norte, en pleno verano, y llegar con el cristal prácticamente limpio. La gente lo comenta en los foros de automóviles. "¡Qué bien, qué poco hay que limpiar!" —Una risa seca, carente de cualquier humor, le escapó de los labios—. Celebran la eficiencia del aerodinámica. No entienden que están celebrando el silenciamiento del motor del mundo.
Lise se acercó a un vial especial, sostenido en un soporte individual. Dentro, una mariposa. No era grande, pero su belleza era hipnótica: un azul profundo, iridiscente, como si un trozo de cielo ártico hubiera sido capturado y laminado en alas. Maculinea arion. La gran azul.
—¿Y esta? —preguntó, aunque ya conocía la respuesta.
—Extinta. En Noruega. Probablemente funcionalmente extinta en toda Fennoscandia. —La voz de Henrik se volvió monocorde, la de un notario leyendo un testamento—. La última fue avistada, fotografiada, hace tres años y cuatro meses. En un prado de heno que luego fue convertido en campo de golf. —Tomó el vial con suavidad extrema—. Su vida era un acto de fe ecológica. La oruga se dejaba adoptar por una especie concreta de hormiga, Myrmica sabuleti. Vivía en su hormiguero, se hacía pasar por una larva real, era alimentada por las obreras engañadas. Un milagro de mimetismo químico. —Devolvió el vial a su sitio con un suspiro—. Los pesticidas neonicotinoides, esos venenos sistémicos, diezmaron a las hormigas. Sin su cómplice involuntario, la mariposa era un huérfano en un mundo hostil. Un castillo de naipes, Lise. Estamos fumigando y arando los cimientos, y luego nos sorprendemos, incluso nos indignamos, cuando todo el edificio se viene abajo.
Esa tarde, tras el meticuloso registro del último espécimen muerto, Henrik hizo algo que su rigurosa mente científica le había prohibido durante años. Dejó el laboratorio. Caminó hasta el prado alpino que se extendía detrás del edificio, un tapiz de tréboles, campánulas y hierbas que, en otra época, habría sido un hervidero de negocios invisibles. Se tendió en la hierba, aún fría del rocío vespertino, y cerró los ojos. No para dormir. Para recordar. Para forzar a su memoria a bucear bajo cincuenta años de datos y gráficas, y rescatar una impresión sensorial pura.
Lo primero fue el zumbido. No un zumbido singular, sino una sinfonía de frecuencias superpuestas: el ronroneo grave de los abejorros (Bombus), el zumbido agudo y ocupado de las abejas melíferas, el vuelo errático y sibilante de las moscas sírfidas. Luego, el fondo sonoro: el chirrido metálico de los saltamontes frotando sus patas, el susurro de las alas de las mariposas, el casi imperceptible rumor de miles de patitas entre las flores. Era el sonido de la productividad misma de la Tierra, el motor de polinización y descomposición que hacía girar la rueda de la vida. Era el ruido de fondo de un planeta vivo.
Abrió los ojos. Inclinó la cabeza. Escuchó.
Silencio.
No absoluto, por supuesto. Estaba el viento, susurrando en las hojas de unos abedules lejanos. El grito lejano de una gaviota. Pero del prado, de ese manto verde que debería bullir, no llegaba nada. Un viento limpio, estéril, atravesaba plantas que quizás, en su silencio, ya estaban condenadas. Flores que se abrían a un público fantasma. Era como escuchar una gran fábrica de la que hubieran desconectado toda la maquinaria, dejando solo el eco del espacio vacío.