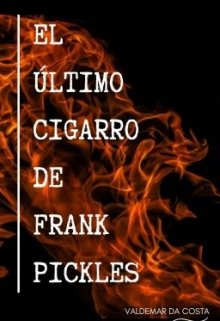El último cigarro de Frank Pickles
Hombre Pájaro.
Un olor a café recién colado inundó la sala de Martha mientras Frank esperaba sentado frente a una pared de la que colgaban 40 años de recuerdos enmarcados en blanco y negro, y las luces de la mañana se colaban a través de las ventanas para iluminar la tibia estancia. Entre las piernas de Frank se enredaba el angora dorado de Martha y levantaba su cola en afán de romper su indiferencia.
La jarra de café y la bandeja de galletas de mantequilla se consumieron mientras Martha contaba a Frank la historia de su esposo y de su trabajo en la Maderera El Águila.
La Maderera El Águila era propiedad de Martin Hubert desde hacía 12 años, y tenía su centro de operaciones en un enorme cerro boscoso que separaba el litoral de la capital, en menos de una década Martin la había convertido en una de las corporaciones más importantes del país, con un patrimonio multimillonario que financiaba obras de caridad en hospicios de ancianos y orfanatos. El Obispo Miguel Acevedo figuraba como el gran precursor de estas obras.
Martin Hubert era un empresario que, según la investigación de Oscar, había huido de Alemania al final de la guerra y construido un imperio fuera de sus fronteras para materializar el lavado del dinero obtenido durante la época dorada del partido Nazi, esto lo demostraban las copias de movimientos bancarios que guardaba en su portafolio. Triangulaciones de fondos que salieron de Alemania y fueron repartidos por diferentes ciudades del mundo a través del banco Suizo Credit Swiss Group.
Además, el esposo de Martha descubrió un laboratorio clandestino cercano al bosque donde Maderera Águila funcionaba y Oscar manejaba la hipótesis de que este laboratorio era un centro de investigaciones científicas en el que se experimentaba con los ancianos y huérfanos que tutelaba el Obispo Acevedo.
Ahora entendía Frank porqué Oscar había muerto.
Frank entró a la redacción cuando la mañana ya había cumplido la mitad de su ciclo de vida. El lugar estaba misteriosamente vacío y silencioso, solamente el flaco lo observaba con una sombría y lamentable expresión desde su oficina mientras caminaba a su cubículo. Sobre su escritorio se encontraba un ejemplar de la edición extra del periódico:
“EL OBISPO MIGUEL ACEVEDO CAE DESDE EL CAMPANARIO DE LA CATEDRAL EN MISTERIOSAS CIRCUNSTANCIAS.”
El conocido escritor y cronista Alex Seclen cayó con él.
“La congregación de hermanas Clarisas lamenta la invaluable pérdida de quien fuera su confesor. El palacio Arzobispal exige se condene públicamente la desgraciada acción de Seclen y sea juzgado post-mortem”.
Frank, que había atado cabos durante el trayecto de la casa de Martha a la redacción de El Universal y había comprendido que la muerte de Ana fue la consecuencia de haber entregado el portafolio de la investigación a Alex y que la desaparición de éste, probablemente, también tuviera que ver con eso: emitió un grito de furia que desgarrándole la garganta llenó el vacío de la sala, y con todas sus fuerzas arrojó contra la pared una maceta en la que hacía vida un pequeño cactus. Vencido por la rabia y el dolor, se dejó caer en su silla y rompió en un inconsolable llanto por su amigo, ¡por sus amigos!, mientras hundía el rostro entre las dos manos.
A 70km/h Frank emprendió el camino a la nada, mientras se desplazaba en su vespa su chaqueta aleteaba al viento por la velocidad y una ola de recuerdos lo atenazaban contra el dolor y la rabia, hiperventilaba, gritaba, mientras lamentaba que el obispo hubiera muerto antes de poder, él mismo, lanzarlo al vacío. Pasaron tres horas antes de que esta sensación se apaciguara para finalmente volver a su máquina de escribir.
Pasadas las siete de la noche, Frank Pickles dejó nuevamente la redacción, soltando sobre el escritorio del flaco su última nota para el diario “El Universal”, una nota que tenía sabor a sentencia, a peligro, a despedida.
—Adiós —Dijo Frank.
La puerta del Cementerio del Este se alzaba imponente a un lado de la precariamente iluminada avenida, la brisa movía ceremoniosa las ramas de los lúgubres pinos que circundaban el camposanto. Estaba cerrado, pero Frank, montando un pie sobre el asiento de su vespa, logró saltar el muro y llegar al mausoleo que custodiaba los restos de la familia Gámez Vegas, una vez dentro escondió allí el portafolios y dejó, bajo las fotos de Ana y Oscar, una copia de su última nota antes de abandonar el lugar.
¿Dónde estaba ese laboratorio?; ¿Podría acercarse lo suficiente a la maderera El Águila para descubrirlo?; ¿Encontraría el mismo fin que sus amigos? Eso último ya no le importaba. Se subió la cremallera de su chaqueta hasta el cuello y se fue encendiendo un cigarro, mientras una brisa fría a sus espaldas sacudió la hoja con las palabras que escribió para sus amigos:
HOMBRE PÁJARO.
Al vuelo se alzó la vida, dejando a la deriva un barco de verdades cubiertas por un velo que debe ser rasgado.
Que no se oculte a la luz el hábito del crimen que se escurre el agua bendita. Habrá de quedar expuesto el verdadero demonio que tras mil rostros oculta su maldad.
Que asfixien los rosarios a quienes en sus perlas esconden el pecado y la muerte. Que del inocente sacrificio emane como de una fuente la verdad.
#3588 en Detective
#876 en Novela policíaca
#20942 en Otros
#5981 en Relatos cortos
Editado: 30.05.2021