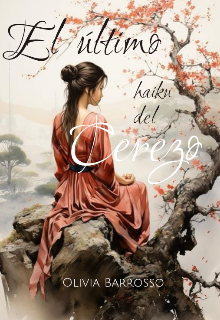El último haiku del cerezo
El peso de las promesas
Haruko se alejó del mercado de Yotsugi. No utilizó el autobús como solía hacer; esta vez caminó de regreso a su casa. Conforme avanzaba, descubría algo novedoso: ¡siempre había estado allí! Pero ella simplemente no lo había percibido. El mundo, desde la perspectiva de Haruko, lucía como un lugar recién descubierto.
—Señorita Haruko, ¿es usted? —inquirió con expresión de sorpresa la vecina chismosa del número 26.
—¿Quién más podría ser, señora Koharu? —respondió.
—Es que… se ve tan distinta estos últimos días. Parecía un cadáver viviente. Incluso cuando la vi partir esta mañana, llevaba algo así como un manto de tristeza. Pero ha regresado tan cambiada, que juraría que es otra persona.
—¿Tan diferente estoy?
—¿Acaso no se ha visto en el espejo? Luce hermosa—. «¿Yo, hermosa?», se mofó para sí misma.
—Muchas gracias, señora Koharu. Me halaga. Tenga buen día.
Tan cambiada estaba, que Haruko no veía la hora de comprobar aquella transformación. Subió los escalones de dos en dos, tecleó con dedos ágiles la combinación y corrió a la habitación. Se paró frente al espejo del tocador, se frotó los ojos repetidamente y se observó una y otra vez: primero de frente, luego de perfil. Pero no reconocía a la mujer que la miraba con ojos centelleantes. ¿Era ella o solo una ilusión?
Por primera vez, Haruko vio en sí misma algo que, más que inquietarle, la fascinó: sus dedos, ahora adornados con venas que brillaban como raíces argentadas bajo la luz lunar.
Las voces que antes merodeaban en sus pensamientos volvieron a hacerse sentir. Con movimientos lentos, casi danzantes, trazó en el aire los nombres de aquellos cuyas promesas guardaba. Cada letra escrita en la bruma desencadenaba un eco: un sollozo de amor no correspondido, un grito de guerra ahogado, una canción de cuna inconclusa. Entre los nombres, uno brillaba con más intensidad, con un destello dorado que la cautivó.
—Kazuki —pronunció en voz alta, y su mente fue invadida por un recuerdo.
Fue arrastrada a uno de esos días bañados en luz, donde las sombras juegan a esconderse bajo las ramas de los árboles. La brisa, como un canto suave, acarició su rostro, trayendo consigo el aroma dulce de las sakuras en plena floración.
—Haruko —giró buscando la fuente de aquella voz cargada de inocencia.
Un niño de ojos oscuros y profundos le ofreció una sonrisa sincera, y en sus mejillas pálidas asomó un hoyuelo pícaro y encantador.
—¡Estabas aquí otra vez! Si la señora Tanaka descubre que te escapaste de nuevo, te meterás en problemas. Vamos—. La mano cálida del niño tomó la suya, mucho más pequeña. Haruko miró sus pies descalzos, hundidos en el musgo y las hojas secas, y sintió asombro. Era una niña de cuatro o cinco años. Trató de hablar, pero su voz se ahogó en la garganta, como sofocada por una fuerza invisible.
—Estás descalza otra vez. Ven, usa mis sandalias.
El niño la guió entre la maleza y los árboles que se fundían con el firmamento, como si intentaran arrascar las nubes con sus ramas. El sendero que seguían era invisible para cualquiera, pero él avanzaba con la seguridad de quien conoce los secretos del bosque.
De pronto, el silencio se apoderó del aire, y un zumbido resonó. Ante ellos se alzó un torii de piedra cubierto de musgo y enredaderas de cerezo, que apenas dejaban ver su rojo original desvanecido por siglos de intemperie.
—¡Ven! —susurró el niño señalando el arco—. Del otro lado están las respuestas.
Haruko sintió un escalofrío. En su pecho, la sakura latía al ritmo de sus venas plateadas, sincronizadas con el pulso de la tierra. Algo en aquel lugar le hablaba de pactos sellados, de juramentos entre lágrimas y risas infantiles.
—Kazuki… espera —logró decir, aunque su voz sonó ajena, como atravesada por el tiempo.
El niño se detuvo frente al portal. Sus ojos oscuros ya no reflejaban inocencia, sino la profundidad de un océano que guardaba naufragios.
—Recuerda tu promesa, Haruko —dijo mientras las sombras de los cerezos se enroscaban en sus pies.
Antes de que Haruko pudiera reaccionar, el niño alzó una mano. Los nombres que ella había trazado en el aire emergieron brillando como hilos de plata. Entre ellos, Kazuki destacaba, ardiendo con ferocidad, y de sus letras doradas brotó un hilo de sangre que se enredó en su muñeca.
La memoria la envolvió entre fragmentos danzantes que se fundían en una bruma dorada: ecos de risas infantiles tejiendo canciones entre los árboles. Allí yacía su yo de doce años, sobre un manto de hierba fresca y hojas crujientes que olían a manzanas caramelizadas, con el uniforme escolar estrujado y las trenzas deshechas como flores deshojadas por el viento. Junto a ella, la silueta nítida de un chico cuyo rostro el tiempo había desdibujado, pero no así aquella sonrisa de luna llena que le acariciaba la mejilla. En el tronco cercano, el corazón tallado resplandecía con savia dorada; las letras de miel seca que susurraban sus nombres seguían siendo el secreto que el cerezo guardaba para siempre.
—Busca las respuestas Haruko —murmuró Kazuki, y su voz ahora era coral, como si mil almas hablaran a través de él—. Regresa a donde todo empezó.
El torii crujió. Entre sus pilares y la densa bruma, la imagen de Kazuki se perdía. Haruko intentó avanzar, pero las raíces del cerezo se enredaron en sus pies, anclándola al suelo. Antes de que pudiera gritar, la puerta se cerró sobre ella, y el mundo se desvaneció en un susurro de pétalos y una promesa antigua que el tiempo había convertido en cicatriz.