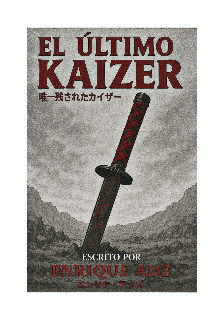El Último Kaizer (唯一残されたカイザー)
Prólogo
La noche se abría como una herida sobre la tierra.
Rayos quebraban el cielo como grietas en un cristal antiguo, y la lluvia —furiosa, interminable— caía sobre un campo en ruinas.
Cuerpos. Ceniza. Acero roto.
Y en medio de aquel paisaje olvidado por los dioses… una única figura seguía en pie.
Mariet Bazan.
Empapada, exhausta, con una mano temblorosa presionando una profunda herida en el abdomen, se mantenía de rodillas sobre el barro teñido de sangre. El aliento le salía entrecortado, como si cada exhalación fuera un intento más por no rendirse al dolor.
Tenía la mirada fija en una figura que avanzaba entre la niebla y el humo.
Hanzo Hayashi.
Su andar era lento, implacable. La katana chorreaba sangre con cada paso. Llevaba una mezcla de ropajes: el kimono tradicional aún colgaba bajo una gabardina negra moderna, que le bailaba al ritmo del viento.
Pero lo más extraño no era su atuendo.
Era que la lluvia… no lo tocaba.
Las gotas se desviaban a centímetros de su piel, como si incluso la tormenta le temiera.
Como si el cielo se negara a mancharse con lo que él se había convertido.
Su rostro era una máscara de calma inhumana. La piel, pálida, casi translúcida, como si una parte de él —la más vital— ya hubiera muerto.
—Tengo que encontrar la forma de detenerlo… —murmuró Mariet, con la voz hecha pedazos.
Se tambaleó. La sangre le corría entre los dedos y se perdía en el barro. El dolor era insoportable, pero no tanto como la traición.
—Es más fuerte que antes…
Hanzo se detuvo frente a ella. Sus ojos ya no brillaban con humanidad. Solo quedaba el reflejo de algo oscuro, insondable.
—No tienes ninguna oportunidad contra mí —dijo con voz fría, como un eco lejano de lo que fue—.
En este momento, eres débil, Mariet.
—Mira a tu alrededor… solo tú sigues en pie. Arrastraste a todos a su muerte.
Levantó la katana, apuntándola al pecho de ella.
—Y cuando te mate, tomaré esa espada… y recuperaré todo mi poder.
Mariet cerró los ojos. El trueno iluminó su rostro bañado en lluvia, barro… y lágrimas.
—Hanzo Hayashi… —susurró, con la garganta hecha un nudo—. El chico que me liberó…
Su voz tembló… pero no se quebró.
—…del que me enamoré…
Abrió los ojos. Furia, dolor, amor y desesperación se mezclaban en su mirada.
—Y en quien el mundo entero depositó su esperanza…
El viento rugió. Un relámpago iluminó todo como una fotografía rota.
—¡Jamás haría esto! —gritó, con un grito que parecía arrancado del alma.
Se puso en pie con esfuerzo, tambaleante, pero decidida. Su falda rasgada. La blusa militar empapada se pegaba a su piel. Llevaba placas ligeras en el brazo derecho y una hombrera colgando rota. Su espada temblaba en su mano, no por miedo… sino por el peso del amor perdido.
—Así que habla —dijo, con voz rota pero firme—.
Y dime…
—¿¡Quién carajos eres tú!?
Hanzo la observó en silencio. El agua no lo tocaba.
Los ojos le brillaban como espejos sin fondo.
Una sonrisa apenas visible cruzó su rostro.
Y entonces, habló.
—Saber lo que le pasó a ese chico… no es relevante en este momento.
Dio un paso más. El barro no lo manchaba.
—Y aunque lo supieras… eso no te traería la paz.
Y sin más… hundió la katana en el vientre de Mariet.
Con una precisión escalofriante. Como si fuera inevitable.
—Porque dentro de poco —susurró cerca de su oído—… te reunirás con él.
El tiempo pareció detenerse.
Mariet jadeó. Sus ojos se abrieron, sorprendidos no por el dolor… sino por la tristeza final.
Su cuerpo cayó. La espada resonó al chocar contra el barro.
La sangre se mezcló con la tierra y la lluvia…
Pero su mente… no se apagó.
El mundo se fundió en negro.
Solo el sonido de la tormenta persistía,
como un lamento que no cesaba.
Y entre los truenos,
una única verdad quedó suspendida en el aire…
“Ese no era Hanzo.”