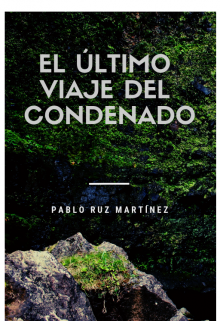El Último viaje del Condenado
El Último viaje del Condenado
Erraba el caballero montado en su caballo por las colinas de las lindes de Los Pescadores. Solo se escuchaban los cascos del caballo y el traqueteo del viejo carro con la jaula donde custodiaba al prisionero en su interior.
—Soltadme, por piedad —dijo el prisionero con voz apesadumbrada, rompiendo un agradable silencio—. Solo soy un anciano. ¿A caso crees que con este cuerpo podría haber hecho tal fechoría? Por favor, se lo suplico.
El caballero parecía impasible a las suplicas del prisionero. Cabalgaba a lomos de un magnífico caballo de guerra color azabache. El calor le había obligado a desprenderse del yelmo y la armadura. El sol caía a plomo, y llevaba una deteriorada y empapada camisa marrón, abierta por la parte superior.
El anciano iba sentado en los astillosos y resquebrajados maderos del carromato, donde se podían apreciar algunas manchas de sudor y sangre de antiguos reos. Llevaba las manos encadenadas a los barrotes de hierro oxidado por encima de su cabeza. Sus ropajes consistían en un andrajoso pantalón roído y sujeto por una cuerda a su esquelética cintura. Cada vez que por una piedra, montículo o surco el carro daba un salto, el anciano se golpeaba la cabeza con los barrotes. No podía evitarlo, ya que un agudo dolor en los hombros le impedía inclinarse más hacia abajo.
—Por favor, tan solo deje que descanse los brazos, solo le pido eso —le seguía suplicando el prisionero. Pero no obtenía respuesta.
—Ya bastante castigo se me acerca, señor. Pronto habré partido al mundo de los muertos, y por algo que no he hecho yo. Deje por lo menos que mi último viaje transcurra sin sufrimiento.
—Eso debió de haberlo pensado antes de quitar la vida a esas personas —le contestó el caballero, que seguía mirando el camino que tenía delante—. Ellos no tuvieron ocasión de pedir clemencia, ¿por qué iba a concedérsela a usted?
—Le digo que yo no he tenido nada que ver. Ese al que usted obedece pretende ocultar la verdad, y sabe bien de lo que hablo. Es lo que acostumbra a hacer cuando tiene un problema; lo hace desaparecer.
—¿Y qué otra cosa iba a decir?, todavía no he conocido condenado que no se haya declarado inocente.
—Ya sé que no me va a creer, tampoco lo pretendo, ya he aceptado mi destino. Lo único que le pido es que me deje bajar los brazos, por favor. Con cada resalto noto que se me desgarran de los hombros. No puedo soportar más este dolor.
El caballero se giró en la grupa del caballo y observó al prisionero en la jaula.
Tenía el cuerpo cubierto de cicatrices mal curadas, algunas infectadas. Los largos y grasientos pelos color ceniza se le arremolinaban en la sudorosa cara, y los huesudos brazos colgaban de los barrotes deformándose en los hombros.
—¡Míreme!, no podría soportar mi propio peso, y ellos eran siete, ¿cómo podría haberlos matado?, y de esa manera… ¿Qué clase de monstruosa criatura podría haber hecho tal cosa?
El caballero lo examinaba de pies a cabeza. No cría posible que un anciano como aquel hubiera podido acabar con siete guerreros armados y entrenados. Y no de cualquier forma, pues los cuerpos estaban machacados, mutilados y desgarrados, completamente destrozados… se necesitaría una extraordinaria fuerza para un acto tan despiadado. Pero aun así, su comandante le había encomendado una misión y no podía desobedecerlo.
—No puedo hacer eso que me pide, lo siento, me podrían castigar a mí por ello.
—¿Quién le iba a castigar?, estamos nosotros dos solos.
—Por ese mismo motivo no me puedo fiar de usted.
Un bache en el camino hizo que el anciano se golpeara la cabeza con los barrotes de la jaula, y emitió un quejido de dolor al revotar contra los maderos que estremeció al caballero.
Tardó un momento en recomponerse. Después miró al caballero a los ojos.
—Por favor, tenga un poco de piedad.
Entonces el caballero detuvo la marcha de caballo. Desmontó y se encaramó al carromato—. Solo puedo hacer una cosa —le dijo mientras sujetaba sus manos por el otro lado de los barrotes—. No le puedo liberar, de veras que no puedo. Pero le encadenaré a la parte baja de los barrotes, así podrá ir recostado en el suelo.
—Gracias, señor. Eso será un gran alivio. Gracias, de corazón.
El caballero vigilaba las manos del recluso mientras le liberaba las muñecas de las cadenas. Cuando lo consiguió, el anciano, como si se desperezara, estiró y giró las muñecas que crujían con cada movimiento. El caballero fue a cogerlas de nuevo, cuando estas, con las palmas hacia arriba y los dedos extendidos, se juntaron y se colocaron frente a él. En ellas pudo apreciar una marca, como la de una flor de diez demacrados y frágiles pétalos que se contoneaban. El caballero se quedó por un momento embelesado con el baile de las escuálidas falanges.