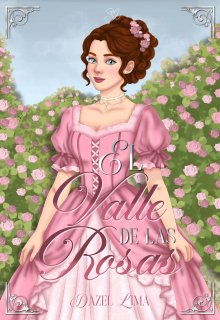El Valle de las Rosas
Capitulo 5
El carruaje se detuvo al borde de la plaza principal y, al descender, las hermanas quedaron enmudecidas por la escena que se desplegaba frente a ellas. El centro del valle era un mundo distinto al que conocían: nada de avenidas interminables ni palacios de mármol como en Londres, sino calles adoquinadas que serpenteaban entre casas bajas de piedra gris con ventanas enmarcadas de madera oscura y tejados cubiertos de pizarra. En torno a la plaza, el bullicio era constante pero amable. Los mercaderes voceaban sus productos desde los puestos de lona: canastas de manzanas rojas y peras doradas, racimos de uvas recién cortadas, quesos envueltos en tela y mantequillas que aún guardaban el frescor de las montañas. El aire estaba impregnado del olor a pan tostado, flores silvestres y humo de chimeneas que se elevaba como hilos plateados hacia el cielo claro.
En el centro, se alzaba una fuente de piedra antigua, cubierta de musgo en algunas partes, con el agua cayendo en un murmullo constante que parecía dar ritmo a la vida del pueblo. Los niños corrían alrededor de ella, mientras las madres los llamaban con severidad desde los portales. Carretas cargadas de sacos de harina o barriles de cerveza pasaban lentamente, tiradas por caballos de pelaje brillante, cuyos cascos resonaban contra los adoquines. Los pregoneros colgaban anuncios en los tablones públicos: bailes de verano, misas, y la feria anual de ganado que pronto tendría lugar. Las damas del valle caminaban con paso sereno, ataviadas con vestidos sencillos pero pulcros, muy distintos de los elaborados trajes de Londres. Algunas portaban sombrillas bordadas, otras canastas de paja rebosantes de flores o pan. Los hombres inclinaban la cabeza en respetuosa cortesía al cruzarse con ellas, y Davina notó, con cierta sorpresa, que aquí todo parecía desenvolverse con una familiaridad casi íntima.
—Parece… demasiado pintoresco —murmuró Davina, mirando de un lado a otro, incapaz de ocultar su fascinación.
—O provinciano —añadió Catherine con una mueca de fastidio.
—O tranquilo —corrigió Sherlyn con calma, apretando el brazo de la más impulsiva para que moderara su lengua.
Y así, entre risas contenidas, las tres hermanas se adentraron en aquel remolino de voces, aromas y colores, siguiendo el rastro de escaparates y tiendas que bordeaban la plaza. Sin saberlo aún, sus pasos las conducían directamente hacia el cálido umbral de la panadería, pero antes la Tía Sherlyn les dio permiso de explorar la plaza principal del valle. Las tres hermanas caminaron tomadas del brazo, procurando guardar la compostura que su tía tanto exigía, aunque sus ojos no podían ocultar la emoción. Los escaparates capturaban su atención uno tras otro: primero una sombrerería con tocados de plumas y encajes delicados, donde las damas más refinadas del valle examinaban los modelos con aire altivo; luego una tienda de sedas, cuyos estantes exhibían telas que brillaban como el agua al sol, en tonos esmeralda, zafiro y oro.
—Un vestido con ese azul me sentaría de maravilla —murmuró Catherine, con un deje de vanidad que hizo que Barbara sonriera apenas.
—Claro, si tu propósito es parecer un pavo real —replico Davina, sin disimular su picardía.
La tía Sherlyn les lanzó una mirada de advertencia que bastó para que ambas callaran y enderezaran la espalda. Davina termino por ignorar a su hermana, se comenzó a entretener en observar más allá de las vitrinas. Le fascinaba cómo el centro del valle vibraba de vida: los hombres se inclinaban en reverencias apresuradas al cruzarse con damas conocidas, los niños reían persiguiendo un aro de madera, y las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos, marcando el mediodía. El aire estaba impregnado de aromas: canela, clavo, café recién molido, y un perfume dulce que parecía provenir de una confitería cercana. Fue ese olor el que llamó especialmente la atención de Davina. Sus pasos se dirigieron casi sin proponérselo hacia una esquina donde un letrero de madera tallada anunciaba con letras doradas: “Panadería Leclerc”. De la puerta abierta salía un calor hogareño, mezclado con el irresistible aroma de pan recién salido del horno y bollos glaseados.
La panadería Leclerc se alzaba en una de las esquinas más animadas de la plaza, y de inmediato atrajo la atención de las hermanas Compton. Era un edificio de dos plantas con fachada de piedra clara, cubierta parcialmente por enredaderas de hiedra que trepaban con gracia hasta el tejado de pizarra. Sobre la puerta principal, un letrero de madera con letras doradas rezaba: Leclerc’s Bakery & Confectionery, adornado con una pequeña espiga tallada a mano. Las amplias ventanas delanteras exhibían con orgullo bandejas repletas de baguettes doradas, bollos glaseados y tartas de frutas que parecían brillar bajo la luz del sol. El aire que escapaba por las rendijas de la puerta era cálido, denso y embriagador, con un aroma a mantequilla recién derretida, azúcar y levadura que hizo que hasta la sensata Bárbara suspirara con disimulo.
—Una panadería así en un valle tan remoto… —murmuró Catherine, con ojos tan grandes como los de una niña en Navidad.
—Ni en Bond Street he visto escaparates tan tentadores —añadió Davina, conteniendo la sonrisa traviesa que se le escapaba de los labios.
A un costado del local, estaba estacionado un carruaje negro elegante, con herrajes pulidos y caballos imponentes. Su presencia, sobria pero majestuosa, sugería la pertenencia de algún noble o acaudalado visitante. Sin embargo, Davina apenas le dedicó un vistazo. En su mente, era solo otro recordatorio de que la riqueza y el poder siempre parecían llegar incluso a los rincones más insólitos. Lo que sí llamó su atención fue la fila de clientes que aguardaban con paciencia a la entrada. Hombres con sombreros de ala ancha, mujeres con canastas vacías bajo el brazo y hasta un par de niños que miraban ansiosos los bollos azucarados tras el cristal.