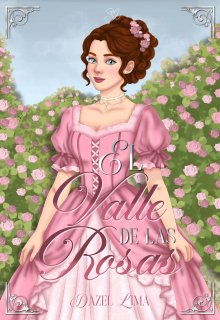El Valle de las Rosas
Capitulo 9
El repiqueteo de los cascos sobre el empedrado anunciaba el avance constante del carruaje. En su interior, Davina se encontraba sentada frente al mayordomo Henry Whitmore, compartiendo el reducido espacio en compañía de su tía Sherlyn. La joven había logrado persuadirlo, con una mezcla de encanto y obstinación, para que las condujera hasta la residencia del duque de Hamilton. Su propósito era claro: apelar directamente a la piedad del hombre al que había ofendido, pues consideraba cruel e injusto que levantara cargos contra ella por un arrebato imprudente. Un castigo así no solo sellaría su destino, sino que también arrastraría a su familia al deshonor. La tía Sherlyn, rígida en su asiento, se mantenía con las manos entrelazadas sobre el regazo y el ceño ligeramente fruncido. Sus labios se abrían de tanto en tanto para soltar un suspiro reprimido, señal de la preocupación que le causaba la terquedad de su sobrina. De nada habían servido las advertencias ni los regaños: Davina había tomado la resolución y se aferraba a ella con esa testarudez juvenil que no admitía retrocesos.
Henry Whitmore, por su parte, mantenía la compostura impecable de un hombre de su oficio. Su espalda recta y su porte distinguido contrastaban con la sencillez del uniforme que llevaba, perfectamente limpio y sin una arruga. Miraba ocasionalmente por la ventana, pero sus ojos azules, serenos y calculadores, no delataban ni aprobación ni rechazo; se limitaba a escuchar en silencio, como si ya supiera que la decisión final no estaba en sus manos, sino en la del hombre al que servía. Davina, en cambio, parecía ajena al peso del ambiente. Había apartado la vista de los dos adultos y la mantenía fija en el paisaje que se desplegaba más allá del cristal. Los campos se extendían en amplias ondulaciones verdes, salpicados de flores silvestres que se mecían suavemente con el viento. De tanto en tanto aparecían casas rurales de techos bajos y chimeneas humeantes, mientras rebaños de ovejas y caballos pastaban en praderas abiertas. Los rayos del sol de media mañana bañaban todo con un resplandor cálido, y Davina, apoyando el mentón en una mano, se permitió un respiro de calma, como si el simple acto de contemplar la belleza del valle bastara para devolverle la confianza en que nada podría salir mal. Sherlyn, observándola de reojo, reprimió un nuevo suspiro. En silencio se preguntaba si la jovencita realmente comprendía el riesgo en el que se estaba colocando. Realmente la mansión del Duque Hamilton se encontraba retirada del valle. Pudo ver de lejos el inmenso campo que la rodeaba y encima de la colima se encuentra un castillo, no una mansión como ella pensaba.
El carruaje se detuvo frente a la imponente fachada de Castillo Ravenscroft, residencia ancestral de los duques de Hamilton. Construido en sólida piedra gris que había resistido siglos de viento, tormentas y guerras, se alzaba majestuoso en medio de un extenso prado perfectamente cuidado. Sus torres almenadas, erguidas como guardianes vigilantes, daban al edificio un aire severo, casi militar, como si aún protegiera secretos antiguos. Un sendero de piedra conducía desde el portón principal hasta la entrada, flanqueada por una escalinata robusta y un arco gótico que parecía dar la bienvenida y advertencia al mismo tiempo. En lo alto, los ventanales de vidrios emplomados devolvían destellos de luz apagada, semejando ojos que observaban con un juicio frío e impenetrable.
El castillo no era simplemente una residencia; era un monumento a la historia y la herencia de la familia Hamilton. Sus muros, cubiertos en parte por hiedra que trepaba desafiante, exhalaban la memoria de generaciones. La piedra misma parecía impregnada de solemnidad y melancolía, como si compartiera el carácter de su actual dueño: orgullosa, imponente, pero también marcada por las sombras de la soledad. Davina observó en silencio, abriendo los labios con un ligero gesto de asombro. Nunca había visto una residencia de campo tan grandiosa, ni siquiera en sus años en Londres. Todo en aquel lugar gritaba poder y legado, pero también aislamiento. Era un castillo que imponía respeto y miedo a partes iguales. Sherlyn, a su lado, mantenía la compostura con la serenidad de quien ya había visto grandezas similares en su juventud. Henry Whitmore, con gesto solemne, no tardó en anunciar con voz firme:
—Bienvenidas a Ravenscroft, el hogar de Su Gracia, el duque de Hamilton.
El mayordomo Henry Whitmore descendió primero del carruaje y extendió la mano para ayudar a su señora Sherlyn y luego a Davina. El aire era fresco, impregnado con el aroma húmedo de los jardines y del musgo que crecía entre las piedras antiguas. Dos criados vestidos con libreas de azul profundo aguardaban ya al pie de la escalinata, abriendo de par en par las puertas de roble ennegrecido por el tiempo. Al cruzar el umbral, Davina sintió que el murmullo del exterior quedaba atrás como si hubiera entrado en otro mundo. El vestíbulo del Castillo Ravenscroft la envolvió con su solemnidad. El suelo estaba cubierto por un tapiz carmesí que conducía hasta una gran escalera de mármol blanco, cuyas barandillas de hierro forjado serpenteaban en formas elegantes. A cada lado, hileras de criados permanecían alineados en perfecto silencio, con las manos cruzadas y la mirada fija en un punto invisible frente a ellos. Sus uniformes eran impecables, en un tono gris perla que contrastaba con la oscuridad de los muros. Algunos parecían tan estáticos que Davina se preguntó si respiraban siquiera.
El techo, abovedado y pintado con frescos que narraban gestas navales de la familia Hamilton, se erguía a varios metros de altura, iluminado por un descomunal candelabro de cristal que dejaba caer destellos dorados sobre el mármol. En los muros, retratos de antepasados —caballeros con armaduras, damas de mirada severa, y un sinfín de rostros que compartían la misma altivez— observaban a las recién llegadas con una frialdad casi viva. Sherlyn inclinó la cabeza con discreta reverencia ante aquella solemnidad, mientras Davina, a pesar de intentar mostrarse segura, no pudo evitar que sus ojos recorrieran cada rincón con un asombro mal disimulado. Fue entonces cuando Henry Whitmore rompió el silencio con su voz grave, que resonó en la bóveda con autoridad medida: