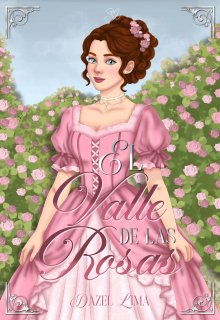El Valle de las Rosas
Capitulo 13
El carruaje la dejó frente a la entrada de la finca. Davina bajó con pasos torpes, el corazón aun latiendo con violencia y la garganta ardiendo por contener las lágrimas. Aún sentía como su cuerpo seguía temblando por el medio que había sentido al escuchar sus gritos furiosos. Habían pasado de conocerse mejor, de reírse juntos y hablar por horas, a ser echada a gritos del castillo del duque. Lo había echado todo a perder, justo cuando creyó que su relación había mejorado, ella lo echo a perder, seguramente la odiaba por haber herido su orgullo de hombre y no deseaba verla jamás. Lo cual resultaría al final beneficioso para ella, pero su corazón no se sentía tranquilo ante esa idea. El cielo del atardecer teñía las paredes con tonos dorados y anaranjados, pero para ella el mundo parecía más gris que nunca. En lo alto de los escalones, su tía Sherlyn esperaba junto a Bárbara y Catherine. Las tres se adelantaron en cuanto la vieron.
—¡Por fin llegas! —exclamó Catherine, ansiosa—. ¿Y bien? ¿Cómo fue tu primer día con el duque?
—¿Se mostró tan insoportable como imaginábamos? —añadió Bárbara con una media sonrisa, intentando sonar ligera.
—Dime que todo transcurrió en paz —comentó su tía angustiada—.
Sherlyn, en cambio, la observaba con esa mirada severa que siempre parecía atravesarla, aguardando una respuesta precisa. Davina bajó la cabeza, con los dedos apretados en los pliegues de su falda. Quiso responder con alguna excusa, inventar una anécdota menos cruel… pero las palabras se atragantaron en su garganta. Cuando alzó el rostro, las lágrimas nublaban sus ojos.
—Se… se me cayó. —Su voz tembló, desgarrada entre furia y tristeza—. Se me cayó el duque de Hamilton… por un barranco.
El silencio que siguió fue casi insoportable. Sus hermanas se miraron boquiabiertas, incapaces de articular palabra. Sherlyn, en cambio, no parpadeó, aunque sus labios se tensaron hasta convertirse en una línea dura.
—¿Qué… qué hiciste, Davina? —susurró Bárbara, incrédula.
Catherine se llevó una mano a la boca, ahogando un grito de risa nerviosa y horror mezclados. Sherlyn, firme como una estatua, descendió un escalón hacia su sobrina.
—Explícate —ordenó con un tono helado, sin un atisbo de compasión.
Davina, hecha un mar de emociones, supo que aquella noche sería aún más difícil que la caída del duque.
—Fue un accidente —explico rápidamente con nerviosismo—. Estaba paseando al duque después de haber desayunado, estuvimos hablando, y cuando nos marchábamos no vi un sendero que estaba inclinado… me distraje por uno segundos entonces la silla se me resbalo de la manos y cuando observé… el duque estaba tirado de su silla en un pequeño barranco.
—¿Eso fue todo? —preguntó Sherlyn seria.
—Se lastimo al caerse —le confeso—. Su pierna sangraba…
—Bueno al menos no siente la pierna —comentó Catherine, para tratar de aliviar la situación.
Aquel comentario basto para que la tía Sherlyn perdiera la poca paciencia y tranquilidad que le quedaba. Solo observó como su rostro se entorna en un tono rojizo, y su semblante se oscureció por completo.
—¡Catherine! —exploto furiosa—. ¡Ustedes dos! ¡A sus cuartos! —señalo a Davina—. Y tú, ven conmigo.
Barbara y Catherine rápidamente corrieron a refugiarse a sus aposentos, nunca habían visto fuera de control a su tía, así que cuando la vieron explotar, sabían que debían de salvarse. Se despidieron con la mirada de su pequeña hermana antes de abandonarla, Davina quiso ir tras ellas, pero sabía que su destino le esperaba algo peor. Resignada sabiendo de sus errores no tuvo otra opción más que seguir por detrás a su tía hacia su estudio mientras tenía la mirada agachada. Davina cruzó el umbral del estudio de su tía con pasos temblorosos, como si cada pisada pesara más que la anterior. No era la primera vez que entraba en aquella habitación, pero cada vez que lo hacía, la imponencia del lugar la abrumaba como si fuera la primera.
El espacio estaba bañado por la luz que se filtraba a través de los altos ventanales, suavizada por cortinas de terciopelo azul oscuro que caían con elegancia hasta rozar el suelo. Los muros, recargados de molduras doradas y relieves intrincados, contaban por sí mismos la historia de una familia acostumbrada a la ostentación y al poder. En el techo, un artesonado delicado se desplegaba como una filigrana celestial, rematado en el centro por una lámpara de cristal que, aun apagada, desprendía destellos con la luz del día. El escritorio era el corazón de aquel lugar. Una robusta mesa de madera pulida, cubierta con carpetas, plumas de plata y documentos perfectamente alineados, hablaba del carácter meticuloso de su dueña. Encima, pequeñas jaulas doradas servían de adorno, y relojes antiguos marcaban la hora con un tictac solemne que parecía juzgar cada segundo de silencio. A un lado, un sillón tapizado en azul profundo aguardaba, imponente y cómodo al mismo tiempo, como un trono que solo Sherlyn se atrevía a ocupar.
Los muebles laterales exhibían vitrinas repletas de objetos coleccionados en viajes pasados: un sextante náutico, un globo terráqueo, pequeñas estatuillas de mármol, cada pieza cuidadosamente ubicada como si formara parte de una coreografía silenciosa. Frente a la chimenea, coronada por un espejo ovalado enmarcado en oro, se extendía una alfombra azulada de motivos florales que amortiguaba los pasos de Davina, aunque no podía calmar el sonido de su propio corazón. El aire allí dentro era distinto: una mezcla de cera de velas, madera antigua y el perfume leve de las flores frescas que siempre adornaban la mesa auxiliar junto a los sofás. Para Davina, aquella habitación no era solo un estudio, sino un tribunal. Y su tía Sherlyn, instalada ya en su butaca con un porte majestuoso, era la jueza que aguardaba su confesión.