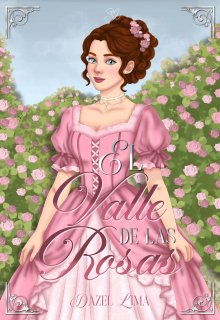El Valle de las Rosas
Capitulo 33
La mañana amaneció clara, bañando los ventanales con una luz suave que hacía brillar cada rincón de sus aposentos. Los pájaros cantaban dulcemente, el sol brillaba cálidamente, el cielo azul se encontraba despejado, el aroma de las roas inundaba su habitación, no podía ser más que perfecto y mejorar el día. Davina no recordaba haber dormido realmente; había pasado la noche reviviendo una y otra vez cada palabra, cada mirada, cada beso. El collar en forma de rosa descansaba sobre su pecho, cálido contra su piel, como si guardara todavía un poco del calor de las manos de Sirius. No podía dejar de tocarlo, de mirarlo, de sonreír como una niña que guarda un secreto imposible de contener. Penny entró sin anunciarse, como de costumbre, con una bandeja de té y pastas recién horneadas. Se detuvo apenas cruzó el umbral y arqueó una ceja.
—¿Y a qué se debe esa sonrisa, mi lady? —preguntó sonriente—. No recuerdo haberla visto tan radiante desde que llegamos.
Davina bajó la mirada, pero el rubor que le subió a las mejillas la delató de inmediato.
—No sonrío por nada en especial… —musitó, intentando sonar casual.
Penny soltó una risita.
—Claro que no. Y yo soy la princesa de Gales —dijo entre risas—. Vamos, cuéntame.
Davina se llevó una mano al rostro, intentando ocultar su expresión, pero terminó riendo suavemente. Rápidamente le hizo una señal a Penny para que se sentará a su lado, lo cual rápidamente hizo interesada en su anécdota, toma emocionada sus manos incapaz de poder ocultar su emoción.
—No sabría por dónde empezar… —susurró, casi temerosa de que decirlo en voz alta rompiera la magia—. Sirius… él… me confesó sus sentimientos anoche.
El asombro de Penny fue inmediato, seguido de una sonrisa emocionada.
—¡Por los cielos! Debió de haber sido una gran sorpresa para todos —ironizó sonriente—. Todos ya lo sabíamos, solo eran ustedes dos los únicos que no se daban cuenta de su afecto, me alegra que finalmente mi señor se le haya declarado.
Davina jugueteó con el collar, su mirada perdida en el reflejo rosado de la joya.
—Me pidió que lo esperara… que me cortejaría como es debido —siguió emocionada—. Dijo que cuando llegue el momento, cambiará este collar por un anillo. —Su voz se quebró de emoción—. Penny, creo que nunca he sido tan feliz.
Su doncella la observó con ternura, luego tomó sus manos.
—Entonces disfrútalo, mi lady. Pero recuerda… el corazón de un noble no solo late por amor; también por deber. Si de verdad lo amas, tendrás que ser valiente.
Davina asintió, dispuesta a guardar ese consejo como un amuleto. Pero justo cuando iba a responder, un estruendo seco las hizo sobresaltarse. Un sonido de cascos y ruedas se escuchó en el exterior, seguido por el relincho de caballos. Penny se acercó a la ventana, apartando las cortinas con cautela.
—¿Qué ha sido eso? —preguntó Davina, corriendo tras ella.
De repente los pájaros dejaron de cantar, el aroma de las rosas se había desvanecido, el sol se había ocultado, el cielo antes celeste ahora se encontraba oscurecido con nubles que solo podía presagiar tormenta. Ambas se asomaron al jardín. Frente a la entrada principal, un carruaje adornado con detalles dorados se detenía con elegancia. En el centro de la puerta relucía un escudo real: un cisne plateado sobre un campo azul. Davina sintió cómo se le helaba la sangre.
—Ese emblema… —susurró—. Es el de la Casa de Baden.
Penny la miró, alarmada.
—Entonces no hay duda.
Davina retrocedió un paso, con el corazón golpeándole el pecho.
—Solo puede tratarse de ella… la princesa de Baden.
—¿La madrastra de Lord Hamilton? —preguntó Penny, sin apartar la vista del carruaje.
Davina asintió lentamente, sus dedos aferrándose al borde de la cortina. El aire se volvió pesado, como si la calma de la mañana se hubiera quebrado de golpe. El carruaje se detuvo del todo. La puerta se abrió con elegancia. Y, entre el brillo del sol y el murmullo de los criados, una silueta descendió con paso majestuoso. Davina apenas pudo respirar. Sabía, sin necesidad de verla del todo, que nada volvería a ser igual después de ese momento. El silencio se apoderó del vestíbulo cuando el carruaje se detuvo frente al castillo de los Hamilton. Los criados se alinearon de inmediato, inclinándose mientras la puerta del vehículo se abría con un leve chasquido metálico. Primero descendió un lacayo que extendió la mano con reverencia, y luego, con la gracia de quien nació para ser observada, la princesa de Baden pisó el suelo empedrado.
La luz de la mañana se reflejó en su cabello dorado, que caía en ondas suaves hasta más allá de los hombros, brillando como lino bajo el sol. Sus ojos, de un azul profundo y penetrante, parecían fríos como el hielo bávaro de donde provenía, y su expresión —aunque serena— estaba cargada de autoridad. Vestía un conjunto de viaje en tonos marfil y azul pálido, sencillo para una princesa, pero tan perfectamente confeccionado que parecía hecho con intención de recordar su rango. Cada movimiento suyo desprendía elegancia calculada, la seguridad de alguien acostumbrada a que todo a su alrededor le pertenezca. Davina la observaba desde lo alto de la escalera, sin atreverse a moverse. Había escuchado rumores sobre ella —la segunda esposa del difunto duque, madrastra de Sirius—, una mujer temida por su inteligencia y su lengua afilada, capaz de leer a las personas con una sola mirada. Y ahora, esos ojos estaban fijos en ella.