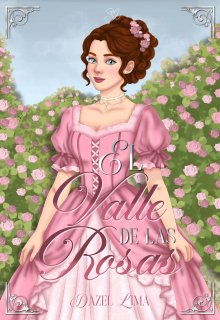El Valle de las Rosas
Capitulo 36
El sol apenas se filtraba entre las cortinas de encaje cuando un murmullo empezó a recorrer la casa. El aroma del pan recién horneado y del té de jazmín se mezclaba con la risa de las jóvenes que ocupaban el salón principal. Catherine se inclinó sobre la mesa del desayuno con una sonrisa traviesa.
—Anoche escuché pasos en el jardín —comentó, moviendo sus cejas con picardía—. Y no eran los del gato.
Barbara, que untaba mermelada sobre una tostada, levantó la vista con curiosidad.
—¿Otra vez tus imaginaciones? —dijo sonriente—. Quizá fue el viento moviendo las ramas.
—¿El viento con botas? —replicó Catherine divertida—. Juro que escuché un murmullo… y hasta un golpe, como de piedritas en la ventana.
Davina, sentada frente a ellas, levantó discretamente su taza para ocultar la sonrisa que amenazaba con delatarla.
—Deberías leer menos novelas, hermana —dijo con voz calmada, aunque el leve temblor en sus dedos la traicionó.
—Oh, no lo sé —intervino su tía con una sonrisa llena de significado, sin levantar la vista de su bordado—. A veces el viento trae viejos recuerdos… o viejos conocidos.
Catherine soltó una risita.
—Entonces espero que ese viento vuelva esta noche —bromeó.
Davina la miró fingiendo molestia, pero en el fondo su corazón aún latía con el eco del encuentro nocturno. La rosa blanca descansaba, oculta, entre las páginas de su diario en el tocador de su habitación. Barbara la observó de reojo, notando cómo sus mejillas se encendían con un rubor que ninguna excusa podía ocultar.
—Sea quien sea ese “viento”, parece que alguien durmió poco anoche —susurró en tono de burla.
Davina dejó su taza con delicadeza y sonrió serenamente.
—Tal vez… pero hay noches que valen el desvelo.
La tía alzó la vista por fin, y con una mirada más sabia que curiosa, dijo:
—Entonces espero que esa noche haya traído algo más que sueños.
Davina no respondió, pero el brillo en sus ojos fue suficiente respuesta.
Los días transcurrieron con una serenidad engañosa en Rosemere Hall. El aire olía a manzanas maduras y a tierra húmeda tras las lluvias del final del verano. El canto de las cigarras llenaba las tardes, y los campos dorados se mecían suavemente bajo la brisa tibia. Había llegado la última semana de la estación, y con ella el recordatorio inminente de su regreso a Londres. Durante aquellos días, Sirius la había visitado con frecuencia. Al principio, la sorpresa fue general; luego, la rutina de su presencia se volvió parte del paisaje de la casa. A veces paseaban juntos por los senderos del jardín, conversando sobre trivialidades mientras el sol se filtraba entre las ramas. Otras veces tomaban el té en la galería, acompañados por las risas discretas de sus hermanas y la vigilancia inquebrantable de las chaperonas, que no les permitían quedarse ni un segundo a solas. Era como debía ser —decente, apropiado, digno de la sociedad londinense—, y sin embargo, Davina no podía evitar sentir una punzada de melancolía. Extrañaba la cercanía secreta, el murmullo de la noche, la mirada cómplice que solo podía sostenerse cuando nadie más los veía. Ahora, todo era cortesía y distancia medida, una danza elegante entre lo permitido y lo prohibido.
Entre tanto, las cartas de Penny seguían llegando puntualmente. Siempre acompañadas por margaritas frescas, su flor de confidencia. Ninguna traía malas noticias; apenas comentarios triviales sobre bailes, visitas y los esfuerzos cada vez más desesperados de lady Odette por llamar la atención de Sirius, todos ellos en vano. Era, en apariencia, una paz confortable. Demasiado cómoda. Davina lo sabía. Sentía el presentimiento latente, esa tensión silenciosa que precede a las tormentas. El verano se extinguía, y con él, la calma. Algo se estaba gestando —una sombra que aguardaba el momento oportuno para volver a irrumpir en su vida. Mientras observaba a Sirius desde la ventana, riendo con Catherine y Barbara bajo el sauce del jardín, Davina comprendió que aquellos instantes tranquilos eran efímeros. El verano llegaba a su fin… y con el otoño, todo volvería a cambiar. Todavía no querría irse, no quería dejar a Sirius, quería quedarse más tiempo, pero sabía que debía de regresar a Londres con su padre. Pero estaba tranquila porque sabía que Sirius hablaría con su padre para formalizar su compromiso, nada malo ocurriría.
La tarde en Rosemere Hall transcurría con una calma casi doméstica, de esas que parecían suspender el tiempo. En el salón principal, el fuego crepitaba suavemente en la chimenea mientras el olor a madera encendida impregnaba el aire. Lady Sherlyn, tía de Davina, tejía con paciencia infinita junto a su dama de compañía, Wendy, cuyos dedos temblorosos enhebraban el hilo con devoción. Frente a ellas, Barbara observaba con atención cada movimiento, intentando imitar el trazo de su tía, aunque de cuando en cuando soltaba una risita por sus propios errores. En el rincón más cercano al ventanal, Catherine dejaba correr sus dedos sobre las teclas del piano, arrancando notas suaves y melancólicas que se confundían con el murmullo del viento.
Davina, reclinada en un sillón de terciopelo azul, pasaba las páginas de un libro sin realmente leer. La brisa que se colaba entre las cortinas olía a tierra húmeda, y el cielo, cubierto de nubes grises, anunciaba el cambio de estación. Todo era perfecto. Sereno. Casi demasiado. El sonido de pasos apresurados rompió aquella quietud. La puerta se abrió con un golpe seco, y una de las criadas, el rostro pálido y la respiración entrecortada, irrumpió en la habitación.