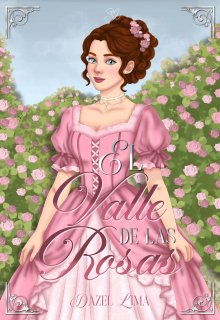El Valle de las Rosas
Capitulo 40
El aire dentro de la habitación estaba espeso, cargado del olor agrio del sudor, las hierbas y el humo de las velas apagadas a medias. Las cortinas pesadas mantenían la penumbra, y el único sonido era el de la respiración entrecortada que provenía del lecho. Davina cruzó el umbral lentamente. Por un instante creyó que el corazón se le detenía. Sirius yacía allí, cubierto hasta el pecho con sábanas empapadas. Su piel, pálida y húmeda, parecía arder por la fiebre; los labios, resecos, se movían apenas, murmurando palabras ininteligibles, mientras su cuerpo débilmente temblaba por escalofríos. Sus ojos, siempre tan vivos, estaban entreabiertos, perdidos en un punto que no la reconocía.
—Sirius… —susurró ella, con la voz quebrada.
Avanzó hasta su lado sin escuchar los pasos que resonaban detrás. Sus dedos temblaron al tocarle la frente: ardía como si el fuego del infierno se hubiese apoderado de su cuerpo. Se arrodilló junto al lecho, apretando su mano, fría y débil, contra su mejilla.
—Estoy aquí —murmuró—. Ya no estás solo.
Entonces, detrás de ella, se oyó un portazo violento. Emmett Thompson entró como una tormenta, seguido por un hombre de bata blanca que apenas pudo mantener el equilibrio. Whitmore también había llegado quien mostraba su rostro preocupado.
—¿Qué demonios cree que está haciendo? —rugió Emmett, acercándose al otro médico—. ¡Su fiebre lleva días sin control! ¿Acaso no sabe reconocer una infección pulmonar?
—He seguido las órdenes de Su Alteza —intentó replicar el doctor, temblando—. Me pidió que no administrara nada más sin su aprobación…
—¡Incompetente! —bramó Emmett, golpeando la mesa donde reposaban los frascos de tónicos y cataplasmas húmedas—. ¡Lo está matando!
La discusión se desató como un vendaval: voces alzadas, pasos, el tintinear de los frascos que caían. Pero Davina no escuchaba nada. Su mundo se había reducido a la respiración irregular de Sirius, a su pecho que subía y bajaba con un ritmo doloroso. Le acarició el rostro, apartando un mechón pegado por el sudor.
—Mi amor… —susurró—, por favor, aguanta un poco más. Estoy aquí, no te dejaré otra vez.
Los murmullos de los médicos eran apenas un rumor lejano. Davina sentía que, si soltaba su mano, él desaparecería. Se inclinó sobre él, con lágrimas resbalando sin permiso, y le besó la frente ardiente.
—Volví otra vez a ti… no me separaré de ti otra vez.
Sirius se agitó levemente, como si la reconociera, sus labios se abrieron apenas:
—…Davi…
El sonido fue un suspiro quebrado, pero suficiente para romperla por dentro. Whitmore se mostro aliviado al ver que Davina había llegado a su lado.
—Sí, sí, soy yo —contestó, ahogando el llanto—. No hables, amor. Todo estará bien… te lo prometo.
—Mi lady no ha parado de llamarla en toda la noche —le confeso Whitmore angustiado—. Pide por usted.
Pero la fiebre no cedía. Las sombras de la habitación parecían cerrarse a su alrededor. Emmett se volvió hacia ella con expresión tensa, la voz controlada pero grave:
—Debemos bajarle la temperatura ahora mismo o no pasará la noche.
Davina, aún arrodillada, alzó la vista con determinación.
—Entonces hágalo. Haga lo que sea necesario.
El doctor asintió y comenzó a dar órdenes rápidas, mientras afuera, los pasos apresurados y las voces contenidas del resto de la familia se mezclaban con el retumbar de la lluvia. Davina no apartó su mano de la de Sirius ni un solo segundo.
—Te recuperarás lo se —menciono desesperada—. Yo estaré a tu lado, así que da tu mejor esfuerzo para cumplir tu promesa, ¿de acuerdo?
Las ventanas temblaban con cada estallido de trueno. Afuera, la tormenta rugía con furia; adentro, el cuarto de Sirius se había convertido en un campo de batalla contra la muerte. Emmett Thompson se movía con rapidez, dejando atrás su porte tranquilo y educado. Tenía los puños arremangados, la mirada encendida y la voz firme mientras ordenaba:
—¡Toallas limpias! ¡Agua fría, y traigan cubos de hielo del sótano!
Penny y dos criadas corrieron sin chistar, sus faldas empapadas por el suelo húmedo. Davina se quedó a su lado, sosteniendo la mano de Sirius, sin importarle el barro seco en su vestido ni su cabello aún húmedo por la lluvia.
—Lady Compton —le dijo Emmett con tono urgente—, necesito que me ayude a mantenerlo despierto. No puede quedarse inconsciente.
Ella asintió de inmediato.
—Haré lo que sea.
Emmett sacó un frasco pequeño de su maletín y lo destapó. Un aroma fuerte, casi insoportable, llenó el aire.
—Sujételo bien —indicó, empapando un paño y pasándolo por el cuello y las sienes del duque—.
Davina le tomó el rostro entre las manos, inclinándose sobre él.
—Sirius, mírame. No cierres los ojos, ¿me oyes? No te atrevas…
Sus palabras eran una súplica y una orden al mismo tiempo. El cuerpo de él temblaba entre escalofríos; su respiración, rota y aguda, se volvió un jadeo.
—Está entrando en crisis —gruñó Emmett, tomando una jeringa de vidrio y llenándola con un líquido transparente—. Esto bajará la fiebre, pero su corazón podría no resistirlo.